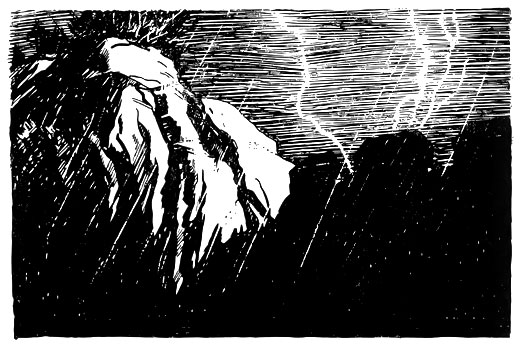
La aventura hierve
Pero no había nadie, sino un trueno tan fuerte, que el ruido había penetrado hasta la cámara subterránea.
—Espero que no se asustarán las niñas —observó Bill, imaginándoselas bajando por la colina en la oscuridad—. ¡Si estará lloviendo!
—Yo creo que no corren ningún peligro yendo con Tassie —dijo Jack—. Ella conoce lugares en que guarecerse. No será tan tonta como para meterse debajo de árboles ni nada así. Hay unas cuantas cuevas pequeñas en la ladera. Quizá se metan en una hasta que pase la tormenta.
Silencio de nuevo. Era sorprendente que tantas personas, incómodas todas, pudieran permanecer de pie enfundadas en armaduras, sin un leve chirrido siquiera.
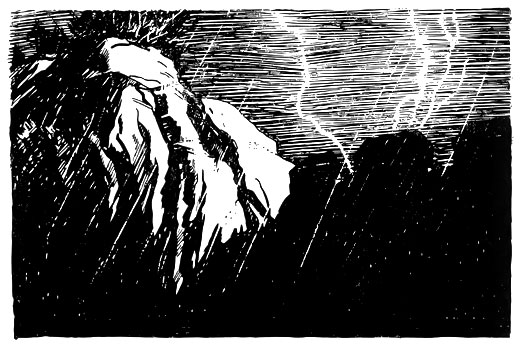
Un hombre carraspeó y el sonido hizo un efecto extraño en la estancia oculta.
—No vuelvas a hacer eso, Jim —advirtió Bill.
Un silencio de muerte reinó otra vez. Jack exhaló un quedo suspiro. Resultaba insoportablemente excitante hallarse de pie, escondido en una armadura, chorreando de sudor, jadeando de calor, aguardando a que llegaran otros.
De pronto se oyó claramente el rechinar de una llave en la cerradura. Luego tembló el tapiz de una pared… ¡y alguien lo alzó desde atrás!
Todos quedaron rígidos en su armadura, atisbando los ojos por las viseras. ¿Quién se acercaba?
Un hombre salió de detrás del tapiz, alzándolo y colgando de un clavo el extremo para que pudieran entrar sin dificultad los que le seguían. Jack vio detrás de ellos una abertura en la pared. De ella fueron saliendo hombres que caminaban silenciosos. Y…, ¡con ellos apareció Jorge!
El hombre de las enmarañadas cejas iba el primero. Luego, el barbudo a quien Bill llamaba Cuello Cortado, que arrastraba a Jorge. El barbudo llevaba abrochado el cuello de la camisa y no se le veía ni rastro de la cicatriz. Jorge procuraba aparecer tranquilo, pero Jack sabía que, en realidad, estaba asustado. Tras él entraron otros tres hombres, todos ellos de mala catadura, con ojos penetrantes y gesto de dureza en los labios. Entraron en la habitación hablando. Dejaron el pasadizo secreto abierto y Jack se preguntó adonde conduciría. El muchacho tenía las manos atadas a la espalda con tanta fuerza, que la cuerda mordía la carne. Cuello Cortado le arrojó sobre una silla. No tardó en verse que a Jorge acababan de capturarle. Cuello Cortado se encaró con él en seguida.
—¿Cuánto tiempo llevas en este castillo? ¿Qué sabes? ¿Qué has visto en todo el tiempo?
—Estaba aquí con las niñas —le contestó Jorge—. Me escondí debajo de la cama. No se les ocurrió a ustedes mirar ahí debajo. No estaba haciendo ningún daño. Sólo vinimos a jugar a este castillo. No sabíamos que perteneciese a nadie.
—Trae a las chicas —gruñó Cuello Cortado, hablándole al de las cejas enmarañadas—. Tráelas aquí. Interrogaremos a los tres. ¡Pensar que un puñado de criaturas nos hagan perder el tiempo de esa manera!
El de las pobladas cejas se dirigió a la cama, donde supuso que estarían durmiendo las niñas, como de costumbre. Pero cuando retiró la cortina, vio que no estaban allí. Se quedó boquiabierto unos instantes. Luego tiró bruscamente de mantas y cubiertas.
—¡No están aquí! —exclamó con asombro.
El barbudo se volvió.
—¡No seas imbécil! ¡Tienen que estar aquí en alguna parte! Sabemos que no pueden salir de este cuarto una vez lo hemos cerrado.
—El niño puede haberles abierto desde arriba —dijo el otro.
Cuello Cortado se encaró con Jorge de nuevo. Éste estaba sorprendido de que hubieran desaparecido las niñas, pero no tenía la menor intención de delatar su sorpresa a aquellos hombres.
El de las cejas miró debajo de la cama, aunque todos estaban convencidos ya de que las muchachas se habían marchado. Cuello Cortado le preguntó con dureza a Jorge:
—¿Les abriste tú?
—No. Ya les he dicho que estaba escondido aquí, debajo de la cama. No he estado arriba.
—Pues entonces, ¿quién les abrió? —inquirió el de las cejas, tan ceñudas ahora, que la maraña casi le tapaba los ojos.
—¡Dinos toda la verdad! —ordenó el barbudo, con voz ominosa.
Jorge, en lugar de responder, miró con gesto de desafío al otro. El barbudo perdió los estribos, alzó la mano, y le dio tal golpe a Jorge en un lado de la cabeza, que tiró al niño de la silla. Jorge volvió a levantarse.

Jack, fuera de sí de ira, vio ponerse colorada la oreja de su amigo y empezar a hincharse.
—¿Hablarás ahora? —preguntó Cuello Cortado, con la voz ronca de ira.
Los otros hombres contemplaban la escena sin decir una palabra. Jorge siguió sin responder. Jack se sintió orgulloso de él. ¡Qué valiente era! De pronto, con gran horror suyo, vio que el hombre sacaba una pistola y la depositaba sobre la mesa Junto a él.
—Tenemos medios y maneras de hacer hablar a los niños —dijo brillándole la rabia en los ojos.
A Jorge no le gustó ni pizca el aspecto de la reluciente arma. Parpadeó un poco y luego miró a Cuello Cortado de nuevo. Pero siguió sin hablar.
Nadie sabía lo que hubiera sucedido después, de no haber habido una interrupción brusca y sorprendente.
De súbito, «Botón», que se había agazapado detrás de una silla al otro extremo del cuarto al llegar los hombres, salió lanzado como piedra de catapulta y se echó sobre Jorge. Todo el mundo se puso en pie de un salto, y el barbudo empuñó su pistola. Cuando vieron que el recién llegado no era más que un cachorro de zorra, volvieron a sentarse, furiosos de haberse asustado. En particular el de la negra barba, que le dio un golpe al cachorro, haciéndole rodar por el suelo. «Botón» enseñó los dientes.
—¡No le haga daño! —exclamó Jorge, alarmado—. No es más que un cachorro. Y es mío.
—¿Cómo entró aquí? Supongo que cuando salieron las niñas, ¿eh? —gruñó el de las cejas.
—No lo sé —respondió el niño perplejo—. Les digo que en realidad no sé cómo salieron las niñas, ni cómo entró el cachorro. Tan misterioso me parece a mí como a ustedes.
—Si este chico dice la verdad, más vale que terminemos y nos pongamos en marcha —atajó el de las cejas, con cierta ansiedad—. Tiene que haber otra gente por aquí, aunque bien sabe Dios que se ha mantenido una vigilancia estrecha. Acabemos de arreglar nuestros asuntos y vayámonos.
Volvió a escucharse en la cámara el fragor del trueno. Los hombres se miraron unos a otros, con inquietud.
—¿Qué es eso? —preguntó el de las cejas.
—Un trueno, claro está —gruñó el barbudo—. ¿Qué te posa? ¿Empiezas a ponerte nervioso nada más que porque un puñado de chicos andan jugando por aquí? Lo que necesitan es una buena paliza, y ya me encargaré yo de que éste por lo menos la reciba, aun cuando se hayan escapado las niñas.
«Botón» se colocó a los pies de Jorge y se hizo un ovillo. Les tenía miedo a aquellos hombres.
Cuello Cortado le hizo una señal a otro, y éste se levantó. Fue al cajón en que se guardaban los documentos, los abrió y sacó un fajo de papeles que depositó delante del barbudo. Entonces empezó uno larga discusión en un idioma que Jorge no pudo comprender. Pero ¡lo entendió Bill, que hablaba ocho o nueve lenguas y escuchaba atentamente y con avidez!
Jorge permaneció alicaído en su asiento. Le hacían daño las muñecas y la oreja izquierda había doblado su tamaño. Ni siquiera podía frotársela, porque tenía sujetas las manos. «Botón» le lamió la pierna. Aquello le resultó un poco animador. ¿Adónde habrían ido las muchachas?; se preguntó. Se alegraba de saber que, con toda seguridad, habían huido. ¿Había llegado ayuda? ¿Habría logrado encontrar Jack a alguno? ¿Le rescatarían a él también? Sintió no hallarse metido en la misma armadura en que se ocultara anteriormente Volvió la vista hacia ella y por poco abrió la boca de sorpresa.
¿No eran ojos los que veían brillar tras aquella visera? El niño tenía muy buena vista y daba la casualidad que la luz del quinqué daba de lleno en la visera de la armadura que contemplaba. Se le antojaba que, en lugar de un espacio vacío, había tras la visera una cara. Miró a la armadura de al lado, y también creyó ver ojos allí… ¡y en la siguiente! Sintió miedo. ¿Habían cobrado de pronto vida todas aquellas armaduras? ¿Quién había dentro? Se dio cuenta de que casi todas ellas estaban ocupadas y se echó a temblar. Cuello Cortado reparó en ello y se puso a reír.
—¡Ah! ¡Conque empiezas a tener miedo de lo que pueda sucederle a un niño que se mete en los asuntos ajenos! ¡Quizá te animes un poco a hablar dentro de un poco! Jorge no respondió. Empezó a funcionarle con claridad el cerebro y no tardó en llegar a una conclusión: los ocupantes de las armaduras no podían ser enemigos: tenían que ser amigos por fuerza. ¡Qué tonto había sido con asustarse! Causaba un efecto extraño, casi sobrenatural, ver atisbar ojos por aquellos viseras.
«¡Conque eso explica la huida de las muchachas! —pensó—. Ahora comprendo. Jack consiguió ayuda, después de todo. Y a los que le acompañan se les ha ocurrido la idea de hacer lo que yo hice…, ¡esconderse en las armaduras para ver qué sucede! ¿Si será uno de ellos el Pecas?».
Sintiéndose mucho mejor ya, permitió que su vista errara de nuevo por las armaduras. No se atrevía a mirar con demasiada insistencia, por temor a que alguno de los hombres le siguiese la mirada y viera lo que estaba él viendo.
El rumor de otro trueno llegó hasta la cámara, con más fuerza ahora. Hacía un calor insoportable allá abajo, y los revestidos de armadura tenían que hacer esfuerzos para no boquear. El sudor les resbalaba por el cuerpo y ansiaban cambiar de posición un poco. Pero no se atrevían a moverse.
Bill escuchaba atentamente todo cuanto se decía, aun cuando Jorge no lograba comprender una sola palabra. Había una serie de papeles extendidos sobre la mesa; pero Bill no podía verlos bien. Parecían copias al ferroprusiato, detalles de maquinaria quizá. No era posible distinguirlos.
Cuello Cortado los recogió por fin. Luego se volvió hacia Jorge.
—Bueno, hemos terminado nuestro trabajo. No tendremos el gusto de volveros a ver ni a ti ni a tus amigas. Pero antes de irnos, te vamos a dar un escarmiento para que sepas que a nosotros no se nos espía impunemente. ¿Dónde está la cuerda?
—¡No se atreva usted a tocarme! —exclamó Jorge, poniéndose en pie de un brinco.
Cuello Cortado tomó la cuerda. Y entonces, con gran horror suyo, una de las armaduras bajó de su pedestal, alzó, con sonido metálico, un brazo cuya mano empuñaba una pistola, y dijo:
—¡Se acabó la partida, Cuello Cortado! ¡Os hemos pillado a todos!
Sonaba hueca la voz. El barbudo y sus compañeros se quedaron inmóviles un instante, consternados. Luego miraron a su alrededor ¡y vieron que las demás armaduras cobraban vida también! Parecía una pesadilla, ¡una pesadilla en la que figuraban demasiadas pistolas!
—¡Manos arriba! —ordenó Bill, con voz cortante.
El de la barba empezó a obedecer; pero se volvió de pronto, asió el quinqué y lo estrelló contra el suelo. ¡La cámara quedó en tinieblas!
