
Un final emocionante
Jack, Dolly, Lucy, «Kiki» y los ancianos se hallaban aún en la gruta de las estrellas. Habían acabado de comer y se estaban preguntando qué hacer. ¡Qué lástima que la pareja no quisiera salir a la montaña! ¡Hacía un día tan hermoso!
—Podríamos salir a tomar el sol —murmuró Lucy, con anhelo—. No corremos peligro por parte de esos hombres. No pueden escaparse de donde están.
En aquel momento Jack la asió con fuerza del brazo, haciéndole dar un salto.
—¡Shhhh! ¡Oigo voces!
Escucharon todos con temor. Sí; se oían voces. Bajaban por el túnel que conducía de la gruta de las estalactitas a aquella en que se encontraban.
—¡Más hombres! ¡Escondeos aprisa! —exclamó Dolly.
Llenos de pánico, los niños echaron a correr hacia el otro extremo de la gruta, tropezando y dando traspiés, repercutiendo sus pisadas en la cueva.
—¡Alto! —ordenó una voz severa. Y un hombre corpulento apareció a la entrada de la gruta—. ¡Quietos todos! ¡Manos arriba!
Lucy reconoció aquella voz. Claro que la reconocía.
—¡Bill, Bill! —chilló—. ¡Oh, Bill! ¡Creíamos que nunca iba usted a llegar!
Cruzó corriendo la gruta y se echó sobre el asombrado Bill, Jack y Dolly la siguieron, dando gritos de alegría. Lucy vio a Jorge y se le echó encima también.
—¡Jorge! ¡Querido Jorge! ¡Conque sí que lograste escapar y trajiste a Bill!
Jorge quedó estupefacto al ver a los niños y al matrimonio allí. Les había dejado en las cuevas del tesoro. ¿Cómo se las habían arreglado para subir? ¿Y dónde estaban los hombres?
Los ancianos se acercaron muy despacio, medio asustados de ver tanta gente a la luz de potentes lámpara. Bill se mostró dulce con ellos.
—Pobrecillos, están asustados —le dijo a Jorge—. Bueno, ya se les cuidará bien y serán recompensadas. Y ahora, ¿dónde están esos hombres?
—Los encerré yo —anunció Jack, con orgullo—. Están prisioneros en las cuevas del tesoro.
Esto era una noticia nueva para Jorge. Y, claro, para Bill también. Interrogaron ávidamente a Jack y éste les contó cómo les había enseñado la vieja el agujero detrás del cuadro y de qué manera había escapado por él hasta la gruta de los ecos y, desde allí, a su caverna del helecho. Luego explicó cómo había ido a la cabaña, tropezándose con Pepi, al que había atado. Y, por último, cómo se le había ocurrido la «gran idea» y había vuelto a encerrar a los desvalijadores.
—¡Caramba! ¡Eso me parece a mí una buena faena! —anunció Bill—. Pero no va a ser cosa fácil sacarles de esas cuevas. ¿Podríamos pillarles desprevenidos por detrás…, entrando por el agujero ese del cuadro? Les daríamos un verdadero susto.
—¡Claro que sí! —contestó Jack—. ¡Claro que podrían! Podría usted dejar a uno o dos de sus hombres aquí, junto a la puerta para que llamasen la atención de los siete bandidos. Y mientras estuvieran gritándose unos a otros, sus demás hombres podían entrar por el otro lado y sorprenderles.
—Parece un plan excelente, ése —asintió el inspector. Dio órdenes y se volvió luego hacia Jorge.
—Voy a dejar dos hombres aquí —dijo—. Condúceles hasta la puerta esa dentro de media hora para que llamen la atención de esos bandidos y los entretengan. Jack, ven tú conmigo y los demás, y enséñame el camino a vuestra caverna y por la gruta de los ecos hasta el corredor que conduce al agujero que desemboca detrás del cuadro.
La pequeña procesión se puso en marcha. Los dos hombres que quedaron atrás aguardaron media hora y siguieron luego a Jorge hasta la puerta de los cerrojos. La golpearon y gritaron. Un grito sonó dentro en respuesta.
—¿Quiénes sois? ¡Abridnos la puerta!
Los de dentro golpearon la madera y los de fuera hicieron lo propio. Se armó un escándalo terrorífico. Los siete hombres se hallaban allá detrás, discutiendo, golpeando, exigiéndoles que se les pusiera en libertad, enfureciéndose.
Entretanto, Bill y Jack y los agentes se habían dirigido a la caverna del helecho, para descubrir, con gran consternación, que tenían que arrastrarse por un agujero del fondo que parecía un tubo. Uno de ellos por poco se quedó encallado.
—Hay que reconocer que sabéis arreglároslas siempre para meteros en los atolladeros más fantásticos que imaginarse pueda —anunció Bill, saliendo por el agujero a la gruta de los ecos—. ¡Caramba! ¡Estoy sudando!
—¡Sudando, sudando, sudando, sudando! —repitió el eco, haciendo que el inspector diera un brinco.
—¿Qué es eso? —quiso saber.
—¡Eso, eso, eso, eso! —respondieron de manera alarmante los ecos.
Jack se echó a reír.
—No es más que el eco —explicó.
«Kiki» empezó a graznar, y luego silbó como una locomotora. El ruido resultó ensordecedor.
—«Kiki» siempre hace eso aquí —dijo Jack, echando a andar—. ¡Cállate, «Kiki»! ¡Pájaro malo!
Poco después se internaron por el corredor que conducía tras la cascada. Pero antes de llegar allí, se detuvieron bajo el agujero del techo.
—¿Lleva usted una cuerda, Bill? —preguntó—. Tenemos que subir por aquí. Yo usé mi cuerda para atar a Pepi. Si puede usted auparme y subirme a su hombro, me meteré por el agujero, ataré la cuerda y la descolgaré.
Pronto quedó hecho. Los agentes fueron introduciéndose por el agujero uno por uno, diciéndose que jamás se habían visto obligados a escalar ni a arrastrarse tanto. Miraron a Jack con admiración. ¡Qué muchacho!
El niño llegó al agujero tras el cuadro. Escuchó. No oyó nada. Todos los bandidos se hallaban junto a la puerta de roble, gritando, golpeando y discutiendo. Jack dio un empujón al cuadro y lo tiró. La habitación estaba vacía. Saltó dentro y los otros le siguieron.
—Dios quiera que no haya más que esto, jefe —le dijo uno de los agentes a Bill—. Necesita usted hombres más delgados para esta clase de trabajos.
—Más vale que vayan con cuidado ahora —advirtió Jack—. Estamos cerca de las cuevas del tesoro. Atravesaremos tres de ellas para llegar a la de las estatuas. En ésa es donde está la puerta con los cerrojos echados.
—Silencio ahora —ordenó Bill.
Pisando quedamente con sus zapatos de suela de goma, los hombres avanzaron despacio, revólver en mano. A través de la gruta del oro…, a través de la gruta de los libros…, a través de la gruta de los cuadros… Jack posó la mano sobre el brazo de Bill en son de aviso. Oía algo.
—Son los hombres —dijo—. ¡Escuche! Deben de haber cogido rocas o algo para golpear la puerta de esa manera. A juzgar por el ruido, acabarán por derribarla de verdad dentro de poco.
Bill salió del túnel de la gruta de las estatuas. Aun cuando lo que le dijera Jorge le había preparado para verlas, no pudo menos que dar un brinco al percibirlas en aquel resplandor verdoso. Sus hombres le siguieron en silencio.
Al otro extremo había siete individuos. Habían encontrado una roca grande y la usaban como ariete. ¡Buuum! La roca pegó contra la puerta con violencia. ¡Buuum!
—Ésta es la nuestra —susurró Bill—. Tienen las manos ocupadas. No se ve un solo revólver entre todos ellos. ¡Vamos! ¡Adelante!
Los agentes se acercaron rápidamente a Juan y a sus hombres por detrás. Una voz incisiva, severa, ordenó de pronto:
—¡Manos arriba! ¡Estáis rodeados!

Todos los desvalijadores estaban de espaldas a Bill. Al oír su voz, dieron un brinco de sobresalto y alzaron inmediatamente las manos. Luego Juan giró sobre sus talones. Su mirada barrió al grupo que tenía delante.
—¿Cómo llegaron aquí? —preguntó entre dientes—. ¿Qué otra entrada hay? ¿Quién nos encerró?
—No se contestan preguntas ahora —anunció Bill.
Alzó luego la voz, llamando a los que estaban al otro lado de la puerta.
—¡Eh, Jim, Pete! ¡Descorred los cerrojos! Los hemos atrapado.
Se descorrieron los cerrojos. La puerta se abrió y Jim y Pete asomaron a ella, riendo.
—Ha sido una comedia la mar de bonita —anunció el segundo—. Yo la he encontrado muy divertida.
Jack entró también. A las niñas se les había dicho que no se acercaran hasta que hubieran sido capturados todos los hombres. Se encontraban con los ancianos en la gruta de las estrellas, aguardando con impaciencia. Bill contó a los prisioneros.
—Los siete están aquí. ¡Magnífico! Y tenemos al octavo también. Pete, llévate a estos individuos a los aeroplanos. Dispara en cuanto te quieran dar quehacer. Yo me quedaré a echar una mirada. Parece que todo esto es en verdad interesante.
Se llevaron a los hombres esposados y mascullando maldiciones. Jack los vio marchar encantado de pensar que se le había ocurrido a él la idea de encerrarles. Bill le había felicitado por ello, dándole una cariñosa palmada en el hombro.
Una vez hubieron atravesado los prisioneros la gruta de las estrellas, las niñas corrieron a reunirse con Jack, Jorge y Bill. Se lo enseñaron todo al asombrado inspector. Emitió silbido tras silbido de sorpresa al ver tantos tesoros.
—Hay fortunas enormes aquí —dijo—. No va a resultar tarea fácil averiguar de dónde salieron todas estas cosas para poderlas devolver a sus legítimos dueños. Quizá pueda ayudar Julius Muller.
—Y los viejos también pueden —anunció Lucy—. Conocen la historia de la mayoría de las estatuas, por lo menos.
Recogieron al viejo matrimonio al salir, conduciéndole a los aviones también. Ahora no ofrecieron resistencia alguna a salir al exterior. Evidentemente pensaban que Bill era «algún gran personaje al que hay que obedecer». Le hacían una reverencia cada vez que les dirigía la palabra.
—Tendremos que llevárnoslos para interrogarles —dijo Bill—. Pero los devolveremos a su país tan pronto como nos sea posible…, al pueblo en que ese buen Julius Muller vive. Quizá sea lo bastante bondadoso para cuidarse de estos ancianos.
Todo el mundo subió a uno u otro de los aeroplanos. Había seis. En tres de ellos viajaban los ocho prisioneros con sus guardianes. En otros dos iban los pilotos y el matrimonio. El avión de Bill transportaba a los niños. Su aparato se elevó y los niños contemplaron el extraño valle por última vez.
—Sí, echadle una buena mirada —les aconsejó Bill—. Aparecerá dentro de muy poco en todos los periódicos…, ¡el Valle del Tesoro!
—No, Bill…, ¡el Valle de la Aventura! —exclamó Jack—. Así es como nosotros le llamaremos siempre… ¡El Valle de la Aventura!
—Me alegro de que encontráramos sana y salva a «Marta» —dijo Lucy, de pronto—. Me era muy simpática. ¡Es tan dulce!
—¡Santo Dios! ¿Quién es «Marta»? —preguntó Bill, con sobresalto—. Creí que la anciana se llamaba Elsa. ¡No me digáis que «Marta» es alguien a quien hemos dejado atrás!
—Oh, no, Bill… Está sentada en las rodillas de Elsa ahora en uno de los otros aeroplanos… Hasta es posible que ponga allí un huevo —anunció Lucy.
Bill puso cara de mayor asombro aún.
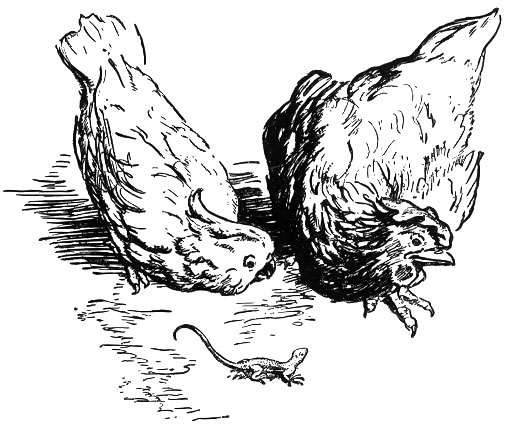
FIN