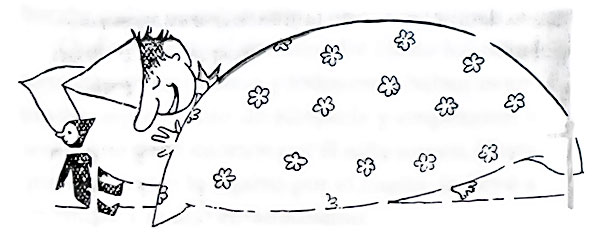
AQUELLA noche, Kásperle durmió como un bendito. Se metió en la cama, se tapó bien y se quedó dormido en un momento. El buen señor Habermus le dijo preocupado a su buena esposa:
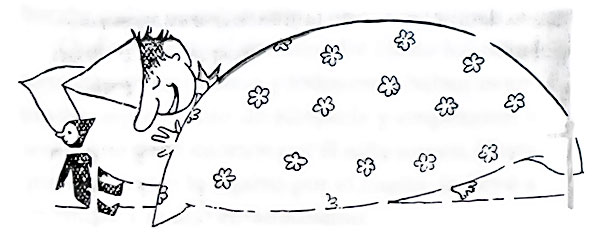
—Este niño huérfano nos va a dar muchos quebraderos de cabeza: no debí traerlo a casa.
Y la señora Habermus contestó muy animosa:
—¡No te preocupes, marido! Kásperle es un niñito muy simpático, y con el tiempo se convertirá en un buen alumno.
Pero a la mañana siguiente, Kásperle no parecía un alumno formal. En cuanto entró en clase, todos los niños empezaron a alborotarse y a gritar:
—¡Kásperle, haznos una función!
Kásperle recordó a tiempo que el maestro le había prohibido hacer payasadas en su mesa, y entonces trepó hasta lo alto de la gran librería de la escuela. Los niños gritaban:
—¡Muy bien, bravo!
Y las niñas se quedaron con la boca abierta. Hasta entonces, ningún niño había podido subir así a la librería, en dos brincos.
El señor Habermus oyó desde su casa el alboroto de los niños, corrió hacia la escuela, abrió la puerta de golpe y gritó:
—¡Silencio! ¿Qué jaleo es éste?
¡Plaf! Del susto, Kásperle se cayó desde lo alto de la estantería. Fue a parar encima de una silla, sobre la pizarra nueva de Pastora Caramillo, y la pizarra se hizo añicos. Kásperle se quedó boca abajo y sin querer dio una patada a Frico Gurruño en la nariz y otra patada a un tintero. El tintero saltó por los aires, cayó en el banco de las niñas y puso perdidos de tinta cinco delantalitos blancos. Las dueñas de los cinco delantales gritaron como ratones, sus amigas gritaron por no ser menos, Pastora Caramillo lloraba a voces, Frico Gurruño berreaba, Kásperle aullaba, y todos los demás se reían como locos y se volvió a armar un jaleo de mil demonios. Y entonces el buen maestro perdió toda la paciencia. Empezó a repartir bofetadas, al uno, al otro, a Kásperle, a los que lloraban, a los que reían, y los niños comprendieron al fin que aquel día el maestro no estaba para bromas. Poco a poco fue haciéndose la calma, y sólo seguían llorando bajito las cinco niñas de los delantales manchados, y Kásperle, que lloraba cada vez más fuerte.
¡Qué voz tenía el condenado! Hasta los niños terminaron por callarse, y todos escuchaban asombrados aquel llanto de Kásperle y empezaron a sentir una pena enorme por el niño nuevo. Hasta que el maestro lo agarró por el cuello, lo llevó a un rincón y le dijo enfadadísimo:
—¡Hala! ¡Ahí te quedas de cara a la pared hasta que te portes como es debido!
¡Dios santo, qué berridos dio Kásperle entonces! Las niñas empezaron a llorar una después de otra, y luego empezaron a llorar los niños, primero los más pequeños, después los mayores y al cabo de un momento ya estaba otra vez la clase convertida en un valle de lágrimas. El señor Habermus estaba desesperado. Nunca había pasado en la escuela una cosa así, que se pusiera a llorar toda la clase por el castigo de un niño.
El maestro intentó ponerse muy severo, pero los sollozos de Kásperle y el coro de llantos de los niños le ablandaron el corazón y terminó por decir con mucho cariño:
—Pero, hijitos, no lloréis así. Tú, Kásperle, vuelve a tu sitio. ¡Y no lloréis más, por Dios!
Kásperle se secó las lágrimas de un manotazo, dio un par de brincos y se sentó en su banco con la cara más alegre del mundo. Y todos los niños se secaron las lágrimas y sonrieron, y hasta al maestro se le notaba que quería sonreír. Pero por dentro pensaba: «Ay, Dios mío, qué inventarán ahora».
Kásperle trató de portarse muy bien y casi lo consiguió. Pero no podía remediar el contestar disparates cuando le preguntaban algo, y en cuanto abría la boca los niños se echaban a reír y otra vez se armaba un buen barullo.
Al salir de la escuela llenaron las calles del pueblo de alboroto y de risas, y algunas madres decían:
—El maestro no debería tener en la escuela a ese niño. Es un revoltoso que nos alborota a los demás.
Y es que la prima Mumelina había ido contando por todo el pueblo que Kásperle era un verdadero demonio que no hacía más que disparates. Lo había puesto de vuelta y media, y algunos la creyeron y otros sólo se creyeron la mitad.
Pero de la noche a la mañana, todos los niños del pueblo empezaron a imitar a Kásperle. La verdad era que los niños de El Descanso sabían ya de antes bastantes travesuras, pero hasta entonces no se habían puesto de moda aquellos brincos y volteretas, aquella manera de hacer muecas y de imitar los gestos de la gente.
Por ejemplo, a la hora de comer, Frico Gurruño se puso boca abajo en la silla y empezó a patalear con los pies en alto, y su madre creyó que le dolía el estómago, pero su padre le dio tal azotaina, que a Frico se le quitaron las ganas de hacer el mono.
Y por la noche llegó gritando la vecina, la tía Repique, y llamó muy asustada a la señora Gurruño para que fuera a ver qué le pasaba a su hijo Perico, que parecía que le había dado un ataque porque estaba haciendo unos gestos horrorosos. Y en la calle se encontraron con los Caramillo y la abuela Trina, que les dijo llorando que Pastora estaba como borracha y que iban a pedir una medicina al maestro.
—¡Unos buenos azotes donde yo me sé, ésa es la mejor medicina! —gruñó Gurruño padre.
La medicina de Gurruño padre se convirtió en el remedio más usado aquellos días, y los padres y las madres de El Descanso no tardaron en comprender que lo que les pasaba a todos los niños era que querían hacer titiritainas como el protegido del maestro. Todo aquello acarreó muchos disgustos y discusiones, y el pobre señor Habermus tuvo que oír algunas cosas desagradables. La prima Mumelina echaba leña al fuego, hablando a todo el mundo mal de Kásperle y contando que si en casa del maestro el niño hacía esto y lo otro y lo de más allá.
Y, mientras tanto, el pobre Kásperle trataba de ser buenísimo, porque le estaba gustando mucho vivir en El Descanso. Iba encantado a la escuela, y disfrutaba como nunca en su vida jugando con tantos amigos. No acababa de comprender por qué se ponía la prima Mumelina de tan mal humor. Él pensaba que lo más divertido del mundo era tropezar con un cubo de agua, o encontrarse el cuarto lleno de gallinas, y procuraba que a la prima Mumelina no le faltasen aquellas diversiones. Y si Kásperle escondió un día seis sapos bien gordos en la cama de Mumelina, y le llenó otro día el costurero de escarabajos y ciempiés que andaban enredándose entre los hilos, y si otro día le metió una lombriz en la taza del café, tampoco era como para armar aquellos escándalos. Nada, que la prima no entendía de bromas. Los amigos de Kásperle le daban la razón: con parientes así no hay nada que hacer.
No, la prima Mumelina no entendía de bromas, y cada vez regañaba y gritaba más, y el señor Habermus y la señora Habermus también regañaban a Kásperle, pero en el fondo le habían tomado mucho cariño. Al maestro le resultaba imposible decir:
—Kásperle, márchate de aquí, y vete otra vez a recorrer el ancho mundo.
No, no podía decirlo. Le daba demasiada pena aquel niño abandonado.
Así fueron pasando los días, y Kásperle seguía en El Descanso. Los niños del pueblo imitaban cada vez mejor a los muñecos polichinelas y el buen señor Habermus no podía hacer carrera de sus alumnos, y encima tenía que oír todo el día los gritos de la prima Mumelina.
Un día la prima dijo:
—Mañana iré a hacer compras a la ciudad.
Kásperle se puso muy contento. Y a la mañana siguiente, cuando oyó que la prima salía de casa, se asomó a la ventana, le sacó la lengua y como la prima se volvió a mirarle, Kásperle le hizo una de sus muecas más feroces.
¡Vaya susto que se llevó la pobre! Bajó a toda prisa el camino del monte con su cesta al brazo y no se atrevió a descansar hasta que estuvo a una buena distancia del pueblo.
—Espera a que vuelva y ya verás —gruñó levantando el puño hacia la casita del maestro. Y luego siguió bajando por el camino y mientras caminaba iba pensando: «¡Ojalá pudiera echar a Kásperle del pueblo…!». Y Kásperle pensaba mientras tanto: «¡Ojalá la prima no volviera nunca más…!»
Pero la prima Mumelina no tenía la menor intención de quedarse en la ciudad, porque precisamente allí había oído una cosa bien extraña. Y al día siguiente, en cuanto terminó sus compras, volvió a subir hacia El Descanso muy de prisa y jadeando, y llegó al pueblo a última hora de la tarde.
La mujer del maestro estaba con Lenita y Denita en casa de la madrina Belita, el maestro se había quedado en su cuarto trabajando, y Kásperle iba a salir de casa para reunirse con sus amigos cuando vio llegar a la prima Mumelina. Ella no vio a Kásperle, y subió por la calle con paso triunfante, como si acabara de ganar una batalla. Kásperle se quedó algo asustado en el cuarto de estar, y cuando oyó los pasos de la prima que se acercaban se escondió rápidamente en un rincón oscuro de la chimenea, donde guardaban la leña. Él mismo no sabía bien por qué se escondía. Le remordía un poco la conciencia por la burla y las muecas que había hecho a la prima el día anterior, y el aire decidido con que llegaba ésta le había dado miedo.
Unos minutos después se oyó en la casa la voz de Mumelina, y el maestro salió de su cuarto. Lo primero que preguntó la prima fue:
—¿Dónde está Kásperle?
Kásperle se encogió todavía más en su rincón oscuro, y se quedó detrás de unos leños para que la prima no pudiera verle.
Entonces llegó la mujer del maestro y saludó a la prima como si hubiera vuelto de un viaje larguísimo. Pero Mumelina no decía más que esto:
—¿Dónde está Kásperle?
—Estará en el arroyo, con los otros niños —dijo la señora Habermus, que había dado permiso a Kásperle para ir a jugar con sus amigos.
Pero la prima empezó a buscar por todo el cuarto, y se agachó a mirar debajo del sofá, abrió el armario y también miró en el rincón de la leña. Vio los troncos, pero no pudo ver a Kásperle.
—No está aquí. Bueno, pues voy a contaros quién es Kásperle en realidad. Ya veréis, ya veréis. No os lo podéis ni imaginar.
No, no se lo imaginaban. ¡Aquello sí que era una sorpresa! ¡Y Kásperle, escondido detrás de los troncos, también se sorprendió muchísimo al oír a la prima Mumelina contar su historia de cabo a rabo!
La prima había visto en la ciudad un titiritero, que enseñaba a todo el mundo un muñeco que hacía títeres y anunciaba a voces:
—Si encontráis a un niño parecido a este muñeco, no le dejéis escapar. El Duque ha prometido una gran recompensa al que se lo lleve.
El hombre de los títeres había dicho después que el niño que buscaban era un auténtico kásperle vivo, y contó a la gente todo lo que había hecho Kásperle en el castillo.
—¿Lo veis, lo veis? —dijo excitada la prima Mumelina—. ¿No os había dicho yo mil veces que ese niño no me gustaba? Menos mal que ahora lo llevarán preso. Lo ha ordenado el Duque.
El maestro suspiró y su mujer exclamó con mucha pena:
—¡Pobre pequeño!
En el rincón de la leña, a Kásperle le corrían lágrimas por los carrillos. Tenía ganas de salir de su escondite y abrazarse a la buena señora Habermus. Estaba seguro de que los maestros no lo entregarían a los guardias. Pero la prima Mumelina volvió a decir con voz dura y maligna:
—El hombre de los títeres está a punto de llegar. Ya debe de estar subiendo al pueblo con varios guardias que se llevarán preso a Kásperle. Cuando les he dicho que ese espantajo vivía aquí me han dado estas monedas de oro. ¡Mirad! ¡Vaya, cómo me alegro de que se lleven de casa al monigote ese y de que lo encierren en la cárcel! Tenemos que vigilar bien ahora para que no se escape. ¡Bueno, los guardias ya se encargarán de él!
La mujer del maestro volvió a decir:
—¡Pobrecito, pobrecito Kásperle!
Y su marido suspiró lleno de compasión. Pero la prima se puso de pie y dijo que iba a sacar las compras de la cesta, y que luego se pondría a vigilar por si Kásperle volvía a casa.
El maestro dijo que iría a preguntarle al alcalde por qué acudían los guardias, y salió del cuarto con la prima. La señora Habermus se quedó sola.
Kásperle temblaba de miedo en el rincón de la leña. Habría querido salir corriendo y esconderse en algún otro sitio hasta que se marcharan el titiritero y los guardias. Pero para eso tenía que salir del cuarto, porque sus perseguidores seguro que mirarían en el rincón de la leña. La mujer del maestro estaba callada, sentada junto a la mesa, y parecía tan bondadosa y tan compasiva que Kásperle pensó: «Ella no me acusará», y salió de repente del rincón, y se acercó a la mujer, que se sobresaltó al verle.
—¡Kásperle! —exclamó la señora Habermus—. ¿Estabas aquí? ¿Lo has oído todo?
Kásperle dijo que sí con cara triste, y se acercó más a la mujer, la abrazó y dijo entre sollozos:
—¡Ayúdame a escapar! ¡Ayúdame!
—Sí, sí. ¡Comprendo que quieras escaparte, pobrecito, pobre pequeño!
Acarició con mucha bondad la cabeza de Kásperle, se quedó pensando y luego se levantó, cogió un pedazo grande de pan, se lo metió a Kásperle en el bolsillo, le dio algún dinero y dijo de prisa:

—¡Corre, escápate! ¡Sal por la puerta de la cocina! Mi buen esposo me perdonará por haberte ayudado.
Dio un beso a Kásperle y lo llevó a la cocina. Allí había una puerta que daba al jardín, y el jardín daba al patio de la iglesia. Kásperle salió corriendo y vio que la puerta de la iglesia estaba abierta.
«Me esconderé en el campanario», pensó. Y se metió en la torre de la iglesia de un brinco.
En aquel mismo instante oyó la voz de la prima Mumelina, que gritaba muy contenta desde la escuela:
—¡Ya vienen, ya vienen!
Sí, ya llegaban: delante iba el hombre de los títeres y detrás iban tres guardias, y la gente del pueblo, al verlos llegar, se acercó llena de curiosidad.
—¿Qué pasa, qué pasa? ¿Por qué vienen los guardias al pueblo?
La gente no lo entendía, aquel pueblo estaba siempre tan tranquilo que todos se asustaron al ver a los guardias y se pusieron a hacer preguntas y a hablar todos a la vez, hasta que la prima Mumelina les dijo que los guardias iban a por Kásperle, y preguntó si no lo habían visto por algún lado.
—Los niños están jugando en el arroyo —dijo alguien, y varias personas fueron hacia el arroyo para buscar a Kásperle, porque la prima Mumelina les había dicho que Kásperle era un malhechor.
Los niños no lo habían visto, el alcalde tampoco, el maestro no sabía nada, y nadie podía decir dónde estaba.
¿Dónde estaba Kásperle?
—¡Se ha escapado! —gritaron la prima y el hombre de los títeres.
—Lo encontraremos —dijeron los guardias—. ¡Abran paso! ¡Registraremos primero la casa!
—¡Todos tienen que colaborar! —gritó el alcalde—. ¡Sería una vergüenza dejar escapar de nuestro pueblo a un fugitivo del Duque! ¡Adelante, todos a buscarlo!
Y todos empezaron a buscar a Kásperle. Los niños de la escuela eran los que buscaban con más interés porque pensaban:
«Si lo encontramos, le ayudaremos a escapar».
La única que no lo buscaba era la mujer del maestro, y nadie le preguntó nada a ella. La buena mujer acostó a Lenita y a Denita, que lloraban llamando a su querido Kásperle, y su madre las consoló diciendo con dulzura:
—No le pasará nada, ya veréis, no le pasará nada malo.
Los labradores y los guardias seguían registrando todas las casas, los graneros y los establos. Pero era inútil, no encontraban a Kásperle. Al fin dijo un campesino:
—No hemos mirado en la iglesia.
—La iglesia está cerrada —dijo otro.
Y es que el viejo sacristán había cerrado ya, como todas las tardes. Era muy viejo y estaba siempre cansado, y no se ocupaba nunca de lo que pasaba en el pueblo. Ahora se había quedado dormido en su butaca, y los guardias dieron la vuelta a la iglesia y dijeron:
—No puede estar ahí dentro, seguro que se ha escapado del pueblo.
Pero ¿hacia dónde se habría ido? ¿Estaría en el bosque o en los montes? Porque en el camino de la ciudad no estaba, le habrían visto al subir.
Y el alcalde dijo:
—Mañana, a primera hora, saldremos a buscarlo por toda la comarca. Todos los vecinos tendrán que venir. Sería una vergüenza que se nos escapara.
—Sí, en cuanto amanezca saldremos en su busca —dijeron todos—, y esta noche el pueblo estará bien vigilado. Ni un gato podrá salir sin permiso, y Kásperle muchos menos.
En la casa del maestro, la prima Mumelina decía:
—Estoy cansadísima, pero no me voy a la cama. Juraría que Kásperle anda rondando la casa, y no seré yo quien le deje escapar.