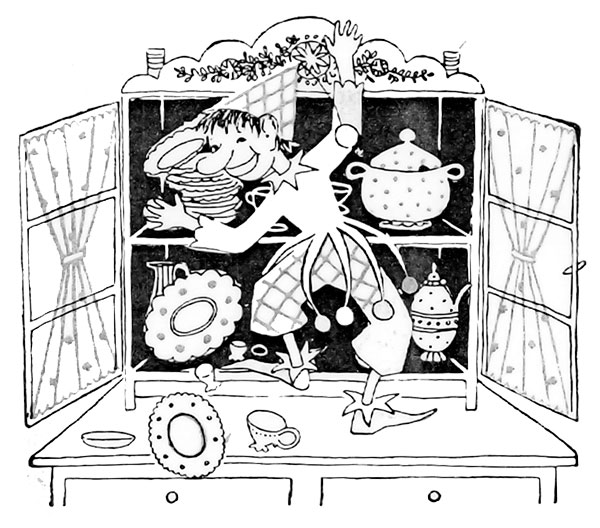
DURANTE la primera semana que pasó Kásperle en la casita del bosque, hizo más disparates que diez niños en un año.
¡Santo cielo, las cosas que aquel pequeñajo era capaz de inventar! Siempre se ponía donde no debía, tan pronto estaba en lo alto del estante de los platos como en la despensa, metido en el puchero de la leche, de pronto se le ocurría abrir la trampilla de la estufa y el cuarto se llenaba de una nube de hollín, o enredaba en el cesto de costura de la señora Anita dejándolo todo revuelto. Maese Fridolín le decía a veces:
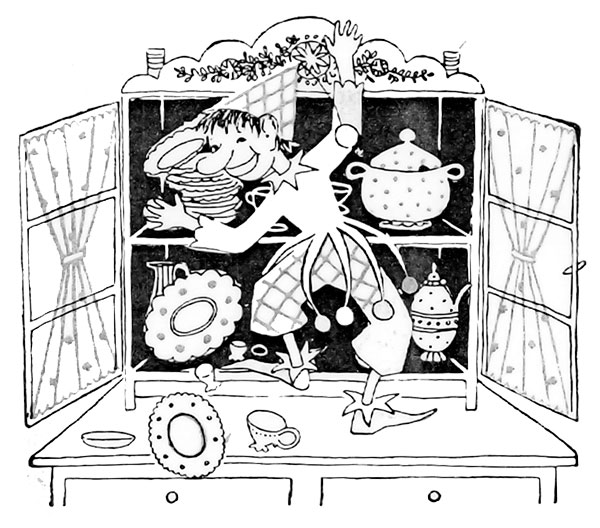
—Mira que te encierro en el armario.
Pero entonces empezaba Kásperle a llorar y a gritar de tal manera que al maestro se le ablandaba el corazón.
La que menos protestaba era Amada, aunque también a ella Kásperle le hacía toda clase de travesuras. Claro que luego se ponía mimoso, y prometía ser bueno, y Amada no se podía enfadar con él y lo disculpaba delante de maese Fridolín y de la señora Anita, que en el fondo se reían con las diabluras de Kásperle.
La casita del bosque era muy pequeña, y pronto empezó a pasarle a Kásperle lo mismo que hacía cien años: se aburría allí dentro. Y precisamente porque no le dejaban andar solo por el bosque, estaba deseando salir a corretear por él. No hacía más que pensar en lo divertido que sería volver a recorrer el ancho mundo.
Amada se dio cuenta de lo que pensaba Kásperle y le advertía todos los días:
—¡Acuérdate de tu promesa!
Kásperle decía que sí y suspiraba, pensando: «Lo bueno sería poder tirar una promesa al agua o quemarla en la estufa, para librarse de ella de una vez».
Un día, aprovechando el buen tiempo de primavera, Amada se fue andando a Bellatierra. Tenía que hacer muchas compras, porque ya se acercaba la fiesta de Pentecostés. La señora Anita estaba muy atareada por la casa, porque quería tenerlo todo limpio y en orden para la fiesta, y cuanto más ocupada andaba, Kásperle no hacía más que meterse por medio y enredar en las habitaciones: aparecía en un lado, salía del otro, tiraba un cubo lleno de agua, rompía un cristal con una escoba, hasta que la señora Anita ya perdió la paciencia y le dijo:
—¡Vete con el maestro!
Kásperle no se lo hizo repetir, salió corriendo y buscó a maese Fridolín detrás de la casa; allí estaba el buen hombre pintando sus muñecos nuevos. Los había puesto en una fila larga sobre un tablón, y tenían unas caras muy graciosas, porque maese Fridolín los había hecho copiando los gestos de Kásperle.
—¡Anda, si ése soy yo! —exclamó Kásperle mientras metía el dedo en la pintura de la nariz de un muñeco, y se le quedó pegado a la pintura, que estaba todavía húmeda.
—¡Torpe, más que torpe! —gritó maese Fridolín más enfadado que otras veces—. ¡Hala, vete de aquí, no quiero verte por en medio!
Kásperle se marchó cabizbajo. Volvió a entrar en la casa, volvió a salir y se dijo:
—Si dicen que me vaya, pues me iré. Y yo no tendré la culpa si no cumplo la promesa que le hice a Amada.
Y echó a correr hacia el bosque. El bosque le gustó mucho. Había pájaros cantando en los árboles, los árboles se movían suavemente y en el suelo había florecitas silvestres, pequeñas y muy bonitas. Kásperle empezó a correr y a saltar lleno de alegría. Vio un camino en el que daba el sol y otro camino que se perdía en la sombra de los árboles. Kásperle se quedó pensando qué camino escogería y por fin se decidió a andar por el de la sombra. Al cabo de un rato llegó a un lago pequeño, rodeado de lirios. En el lago vio con gran sorpresa a unos niños que se estaban bañando y chapoteaban y gritaban en el agua fría. A Kásperle le entraron ganas de meterse en el lago, pero le daban miedo el agua y los niños. Así que fue rodeando el lago por la orilla, y cuando lo hacía vio la ropa de los niños en un montón, y pensó:
«¡Huy, qué suerte! Ahora me quitaré mi traje de Kásperle, me pondré una camisa y un pantalón de niño y me iré por el ancho mundo».
Con la alegría se le olvidó la promesa que había hecho a Amada. Se metió detrás de unas matas, y se puso unos pantaloncitos y una camisa azul. Los niños debían de ser del tamaño de Kásperle, porque las dos cosas le sentaban muy bien. Kásperle estaba entusiasmado con su idea, y cuando terminó de vestirse se revolcó en la hierba, chillando de alegría.
Si los niños no hubieran estado alborotando tanto en el agua, habrían podido oír la risa de Kásperle. Pero aquellos pequeños no se fijaban en lo que pasaba en la orilla: se salpicaban, se tiraban al agua y volvían a salir. No vieron que un niño corría por el bosque. Sólo un rato más tarde, al salir del agua, se dieron cuenta de lo que había pasado. Federico empezó a buscar sus pantalones y no los encontró, y lo mismo le ocurrió a Pedro con su camisa, no la veía por ninguna parte. Sólo Cristóbal tenía su ropa completa, y se puso a gritar, hinchado como una ranita:
—¡Buscad bien! ¡No sabéis ni dónde tenéis la cabeza! Yo he dejado la mía bien ordenada.
A Federico y a Pedro les molestó la burla. Pensaron que Cristóbal les había escondido la ropa y que encima les castigarían en su casa por culpa de aquella trastada. Entonces se abalanzaron contra Cristóbal y empezaron a pegarle, y como Cristóbal no era nada cobarde, se defendió bien y los tres rodaron por la hierba peleándose como fieras. Gritaban tanto que los pájaros por poco se caen de los árboles del susto, y una rana muy gorda se desmayó. Las otras ranas empezaron a croar muy enfadadas, y nadie sabe en qué habría terminado todo aquello si no fuera porque el guardabosques, que pasaba por allí cerca, oyó el griterío y se acercó corriendo. Vio a los tres niños en plena pelea y, sin pensarlo más, ¡zas!, levantó a Federico y lo separó de Pedro y de Cristóbal antes de que ellos supieran lo que pasaba. Los tres niños se quedaron mirando al guardabosques, asustados, y se olvidaron de la pelea.
—Vamos a ver, ¿por qué os estabais pegando? —preguntó el guardabosques burlándose de ellos—. ¿No hace ya bastante calor, que necesitáis calentaros a golpes?
Sí, menudo calor tenían los niños a pesar del baño: a los tres les ardía la cara de las tortas que se habían dado. Pero al guarda se le pasó pronto el enfado. Miró a los chiquillos y se echó a reír y entonces los niños le contaron lo que pasaba. Pedro y Federico echaban la culpa a Cristóbal, que gritaba que él no había escondido la ropa, y estuvieron a punto de empezar otra pelea. Pero el guardabosques miró fijamente a Cristóbal, lo sujetó por los hombros y le preguntó:
—¿Les has escondido tú el pantalón y la camisa?
—¡No, señor! —contestó Cristóbal mirando al guardabosques con sus ojos azules y sinceros. Y el guardabosques comprendió que el niño decía la verdad.
Pero ¿dónde podría estar la ropa? ¿Acaso la habían robado allí en su bosque, en aquel bosque que él tenía que guardar? No, no era posible, y el guardabosques dijo a los niños:
—¿Estáis seguros de que traíais esa ropa?
—¡Hombre, claro! —dijo Federico. Qué ocurrencia, cómo iba uno a ir allí desde el pueblo sin pantalones. El guardabosques lo comprendió en seguida, y pensó que algún chiquillo bromista les habría escondido las cosas.
—Volved a vuestra casa, seguro que algún gracioso os ha quitado la ropa por gastaros una broma.
—¡Pero yo no puedo ir a casa sin pantalones! —dijo Federico casi llorando.

Sí que era una complicación. El guardabosques se puso a reflexionar. Él tenía tres hijos mayores que ya no vivían en casa, pero su mujer guardaba la ropa de cuando eran pequeños. Podían pasar por su casa para ponerse algo, de su casa a Bellatierra había que dar un rodeo, pero el sendero hasta la casa forestal iba por el bosque, y se podía andar sin pantalones. Como mucho se reirían los pájaros y los árboles del divertido cachorro de hombre. La mujer del guardabosques miró muy sorprendida a los invitados que llevaba su marido. Pero como era una mujer muy simpática y comprensiva, sacó la ropita que todavía guardaba de cuando sus hijos eran pequeños. No fue difícil encontrar unos pantalones para Federico y una camisa para Pedro. Los niños se alegraron con el cambio, porque la camisa tenía botones de metal y los pantalones unos tirantes bordados en verde y rojo. Y Cristóbal casi sintió que no le hiciera falta nada. La buena mujer del guardabosques dijo:
—Si no encontráis vuestra ropa, podéis quedaros con ésta.
Los niños se marcharon muy contentos de la casa forestal, su aventura les hacía sentirse importantes, y cuando, al llegar cerca de Bellatierra, se encontraron con Amada, le contaron lo que les había pasado. Amada dijo lo mismo que el guardabosques:
—Seguro que es una broma que os han gastado unos niños para hacerse los graciosos.
En Bellatierra había varios graciosos así, y Pedro, Federico y Cristóbal entraron en el pueblo poniendo cara de enfadados, por si acaso, y contaban su aventura a todo el que quería escucharles.
Entonces alguien dijo que a lo mejor había sido Jaimito el del molinero, y otro pensó que podía ser Juanito, el tonto del pueblo, y antes de llegar los tres niños a sus casas, ya murmuraban por todo el pueblo que si había sido éste, que si el bromista podía ser ese otro. Al fin pudieron demostrar todos los niños del pueblo dónde habían estado aquella mañana, y por poco pegan a Federico, a Pedro y a Cristóbal, pero acabaron por reunirse todos a comentar la extraña aventura. Y en Bellatierra se quedaron muy intrigados pensando quién habría sido el bromista o el ladrón.
También Amada iba pensando por el camino en aquel suceso tan raro, y al cruzar el bosque silencioso de vuelta a su casa, miraba a un lado y a otro, por si veía la ropa de los niños. De pronto vio una cosa colgada de unas ramas, parecía un trapo grande, de colorines. Y como Amada no era nada cobarde, se acercó, y al llegar al árbol dio un grito:
—¡Kásperle! Pero ¡Kásperle! ¿Qué haces aquí?
No contestó nadie, y entonces Amada vio lo que era aquello: era el traje de Kásperle, que estaba colgado de una rama. El viento lo movía un poco, y por eso Amada había creído que era Kásperle. Pero a éste no se le veía por ninguna parte. Y de pronto Amada se acordó de los niños a quienes les había desaparecido la ropa, y le entró una duda horrible. ¿Se habría escapado Kásperle? Descolgó el trajecito de la rama y salió corriendo hacia la casita del bosque. Al llegar abrió la puerta, entró como un vendaval en el cuarto y preguntó a su madre:
—¿Dónde está Kásperle?
—Ahí fuera, con tu padre —dijo la señora Anita, que estaba preparando la cena.
Amada corrió junto a maese Fridolín, que en aquel momento pintaba su último muñeco de guiñol, y que dijo muy sorprendido cuando Amada le preguntó por Kásperle:
—Estará dentro, seguramente se habrá metido en casa otra vez.
Pero Kásperle no estaba en la casa, ni fuera de ella. Amada lo buscó por todas las habitaciones y por todos los rincones, abrió todos los armarios y los baúles, llamándolo cariñosamente. Pero Kásperle no contestaba, había desaparecido. Amada corrió al bosque, maese Fridolín la siguió, buscaron y dieron voces, pero no vieron ni rastro de Kásperle. El sol ya se había puesto hacía tiempo y los pájaros estaban durmiendo en sus nidos, pero en el bosque se seguían oyendo las voces que llamaban:
—¡Kásperle! ¡Kásperle, vuelve a casa!
Salió la luna y cubrió la casita del bosque con su luz de plata. Y, al asomarse a la casita, la luna pudo ver a tres personas muy tristes, sentadas a la mesa, que decían:
—¡Nuestro Kásperle se ha escapado!
Aquellas tres personas ya no pensaban en las muchas travesuras que solía hacer el diablillo, sólo pensaban que le habían tomado mucho cariño. Amada se tapaba la cara con las manos y lloraba amargamente por su pequeño y travieso amigo.
—¡Ay, Kásperle, Kásperle! ¿Por qué nos has dejado? ¿Qué va a ser de ti en el ancho mundo?