

Homer se dio por vencido y dejó de perseguir a la cometa. Pero Pete continuó siguiendo a la carrera al cordel que avanzaba velozmente entre las dunas y luego a lo largo de la playa.
«¡Zambomba!», pensó Pete, mientras corría. «Si al menos dejase de soplar el viento».
Aunque no dejó de soplar, por suerte sí cambió de dirección y la cometa siguió siendo arrastrada a buena altura, pero sobre la arena y no sobre las aguas.
Al oír un ruido extraño, Pete volvió la cabeza y vio a «Trotaplayas» que avanzaba hacia él en su «pulga de playa». Cuando el amable viejecito vio lo que estaba sucediendo aumentó la marcha y muy pronto estuvo junto al muchachito que corría.
—¡Salta a mi lado! —gritó, reduciendo un poco la marcha—. Tal vez podamos coger la cuerda.
Pete hizo lo que el hombre le indicaba y «.Jenny Saltitos» corrió tras el ovillo de cordel que no cesaba de dar saltos por el aire. Inclinándose hacia fuera, Pete logró una vez tocar el cordel, pero acabó soltándosele de la mano.
«Trotaplayas» probó a pasar sobre el hilo, para dejar aprisionado bajo una rueda el ovillo de cordel que era muy pequeño, pero no logró su intento. Cuando Pete hizo un esfuerzo final por coger el cordel, el travieso viento se lo arrancó otra vez de la mano. En un momento, cometa y cordel se encontraron a poca distancia del agua.
Aún hizo el muchacho algún intento por recobrar su cometa, pero todo era ya inútil. El cordel acariciaba ya las aguas profundas y unos momentos después el cordel estaba empapado en agua y la cometa caía al mar para desaparecer casi instantáneamente, bajo las olas.
—¡Qué lástima, Pete! —se compadeció «Trotaplayas»—. Ya casi la teníamos.
Por entonces ya los hermanos Fraser habían recogido sus cometas y se acercaron a Pete. Le dijeron que sentían muchísimo lo ocurrido y que Homer se había marchado sin decir una palabra. Y Terry añadió:
—Puede que haya sido mejor que se te haya estropeado la cometa, Pete. Antes no nos atrevimos a decírtelo, pero no tienes ninguna probabilidad de ganar el concurso si tu cometa no tiene algo original.
—¿Quieres decir que sea como las vuestras? —preguntó Pete.
—Algo así. Piensa algo original.
—¿Qué, amigos? ¿No queréis venir conmigo para dar un paseo de inspección por la playa?
—¡Sí, sí! Muchas gracias —contestaron todos a un tiempo.
—Entonces, subid. Os llevaré a un sitio muy atractivo —dijo «Trotaplayas».
Los cuatro muchachitos subieron a la «pulga de playa» y el vehículo se puso en marcha.
—¿Adónde vamos? —preguntó Pete.
—Primero os enseñaré un lugar en donde acostumbraban a tomar tierra los piratas.
El viejecito condujo a lo largo de la playa, esquivando los maderos y tablones que aparecían de vez en cuando, y mientras el coche brincaba sobre los socavones. Muy pronto llegaron a un lugar donde la playa se estrechaba. La línea de la playa se curvaba tierra adentro por un breve trecho y los chicos vieron con sorpresa que se encontraban en lo que parecía un verdadero puerto.
—La zona pantanosa que se encuentra pasando este trecho mantiene apartados de aquí a los visitantes de los veranos —explicó «Trotaplayas» con un guiño—. Pero a los piratas eso les tenía sin cuidado. Ellos traían aquí sus embarcaciones y echaban el ancla.
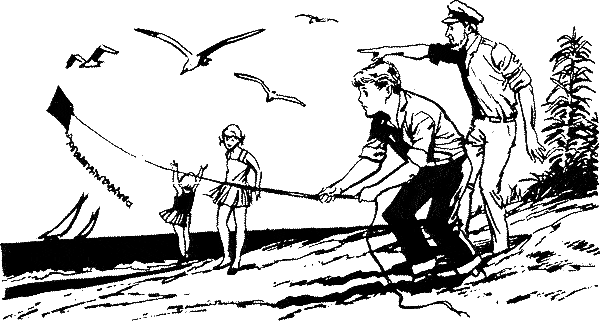
Mientras avanzaban lentamente por aquella zona, los ocupantes del coche iban con los ojos bien abiertos por si descubrían algún artículo de valor que las olas hubieran podido arrastrar hasta la arena.
—¡Allí hay una cesta de naranjas! —gritó Tom—. Voy a cogerla para usted, «Trotaplayas».
En el momento en que la subían al coche, Pete vio un estuche encajado entre dos pequeñas rocas. Muy nervioso, Pete corrió a cogerlo y lo abrió. ¿Habría algún tesoro de los pi…? Al momento Pete se echó a reír. El estuche contenía un mojado equipo de limpiabotas.
En aquel espacio de tiempo, «Trotaplayas» había estado hurgando en la arepa y reunió una extraña mezcla de objetos: tres bonitas conchas, una tortuga que llevaba una fecha en el caparazón y una botella de forma rara.

—¡Hay una nota en la botella! —exclamó Tom.
«Trotaplayas» sacó el corcho con la ayuda de una navaja y abrió el papel que salió del interior dé la botella. Allí pudo leer:
«Apuesto algo que todos se han puesto muy nerviosos al ver esto, “Trotaplayas”. Todo ha sido una broma. H.»
—¡Homer! —gruñó, enfurecido el viejo—. ¡Cuando le atrape voy a darle una buena tanda de palos!
Todos subieron otra vez a «Jenny». Por el camino «Trotaplayas» les contó la historia de dos barcos piratas que se encontraron en la caleta largo tiempo atrás. Pero ya no estaba allí ninguno de los dos.
—Los buques estuvieron aquí varios años, hasta que aquellos que los habían encontrado los botaron otra vez y se los llevaron.
—¿Y quiénes los encontraron? —preguntó Terry.
—Unos chicos como vosotros —repuso «Trotaplayas»—. Cuando llegaron a hombres se hicieron marinos mercantes y viajaron con los buques piratas por todo el mundo.
—A mí también me gustaría dedicarme a eso —declaró Tom.
—Y a mí —afirmaron los demás.
—¿Y no sabéis que en otras épocas aquí hubo indios? —siguió diciendo «Trotaplayas» mientras avanzaban por la orilla del mar—. A veces encuentro restos de su civilización en el lugar en donde estuvo el poblado. ¿Queréis verlo?
—Ya lo creo —repuso Pete, coreado por los demás.
El buen anciano condujo su viejo vehículo tierra adentro y ascendieron por una duna de poca altura. Muy pronto llegaron a un lugar inmediato a un bosquecillo de pinos. «Trotaplayas» detuvo el coche y paró el motor.
—Hemos llegado, chicos. ¿Queréis bajar? Puede que encontremos algunas flechas.
Los cuatro muchachos saltaron rápidamente al suelo. Pete cogió una rama y empezó a hurgar en la tierra. Al poco tiempo dejó a la vista un pequeño pedrusco. Desanimado, estaba Pete a punto de tirar la rama con que había estado hurgando, cuando algo llamó su atención.
—¡Mirad, mirad ahí!
A un lado de la piedra se veía grabado un ciervo y al otro el contorno de una gaviota en pleno vuelo.
«Trotaplayas» se mostró excitadísimo.
—¡Buen hallazgo, hijo! Se trata de un trabajo indio.
—Entonces, no debo quedarme con ello —reflexionó Pete—. Tendré que darlo a un museo.
—Tienes mucha razón. Hay un museo en la ciudad.
Terry se ofreció a llevarlo, puesto que vivía cerca del museo, y Pete le entregó la piedra. Mientras regresaban en el viejo artefacto que conducía «Trotaplayas», Pete dijo:
—Chicos, la gaviota grabada en esa piedra me ha dado una idea. Creo que haré una cometa con forma de gaviota.
—Me parece muy bien —advirtió Tom—. Nunca he visto a nadie con una cometa como tú dices.
Cuando Pete volvió a casa, su familia quedó muy tranquilizada y la madre comentó:
—Al leer tu nota creí que ibas a volver en seguida.
Pero, tanto la madre como los demás, olvidaron la preocupación, oyendo a Pete explicar sus aventuras de aquella mañana.
—No hemos podido salir a buscar el barco pirata por esperarte —rezongó Ricky, haciendo un mohín de enfado—. ¡Vamos ya!
Llegó a la puerta de salida con la rapidez de un rayo y los demás le siguieron. Tío Russ abrió la marcha, playa adelante, hasta que llegaron a la desembocadura de un río. A poca distancia de allí se veía amarrado un lanchón que bullía de actividad.
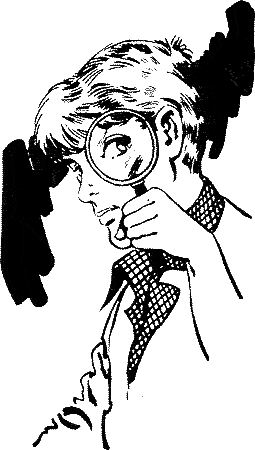
—¿No veis? Hay un buzo —anunció Pam—. Está empezando a descender.
—Los viejos habitantes de este pueblo no creen que el señor Ruffly pueda encontrar el buque sumergido en este lugar —dijo tío Russ.
—Entonces, ¿a ti te parece que podemos buscar en otros sitios? —preguntó Ricky, sin poder disimular su nerviosismo.
—Claro que podéis —sonrió tío Russ—. Me gustaría poder daros alguna pista, pero me temo que tendréis que buscar por vuestra cuenta, sin ayuda de nadie.
—Mejor será que empecéis después de haber comido —aconsejó la madre.
Se quedaron un rato contemplando las idas y venidas de los hombres del lanchón y luego volvieron a casa. Los niños pasaron la tarde en la playa, nadando, abriendo hoyos y pensando en la manera de encontrar una pista que les permitiera descubrir el barco pirata naufragado.
Uno a uno fueron regresando a la casa, hasta que sólo quedaron fuera la señora Hollister, Holly y Sue. Las dos pequeñas rogaron a su madre que las dejara quedarse un ratito más para seguir jugando con la arena. La señora Hollister les dio permiso, diciendo que ella se marchaba a preparar la cena y que volvería a buscarlas un poco después. Antes de irse habló con el vigilante de la playa que le aseguró que no perdería de vista a las pequeñas.
Cuando la señora Hollister se marchó, Sue y Holly bajaron hasta un pequeño brazo de tierra que se adentraba en el agua.
—Podemos hacer aquí un castillo de hadas —propuso Holly.
—¡Qué divertido! ¡«Hácelo»! —pidió Sue—. Será un castillo en medio del mar.
Las dos niñas fueron a buscar sus cubos y palas y corrieron al extremo de aquella especie de pequeña península.
Muy pronto empezó a tomar forma un lindo castillo de arena que las dos pequeñas, muy afanosas, iban construyendo rápidamente. Sue cogió una pequeña caracola y apretando con ella sobre la arena húmeda, fue marcando escalones desde la base a las torres del castillo.
—Ahora las hadas podrán ir a la torre sin volar —explicó la chiquitina, haciendo gorgoritos mientras reía.
Estaba ya el castillo concluido cuando llegó una ola y como si fuera una enorme lengua lamió e hizo desaparecer todas las escaleras.
—Tendremos que irnos más lejos del agua para hacer otro —resolvió Holly.
Hicieron un segundo castillo mucho más grande, con una hermosa torre y muchas ventanas.
—Voy a hacer un túnel secreto por debajo del castillo —anunció Sue, entusiasmada.
La pequeña se tendió boca abajo sobre la arena y fue cavando bajo ella hasta donde le llegaba su brazo extendido. Luego, a cuatro pies, igual que un gatito, marchó al lado opuesto y empezó a hacer otra abertura. Muy pronto sus dedos llegaron al otro extremo del túnel.
—¡Ya lo he «hacido»! —gritó la pequeña, alegremente.
Pero, mientras se ponía en pie, otra ola se arrastró por la arena y llenó de agua el pasadizo secreto.
—Si «teniera» una barca ahora pasaría por debajo del castillo —observó la pequeña—. ¿Verdad, Holly, que eso también les gustaría hacerlo a los piratas malos?
—Claro —contestó su hermana, mientras se ocupaba en encajar su pañuelito rojo en lo alto del castillo, a modo de bandera.
—¡Qué «percioso»! —exclamó, admirativa, Sue—. Tenemos que… ¡Oooh, mira! —gritó de repente, asustada.
Se aproximaba una enorme ola. Un instante después las niñas estaban empapadas y el castillo se había desmoronado completamente.
—¡Qué pena! ¡Mira lo que ha pasado, Holly!
Holly se puso en pie y miró hacia el agua.
—Ya sé lo que ha pasado —dijo, con aires de sabihonda—. Está subiendo la marea. Tenemos que irnos en seguida a casa, no vaya a ser que nos alcancen las olas.
Después de recoger sus cubos, las dos niñas se dieron la mano y echaron a andar por la estrecha franja de tierra. Pero, un momento después, se detenían en seco, mientras Sue gritaba:
—¡Qué miedo, Holly! ¡Hay agua por todas partes!