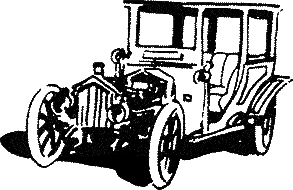
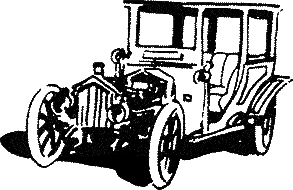
—¿Que quién es «Trotaplayas»? —repitió la abuela Alden, sonriendo—. Pues la mejor persona que conozco en la Playa de la Gaviota.
—¿Pero es ése su verdadero nombre? —dijo Pete con asombro.
—Es un apodo que le damos todos desde hace muchos años.
La ancianita explicó que, aunque a aquel hombre le llamaban «Trotaplayas», era una mezcla de pescador y buscador de tesoros.
—Es un viejecito muy simpático y tiene una «pulga de playa» que hace mucha gracia —añadió Rachel.
—¿Y qué es eso? —quiso saber Pam.
Rachel repuso que «Trotaplayas» llamaba «pulga de playa» a un viejo coche con neumáticos desproporcionadamente grandes. El hombre paseaba en aquel vehículo de un extremo a otro de la playa, buscando cosas de las que las olas arrastran a la arena.
—Si no conocen a «Trotaplayas», puede decirse que no han visto la Playa de la Gaviota —comentó la abuela Alden—. Rachel, deberías llevar a los Hollister a la cabaña de «Trotaplayas» mañana por la mañana.
Rachel repuso a su abuelita que lo haría encantada. Al día siguiente, en cuanto hubo desayunado, la niña fue en busca de sus nuevos amigos.
—Vamos —dijo—. Hay que llegar antes de que «Trotaplayas» salga.
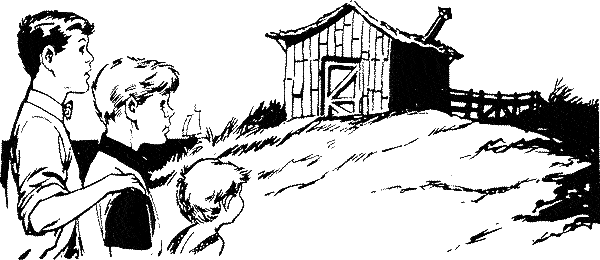
—Espera un momento —pidió Ricky—. Tengo que poner agua limpia a mis margaritas.
El pecoso corrió a la orilla del mar con el bote de moluscos, lo llenó de agua limpia y volvió a dejarlo en un rincón del porche, a la sombra. En seguida todos los hermanos, incluso Sue, se marcharon con Rachel.
Anduvieron un rato a lo largo de la playa y más tarde Rachel abrió la marcha entre dos dunas, y empezó a trepar por la parte posterior de una de ellas. Cuando estuvieron arriba, la niña indicó:
—Allí está la cabaña de «Trotaplayas».
La casita se encontraba a bastante altura y tenía un hermoso panorama de la playa. Los niños aceleraron el paso y muy pronto llegaron a la rústica cabaña, hecha con maderas de las llegadas a la playa a la deriva, con dos ventanas, una puerta y una chimenea que se había torcido y sobresalía por un lado del tejado.
Rachel llamó a la puerta, preguntando:
—«Trotaplayas», ¿está usted ahí?
—Sí, estoy —repuso una voz profunda.
Se abrió la puerta y un hombre alto, de rostro curtido, apareció ante los niños. Vestía pantalones blancos de marinero y una camisa azul de escote abierto. Se cubría la cabeza con una gorra azul y blanca de capitán en la que llevaba una pequeña ancla dorada.
La cara delgada, curtida y cubierta por una espesa barba gris, de «Trotaplayas» se arrugó al hacer un guiño a los pequeños visitantes.
—Vaya, vaya, Rachel. Veo que me traes nuevos amigos.
Al decir esto, el hombre levantó a Sue en vilo y la sentó sobre su hombro, exclamando:
—¡Aquí está Barba-Negra y su banda de piratas! Apuesto algo a que éstos son los Felices Hollister.
Los ojos negros de Sue se abrieron desmesuradamente.
—¿Cómo lo sabes, señor «Trotaplayas»? —preguntó la pequeña.
—Las buenas noticias corren muy de prisa —repuso el hombre—. Y supongo que las malas también.
Sue dijo que quería bajar y ver la casa del señor «Trotaplayas». Él la dejó en el suelo y todos entraron en la casa.
¡Qué lugar tan raro! Por todas partes se veían piezas de madera de extrañas formas. En las paredes había conchas marinas de vistosos colores. Del techo colgaba una red de pesca, blanca, con pequeñas estrellas marinas sujetas en ella formando hilera.
Pete se fijó inmediatamente en una brújula colocada sobre una mesita baja de una esquina. Era igual a aquella que el señor Sparr les había prestado para la función de teatro que hicieron en Shoreham. Pete contó a «Trotaplayas» cómo había desaparecido aquella brújula.
—¿No podría usted vendernos ésta para que yo se la pueda dar al señor Sparr? —preguntó el muchacho.
—Lo haré, hijo mío —repuso el hombre—. Y os la venderé barata, porque muy pronto voy a tener otra brújula.
«Trotaplayas» le dijo el precio y Pete sacó en seguida varias monedas del bolsillo. En vista de que no tenía bastante dinero, pidió a Pam, a media voz, que le prestara dos monedas. Luego Pete entregó el dinero a «Trotaplayas» y se quedó con la brújula.
—Se la llevaré al señor Sparr en cuanto lleguemos a casa —aseguró Pete.
Cuando estuvo seguro de haberlo visto todo dentro de la casa, Ricky preguntó:
—¿Quiere usted enseñarnos su «pulga de playa», señor «Trotaplayas»?
—¿Por qué no? —repuso el hombre—. Lo tengo al pie de la duna.
Salieron con él de la casa y bajaron por la parte posterior de la duna. Cuando estuvieron abajo se encontraron con el coche más raro que los niños vieran nunca. Era un automóvil muy antiguo al que se había quitado el capó y los guardabarros, y llevaba unos neumáticos enormes.
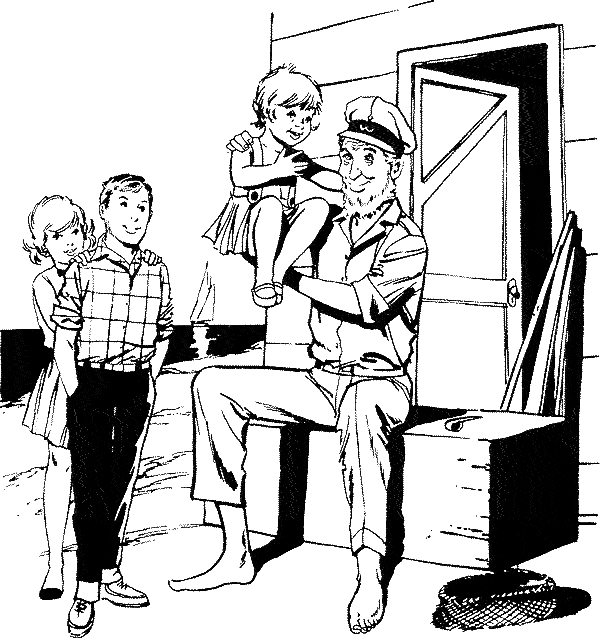
—¡Ooooh! ¡Qué precioso! —exclamó Ricky.
—Yo lo llamo «Jenny Saltitos» —dijo «Trotaplayas», dando unas palmadas a su extraño vehículo—, porque da unos saltos sobre las hondonadas de la playa, igual que una rana.
Los Hollister rieron alegremente, mientras rodeaban a «Jenny Saltitos».
—¿Podemos ver cómo salta? —indagó Holly.
—Claro que podéis —repuso «Trotaplayas» que se volvió a Pete, añadiendo—. ¿Por qué no llevas a dar una vuelta a «Jenny Saltitos»?
—¿Quién yo? ¡Me parece estupendo! ¿Está diciendo en serio que yo puedo conducirlo?
—Es la cosa más fácil del mundo. Basta con que oprimas el acelerador o te eches atrás, según la dirección que quieras seguir.
El propietario de aquel curioso armatoste explicó que no quería tener preocupaciones con un coche de complicada maquinaria y por eso se había construido aquél a su gusto.
—Empuja hacia delante aquella palanca y lo pondrás en marcha —indicó a Pete—. Luego, cuando quieras parar dices: «Detente, Jenny» y haces fuerza atrás, como harías con un caballo.
«Trotaplayas» puso en marcha el motor, que prorrumpió en chispazos y ronquidos que hicieron estremecer el coche.
—No os preocupéis —dijo su dueño—. «Jenny» sólo tiembla de vieja.
Pete se situó en el asiento del conductor e hizo señas a sus hermanos para que se apartasen del paso.
—¡Allá voy! —anunció Pete, conteniendo una alegre carcajada.
«Jenny Saltitos» dio un par de sacudidas y en seguida empezó a levantar rociadas de arena, a medida que aumentaba de velocidad. El paseo en el extraño vehículo resultaba muy traqueteante, pero Pete lo consideró divertidísimo. ¡Era verdad! ¡Jenny saltaba por las hondonadas de arena lo mismo que una rana!
Cuando hubo recorrido, aproximadamente, medio kilómetro, hizo describir al coche un gran semicírculo y regresó hacia los otros. Al ir acercándose, Pete tomó la palanca de freno y dijo en voz baja:
—Detente, «Jenny».
Al mismo tiempo, intentó tirar de la palanca hacia atrás. ¡Pero la palanca no funcionó!
A toda prisa, Pete desvió el artefacto que conducía hacia la derecha, para evitar herir a los que le estaban aguardando.
«¡Caramba! ¿Qué voy a hacer?», se preguntó Pete muy preocupado.
Ascendió por la playa en la otra dirección y volvió a dar la vuelta. Al pasar junto a «Trotaplayas», éste le gritó:
—¡Detente! Los otros también quieren dar un paseo.
—¡No puedo! —repuso Pete, también a gritos.
El chico decidió dar otra vez la vuelta, pero hizo la maniobra con demasiada rapidez. La rueda delantera de la izquierda se hundió en la arena y «Jenny Saltitos» sufrió unas violentas sacudidas. ¡Pete sabía que el coche iba a volcarse! Pero pudo saltar a tiempo de su asiento. El viejo artefacto se precipitó hacia delante y quedó volcado en el suelo mientras las ruedas seguían girando vertiginosamente. «Trotaplayas» se acercó corriendo a parar el motor.
Después de saltar del coche, Pete había rodado sobre sí mismo por la arena y ahora estaba poniéndose en pie.
—¿Le he estropeado su pobre coche? —preguntó muy compungido.
—No. No. No te preocupes por eso —dijo «Trotaplayas»—. Creo que todo lo que pasa es que a «Jenny» no le gustan los conductores desconocidos.
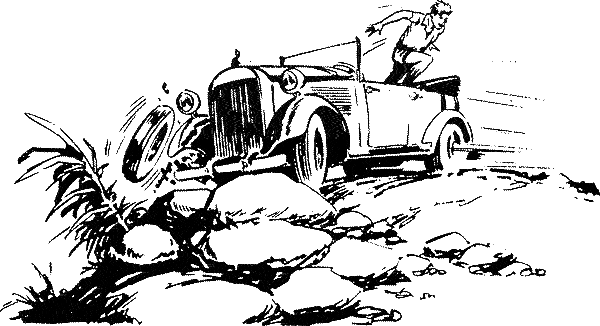
Mientras el simpático viejo se atusaba la espesa barba, Pete le explicó que la palanca se había encallado. «Trotaplayas» sonrió, contestando:
—Sí. «Jenny» se hiela algunas veces. Bueno, amigos, tendremos que levantar a la pobre «Jenny». Vosotros coged por ahí. Uno, dos, tres… ¡arriba!
Mientras el coche volvía a quedar colocado sobre sus ruedas, su dueño dijo:
—Bien, Jenny. Por hoy ya has hecho bastante ejercicio. —Y se dirigió a los niños, para proponerles—: ¿Qué os parece si nos sentamos un rato a charlar?
—¿Nos va a hablar de los piratas que ha visto y de los tesoros que ha encontrado? —preguntó Ricky, mientras todos se sentaban.
«Trotaplayas» echó hacia atrás su gorra de capitán y miró atentamente a cada uno de los niños a la cara.
—Me alegra que queráis hablar de estas cosas —declaró jovialmente—. En otros tiempos hubo muchos piratas por esta región y estoy seguro de que dejaron más de un tesoro.
—¿Y usted ha encontrado algún «poquito» de un tesoro? —preguntó Holly, interesadísima.
—Creo que puede decirse que sí. Tengo una colección que va desde joyas a monedas antiguas —repuso «Trotaplayas»—. Seguramente todas esas cosas las perdieron los piratas.
El viejo buscador de tesoros guiñó burlonamente un ojo a los niños y continuó diciendo:
—Pero hay dos maneras de encontrar tesoros, una manera buena y otra mala. Yo no estoy de acuerdo con eso de bucear bajo el agua para recoger los restos de los naufragios. ¡Debe dejarse que el mar nos dé sus tesoros cuando él quiera!
Los Hollister quedaron un poco extrañados con lo que oían decir al viejecito y le preguntaron qué quería decir con eso.
—Mirad, yo dejo que el mar trabaje para mí. El mar da sus tesoros cuando desea darlos, pero ni un minuto antes.
Mirando fijo a «Trotaplayas», Sue preguntó:
—¿Tú sabes si ha sido el mar el que nos dio la piedrecita verde del faro?
Cuando el hombre preguntó qué quería decir, Pete le contó la historia de la esmeralda que habían devuelto a la abuela Alden y lo que la viejecita les había dicho cuando indicó a Rachel que les presentase a «Trotaplayas».
—Caramba —murmuró, pensativo, «Trotaplayas»—. Es un buen hallazgo.
Pete preguntó a «Trotaplayas» si podría acompañarlos al lugar de donde había recogido la arcilla.
—Naturalmente que sí —repuso el hombre, poniéndose en pie y estirando sus largas piernas—. Venid conmigo.
«Trotaplayas» les condujo hacia la parte baja de la playa, hasta otra duna junto a la que había un gran agujero del que se había excavado mucha arena.
—¡Sí, sí! ¡Vamos a buscar en seguida! —decidió la inquieta Holly.
Excavando con unos palitos, todos los niños se pusieron a buscar entre la arena y las piedrecillas. Al cabo de un rato, Holly gritó:
—¡Mirad, mirad!
Cuando los hermanos y Rachel llegaron junto a ella, encontraron a Holly sosteniendo algo que parecía un cofrecito de bronce, con un adorno de flores.
—¡Qué lindo! —dijo Pam, admirativa—. Puede que sea un estuche para joyas.
—¿Crees que todo el tesoro puede estar escondido aquí? —preguntó Ricky, dando saltos de inquietud—. ¿Habrá esmeraldas dentro?
Mientras el pequeño hablaba así, un ruido llamó la atención de Pam, que en seguida miró hacia arriba. En lo alto de la duna vio una cabeza que desaparecía inmediatamente.
—¡Había alguien vigilándonos! —dijo la niña a los demás.
«Trotaplayas» parpadeó mientras declaraba:
—Apostaría a que es uno de los buscadores de tesoros. Llevan días y días siguiéndome. ¡Pero yo no les diré nunca nada! ¡Nada!
—¡Hay que atrapar a ese espía! —declaró Pete, muy indignado.
Rápidamente subió a la duna, seguido por los demás. Pete tuvo el tiempo justo de ver desaparecer a un hombre entre los pinos. Pero casi al momento la silueta desapareció por completo y Pete renunció a seguir buscando. Mientras regresaba se encontró con Ricky y «Trotaplayas» que habían ido tras él.
—Se ha escapado —anunció Pete.
Volvieron al hoyo cercano a la duna, encontrando por el camino a varios del grupo. Rachel había perdido la sandalia y estaba buscándola entre la arena. Pam se había quedado atrás con Sue, que no podía correr con la rapidez de los demás.
Estaban ya hablando de quién podía ser la persona que les había estado espiando cuando Pam miró a su alrededor y sus ojos reflejaron un enorme susto.
—¿Dónde está Holly? —preguntó con angustia.
Nadie lo sabía. Pete subió otra vez a la duna y miró desde allí en todas direcciones. Desde arriba anunció a gritos a los demás, que no podía ver en ninguna parte a Holly.
—¡Qué miedo! —lloriqueó Sue—. ¡Hemos perdido a la «pobercita» Holly!