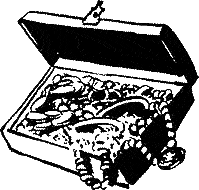
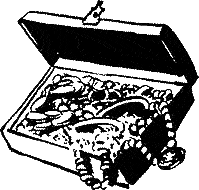
La jugarreta que acababa de gastarles el señor Gross dejó a los Hollister aturdidos. Sin escalera no había posibilidad de salir de aquellas cuevas. Ninguno sabía cuánto tiempo habrían de permanecer atrapados allí.
—¡Tendremos que buscar un medio para salir! —dijo con determinación el señor Hollister—. Tal vez si Pete sube sobre mis hombros y Ricky sobre los de Pete podamos llegar al borde del paredón.
—Sí, sí, papá. ¡Seguramente llegaremos! —asintió Pete, esperanzado.
El muchachito trepó por la espalda de su padre hasta llegar a sus amplios hombros.
—Ahora tú, Ricky.
Pero el pequeño no estaba en parte alguna. Se había alejado por las mil cavidades de la enorme cueva.
—¡Ricky! ¡Vuelve aquí! —llamó la señora Hollister.
En vista de que Ricky no contestaba, Pam pidió que le permitiesen a ella ocupar el lugar de su hermano. Pero la señora Hollister dijo que no consideraba muy oportuno que ninguno de los niños fuera el primero en salir de la cueva.
—Gross o Rattler pueden estar esperando ahí. Saben que ahora han sido descubiertos y pueden intentar hacernos algún daño —reflexionó la madre—. Además, tenemos que buscar a Ricky.
Se inició la búsqueda, pero el pequeño no aparecía por ninguna parte. El señor Hollister se asomó a una de las terrazas que quedaban al aire libre y, de pronto, una piedrecilla le cayó sobre la cara. Levantó la cabeza y… ¡Allí estaba Ricky, escalando la pared de aquel precipicio!
—¡Ricky! ¡Ten mucho cuidado! —gritó el señor Hollister.
El chico se detuvo un momento para decir:
—Estoy bien. Hay muchos salientes a los que puedo sujetarme. ¡Tengo que detener a ese hombre malo!
De nuevo siguió el pequeño su ascenso, cogiéndose a todos los salientes de la roca y buscando hendiduras para encajar sus pies.
—Este hijo nuestro es un atrevido —comentó el señor Hollister con su esposa, que también ahora observaba a Ricky—. En fin. Si él puede escalar ese paredón yo también podré hacerlo.
—Y yo también, papá —dijo Pete.
El padre quedó un momento pensativo y al fin declaró:
—Creo, Pete, que es preferible que te quedes con el resto de la familia y ayudes a proteger el tesoro.
—Está bien, papá.
El señor Hollister se situó precisamente debajo de donde se encontraba Ricky, para vigilar al pequeño por si ocurría algo y se veía obligado a recogerle por los aires. Pero el travieso Ricky era tan ágil como una cabra montés y muy pronto llegó arriba. Desde lo alto, sacudió una mano, saludando a los demás, al tiempo que gritaba:
—¡Ya he llegado, papá!
Su padre le devolvió el saludo y repuso:
—Lo has hecho muy bien, hijo. Espérame que ya subo.
El señor Hollister se quitó la chaqueta y se la entregó a su esposa. Luego se sujetó a los salientes rocosos y empezó a trepar lentamente.
—Ten cuidado —aconsejó Sue—. No vayas a caerte y te hagas un chichón.
Esto hizo reír al señor Hollister que por un instante perdió el equilibrio y resbaló unos pasos. Su esposa ahogó un grito, pero en aquel mismo instante el señor Hollister pudo agarrarse a otro saliente rocoso. Reanudó el peligroso ascenso, aprovechando las hendiduras dejadas por los pies de muchos indios en tiempos pasados.
Aunque no podía trepar con tanta rapidez como Ricky, el señor Hollister fue ganando terreno sin interrupción y pronto se reunió con su hijo. Después de recobrar el aliento se llevó ambas manos a la boca para decir a gritos:
—¡Volveremos tan pronto como nos sea posible!
Cuando él y Ricky se hubieron alejado, la señora Hollister propuso que tanto ella como sus hijos entrasen en la estancia del tesoro para ver en qué condiciones estaban los artículos robados. Sue estaba tan cansada que la madre extendió una manta para que la pequeñita se tumbase. A los pocos minutos la niña dormía profundamente.

Mientras Pete colocaba velas nuevas en las palmatorias, Pam y Holly se sentaron en el suelo e intentaron encajar las turquesas en los varios brazaletes. Cuando acabaron de hacer este trabajo, lo mejor que supieron, empezaron a clasificar los muñecos yumatanes y los trajes infantiles que estaban amontonados sin ningún orden.
—Vamos a llevar esto a donde haya luz de día para examinarlas mejor —propuso Pam.
Llevando un puñado de prendas bajo el brazo, las dos hermanas cruzaron las cuevas interiores para salir a la terraza iluminada por el sol. A la resplandeciente claridad del día todo resultó estar en buenas condiciones, a pesar de lo mal que había sido tratado.
Estaban las niñas sacudiendo y doblando las arrugadas prendas, para colocarlas en pilas ordenadas, cuando Pam sacó un pedazo de papel que se encontraba entre una camisa roja y un gorro de plumas.
—¿Qué es eso? —preguntó Holly.
—Parece parte de una carta —repuso Pam, alisando el papel con los dedos.
—La letra está bien borrosa —observó Holly—. Debe de ser antigua. ¿Puedes leerla, Pam?
Al principio a Pam le costó trabajo descifrar las letras, pero al fin pudo ir leyendo lentamente:
«… Oído esta historia… de… indio moribundo afirma era… único superviviente… cerca del desprendimien… tierras. Vigilar… hasta que el polvo desaparecer para cubrir entrada a la mina de turquesas. Hace un mapa con nuevas señales. Escondido el mapa bajo la turquesa de su brazalete de plata. Tiene diseño de una hoja. Se perdió hace muchos años…».
—¡Por eso desmontaron los brazaletes! ¡Para encontrar el mapa! —exclamó Pam—. ¿Dónde encontraría el señor Gross esta carta?
—Vamos a contárselo todo a mamá y a Pete —propuso Holly.
Las dos niñas corrieron hacia las cuevas. Pam volvió a leer la carta para que se enterasen todos y hubo un entusiasmo general. Pero al cabo de unos momentos Pete dijo, preocupado:
—¿Creéis que el señor Gross encontraría el mapa?
—Seguramente —suspiró Pam—. Y habrá sido en mi brazalete o en el de Holly.
—Tal vez no —dijo la madre, deseosa de darles ánimos—. De haberlo encontrado, dudo que hubiera vuelto por aquí.
—Es verdad —asintió Pete—. Seguramente se habría ido a la mina de turquesas.
Mientras escuchaba, Holly levantó distraídamente un pequeño telar, usado por los niños indios para hacer esteras. Debajo de aquello había una vistosa caja, pintada en colores.
«Parece un joyero», pensó la niña.
La pequeña encontró difícil abrir la caja, pero cuando al fin lo consiguió, dio un grito de sorpresa.
—¡Está lleno de joyas! —anunció, cogiendo un puñado de broches y pendientes incrustados de turquesas.
—¡Y al fondo hay dos pulseras! —gritó Pam, nerviosísima.
Tomó una de ellas, que tenía un dibujo de una hoja y una lindísima turquesa.
Pam le entregó la pulsera a su hermana, que intentó arrancar la piedra con las uñas.
—Huuy. ¡Qué fuerte está! Pete, ¿me prestas tu cortaplumas?
—Sí.
El chico abrió la navajita y se la tendió a Holly.
—Cuidado —dijo la madre—. No vayas a romperlo.
Holly estuvo hurgando con la punta de la navaja alrededor de la turquesa, que a los pocos momentos se desprendió. La exclamación de Holly despertó a Sue.
—¡Mirad! ¡Hay un trocito de papel!
Los demás quedaron perplejos viendo a Holly sacar y desdoblar un minúsculo papel amarillento.
—¡Qué cosa tan rara! —se asombró Pete—. ¡Puede que sea un mapa de la mina de turquesas desaparecida!
Holly, entusiasmada, preguntó a su madre qué opinaba de aquello.
—Puede que sea el mapa que dice tu hermano —asintió la señora Hollister; emocionada también—. Si esta marca representa Punta del Pilar, la flecha que sale de aquí hasta las dos X puede que lleve a las cuevas gemelas.
—Y la otra flecha conduce a este círculo —añadió—. Sí. Seguro que es la mina desaparecida.
—A ver si papá vuelve en seguida para que nos saque de aquí y podamos empezar a buscar la mina en seguida —dijo Holly, saltando de nerviosismo.
—Pero si los indios no saben dónde está Punta del Pilar, ¿cómo vamos a encontrarla nosotros? —preguntó Pete, mientras se guardaba el mapa en el bolsillo.
—De todos modos, lo intentaremos —declaró Pam con determinación—. Mamá, ¿verdad que el desprendimiento de tierras ocurrió en la otra pared de este cañón?
—Sí, hijita. Aproximadamente, sí.
—Entonces, si podemos observar aquella zona desde algún lugar que quede a mucha altura, quizá veamos Punta del Pilar.
—¿Quieres verlo desde un avión? —preguntó Pete.
—No. Desde la torre. Vamos a ver si podemos llegar allí.
Pam echó a andar, seguida de Pete y Holly. Corriendo atravesaron la terraza hasta llegar a la torre.
—Aquello debe de ser una entrada a alguna parte —dijo Pete.
De ser así, la entrada había sido bloqueada tiempo atrás. Pero los tres hermanos se pusieron a la tarea de levantar tierra y piedras incansablemente. De repente se desprendió algo y cayó al suelo un montón de escombros.
Por el hueco que acababa de quedar abierto los niños pudieron ver una escalera de caracol, hecha de piedra. Los tres hermanos subieron por ella y se asomaron por las dos aberturas que, semejantes a ventanas, se abrían sobre el cañón.
—Esto debió de ser una atalaya —opinó Pete—. Seguramente aquí había siempre un indio de guardia para descubrir la llegada del enemigo.
—¡Qué altísimos estamos! —dijo Holly, mirando al otro lado del cañón, en donde aparecían los colores del arco iris. Una blanca nube descendía sobre la cima de una montaña—. ¡Mirad! ¿Qué será aquel bastón que asoma por encima de la nube?
Pam enfocó la vista hacia el distante objeto que señalaba la pequeña.
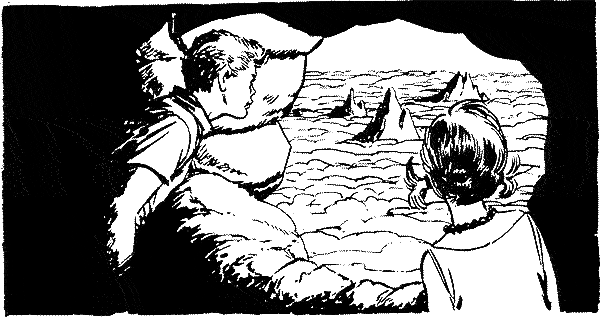
—Es un pico, pero no sé de qué —dijo.
—¿No podría ser Punta del Pilar? —preguntó Holly.
Aquella idea produjo en los tres hermanos un escalofrío que les recorrió toda la espina dorsal.
—¡Es verdad que parece un pilar! —gritó Pete—. ¡Holly, si es verdad lo que dices, con el mapa ya tenemos resuelto el misterio de la mina!
El chico y sus dos hermanas se apresuraron a volver con la madre para informarla de lo que habían descubierto. La señora Hollister sonrió y Sue empezó a palmotear.
—¡En cuanto lleguen papá y Ricky nos iremos a buscar la montaña de las turquesas! —afirmó.
Seguían pasando los minutos y todos se preguntaban qué habría sido de los otros dos que no volvían aún.
—Hace más de dos horas que se marcharon —dijo la señora Hollister en cuya frente empezaba a formarse un frunce de preocupación.
Transcurrieron otros veinte minutos y ya todos se sintieron alarmadísimos.
—Mamá, ¿tú crees que?… —empezó a decir Pam.
En seguida guardó silencio, pero siguió pensando:
«¡Dios mío, que a papá y a Ricky no les haya ocurrido nada malo!».