

—¡Socorro! ¡Socorro! —gritó el pequeño, angustiado por el dolor, mientras intentaba levantarse de la punzante planta en que seguía sentado.
Pete y Pam corrieron en su ayuda. Cada uno tomó una mano de Ricky y de un tirón le levantaron.
—¡Canastos! ¡Cómo duele! ¡Estoy lleno de pinchos! —gritaba Ricky, dando saltos de dolor.
Los señores Hollister que, habían oído los gritos del chico llegaron corriendo a su lado. Detrás iba el señor Ortega que también se enteró de la desgracia. Cuando le explicaron todo lo sucedido dijo que, efectivamente, Ricky había sido «mordido» por la planta que se llamaba «cactus mordedor». Inmediatamente, tomó a Ricky de una mano y le llevó hasta un cuarto trasero. Sonriendo a los demás que les habían seguido, dijo:
—El niño saldrá dentro de un momento.
El mejicano cerró la puerta y mientras esperaban, los demás Hollister oyeron dar varios chillidos de dolor a Ricky; sin duda el señor Ortega le estaba arrancando los espinos que se le habían hundido en la carne. Unos minutos después, se abrió la puerta y Ricky salió. Muy orgulloso, hizo saber a los otros cómo el dueño del hotel le había puesto sobre la región perjudicada por los pinchos una larga tira de esparadrapo, que luego le arrancó de un buen tirón. ¡Con el esparadrapo habían salido todas las púas del cactus!
—Creo que ahora podréis llamarme Ricky «Cactus» —dijo, haciendo un esfuerzo por sonreír.
Le resultaba imposible sentarse cómodamente y acabó yendo a acostarse temprano.
A la mañana siguiente, después del desayuno, todos esperaban en sus puestos, en el autocar, menos la señora Hollister y Ricky «Cactus». Holly oprimió dos veces la bocina para hacerles saber que estaban preparados para marchar.
—Puede que Ricky se encuentre mal —dijo Pam, preocupada.
Estaba a punto de ir al hotel a ver qué sucedía cuando su madre y su hermano aparecieron. La señora Hollister llevaba en una mano una esponjosa almohada. Sin decir una palabra la colocó en el asiento del fondo y Ricky se sentó, tomando grandes precauciones.
—Así ya no me duelen los mordiscos del cactus —dijo, sonriendo a su madre.
Antes de dos horas los Hollister llegaron frente a un letrero donde se leía:
|
PUEBLO YUMATÁN |
1 milla |
|
AGUA VERDE |
3 millas |
—¡Hurra! ¡Hurra! —gritó Holly—. ¡Casi hemos llegado!
Y muy pronto vieron las primeras casitas bajas, al estilo antiguo español.
—¿De qué están hechas? —preguntó Pam.
—De ladrillos de adobe —contestó la madre—. Son ladrillos de barro cocido al sol.
—¡Canastos! No me gustaría vivir en una casa así —declaró Ricky—. A lo mejor la lluvia deshace las casas.
—Estos ladrillos —explicó el padre— son muy duros y resistentes y hay casas de adobe que tienen cientos de años de existencia.
Cerca de la calle principal vieron un hotel de dos pisos, también de adobe, pintado de fuerte color rosa. Había varios indios sentados frente al hotel, envueltos en mantas de colorines. En cuanto el señor Hollister detuvo el autocar, los indios se pusieron en pie y se acercaron a ofrecer infinidad de chucherías que llevaban en los bolsillos para vender a los turistas.
El señor Hollister movió negativamente la cabeza, diciendo que esperaba pasar allí varios días y que compraría recuerdos de aquella tierra en otro momento. En seguida entró en el hotel para alquilar habitaciones.
—Podemos darles tres hermosas habitaciones que dan a la montaña —ofreció el recepcionista hispanoamericano.
Dos muchachos de piel olivácea entraron el equipaje de los Hollister. Cuando acompañaron a los recién llegados al ascensor, uno de los botones preguntó qué les había sucedido a los demás niños. Los Hollister quedaron atónitos.
—Me refiero a los demás niños de vuestra escuela —explicó el botones.
—¡Ah! —contestó Pam, riendo. Y luego explicó que ellos no llegaban con ningún colegio, sino que habían alquilado el autocar para hacer el viaje con sus padres.
—Comprendo —repuso él botones—. Es que aquí llegan muy a menudo autocares cargados de niños que vienen a conocer esta tierra. La verdad es que a visitar esto viene gente en toda clase de vehículos, y muchas veces se quedan a pasar la noche en el mismo coche.
Los dos muchachos acababan de bajar al vestíbulo cuando alguien llamó a la puerta de Pam. Al abrir, la niña se encontró frente a un niño y una niña indios.
—Somos Pluma Roja y Pluma Azul —explicó la niña—. Yo soy Pluma Azul. Nos envía nuestro abuelo para que os conozcamos.
—Hola —saludó Pam—. Habéis sido muy amables viniendo. Voy a llamar a mi familia.
¡Qué simpáticos eran los niños indios!, pensó Pam, mientras les presentaba. También a los demás Hollister les agradaron en seguida los dos hermanos. Pluma Roja hizo saber que a él y a su hermana les gustaría mostrar la población de Agua Verde a los niños Hollister.
—¿Les dejan ustedes salir? —preguntó Pluma Azul a los señores Hollister.
—Sí, y muchas gracias —dijo la señora Hollister—. Pero debéis estar de regreso para la hora de comer.
Los siete niños salieron a toda prisa. Al llegar al centro de la ciudad los pequeños indios se detuvieron y los cinco visitantes quedaron mirándolo todo con admiración.
—Es igual que el «arquiris» —declaró Sue, sorprendiéndose ante tanto colorido.
Por todas partes se veían relucir cosas doradas, rojas, azules, marrones y blancas, que eran los colores de que estaban pintados los mil objetos que se exhibían en las tiendecitas de la plaza Mayor. Mujeres indias, sentadas en el suelo, vendían cacharros de alfarería de preciosos colores y collares hechos de judías secas.
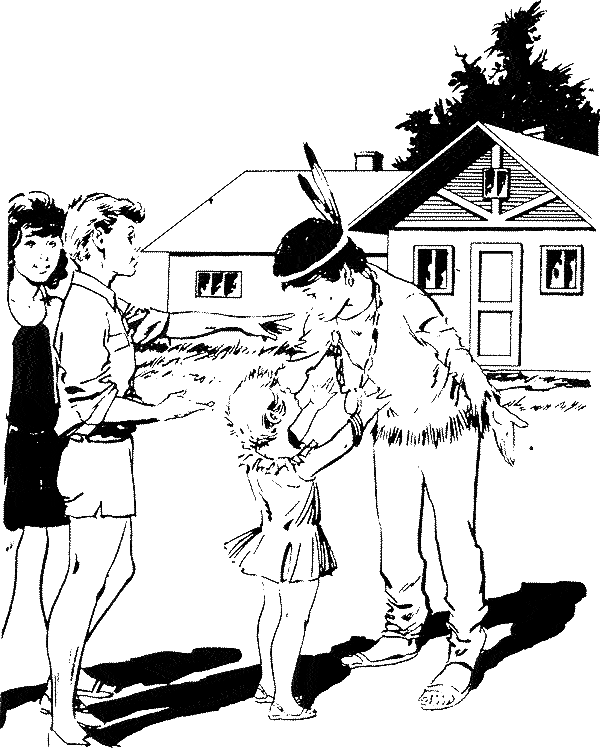
—¿Vosotros comprar cosas lindas? —iban preguntando, una tras otra, esperanzadas.
—No —repuso Pluma Azul en nombre de los Hollister. Pero un momento después, se acercaba a una mujer joven y guapa para pedirle:
—¿Quieres enseñarles tu jarra de agua?
De debajo de una preciosa manta roja y gris la india sacó una jarra de color rojizo con dos pitorros.
—Ser jarra de boda —explicó—. Marido beber por un lado, esposa beber por el otro.
—¡Qué interesante! —murmuró Pam, muy admirada.
De repente, la niña tuvo una idea. Sus padres celebrarían pronto el aniversario de boda. ¡Cuánto les gustaría recibir un regalo de sus hijos!
—¿Lo vende usted? —preguntó Pam, explicando luego lo que acababa de ocurrírsele.
La mujer miró a Pluma Azul que le dijo algo en lengua tewa. En seguida la india tendió la jarra a Pam, con una amplia sonrisa.
—Yo regalarte esto. Tú buena amiga gobernador. Yo buena amiga de ti.
Pam quedó un poco azorada, pero Pluma Azul le dijo que debía aceptar la jarra, si no quería herir los sentimientos de la mujer, despreciando el regalo. Por lo tanto, Pam lo tomó y lo colocó bajo el brazo.
—Ahora será mejor que nos vayamos para que podáis ver las carreras —dijo la niña india.
—Son infantiles —aclaró Pluma Roja—. ¿Os gustaría participar en ellas?
—Ya lo creo —asintió Pete—. Pero ¿crees que será posible?
—Naturalmente.
Todos se encaminaron a un extremo de la plaza donde se habían reunido varios niños y niñas indios e hispano-americanos. Pluma Roja habló con el encargado de dirigir las carreras para hacer participar en ellas a los niños Hollister.
—Sólo los dos mayores —contestó el hombre—. Ninguno que tenga menos de diez años puede correr aquí.
—Va a ser divertido —dijo Pete a Pam—. Pero no creo que podamos ganar a los niños.
—Hay que intentarlo —repuso la niña—. Ya sabes que, en la escuela, tú eres el más rápido de tu clase, Pete.
La primera carrera iba a ser del siguiente modo: cada niña debía dar dos vueltas a la plaza, tocar entonces la mano de su compañero de carrera y éste saldría corriendo y daría tres vueltas a la plaza. Cuando el hombre dio la señal se pusieron en fila. Luego el hombre gritó:
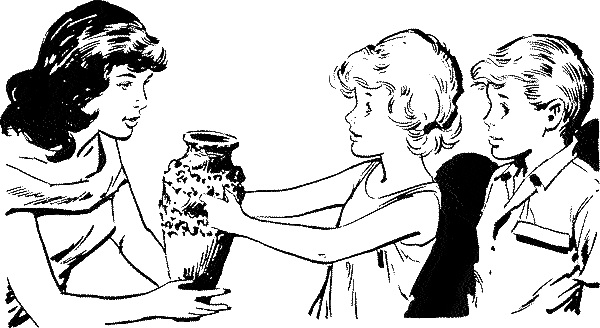
—¡Ya!
Pam echó a correr con las demás niñas. Dieron una vuelta a la plaza. Pam fue quedándose atrás. En la segunda vuelta aún había perdido más terreno. Cuando tocó la mano de Pete, el chico empezó a correr con toda la rapidez de sus piernas y fue aproximándose a los corredores indios.
—¡Eso es, Pete! —gritó Ricky, alentador.
—¡Puedes vencerles! —añadió Holly, entre saltitos nerviosos.
Pero, mientras daban la quinta vuelta, Pete comprendió que no podía competir con los rapidísimos muchachitos nativos. Cuando cruzaron la línea final… ¡Pluma Roja lo hizo primero y Pete el último! De todos modos, el indio le dijo que lo había hecho muy bien.
—Ahora celebraremos una carrera corta —anunció el hombre—. Una sola vuelta alrededor de la plaza. Las niñas saldrán primero y a medio trayecto tocarán la mano de sus compañeros, que acabarán la carrera.
Hizo situar a los niños a un lado de la plaza y al otro opuesto se colocaron las niñas.
—¡Pete, Pam! ¡A ver si ganáis ésta! —gritó Ricky.
Cuando el hombre gritó «¡Ya!», Pam se lanzó a la carrera con la rapidez de una gacela. Dos niñas indias y una bonita hispano-americana la seguían de cerca, pero Pam pudo mantenerse en su puesto, y en cuanto rozó la mano de Pete, éste salió como disparado.
Todo el mundo daba gritos de aliento, unos a los indios, otros a los habitantes de la población y otros a los Hollister. Esta vez Pete llevaba una ventaja de unos seis palmos, pero Pluma Roja le estaba dando alcance.
—¡Ahora sí puedes ganar, Pete! —gritó sonoramente Holly—. ¡No dejes que te adelanten!
Con un esfuerzo final Pete cruzó el primero la meta, mientras los espectadores gritaban «vivas» a él y a Pam.
—Me alegro de que hayas ganado —aseguró Pluma Roja—. Además, os darán premios y eso os ayudará a recordarnos siempre.
El jefe de los juegos regaló a cada ganador unos mocasines. Los de Pam llevaban un lindo dibujo bordado en piedras.
—Son preciosas —dijo la niña, añadiendo—: Ahora será mejor que volvamos al hotel. Es la hora de comer. Me ha gustado mucho todo esto y deseo volver a verte pronto —concluyó, pasando un brazo por los hombros de Pluma Azul.
—No dejéis de ir a nuestro pueblo mañana —invitó Pluma Roja a todos los hermanos Hollister—. Se hará una gran celebración.
—Muchas gracias. Iremos —prometió Pete.
Los Hollister regresaron al hotel y comieron con sus padres. Mientras estaban en la mesa, Pam entregó a sus padres la curiosa jarra, explicándoles lo que era.
—No quería dárosla tan pronto. Pero se me puede romper si la guardo hasta el día del aniversario.
—Es un recuerdo encantador —aseguró la madre—. Muchas gracias a todos.
Cuando todos hubieron descansado una hora, el señor Hollister dijo que iban a ir en el autocar a «El Chaparral» de Juan Ciervo, para ver qué artículos convenía adquirir.
—Tengo tantas ganas de verlos que casi no puedo esperarme —hizo saber Holly—. Papá, ¿crees que podré comprarme una cosa hecha por los indios?
—¿Qué, por ejemplo? —preguntó, sonriendo, el padre.
—¿Te parece bien una pulsera?
—Me parece muy bien. Creo que cada uno de vosotros podrá elegir una cosa. Y mamá también.
A las tres de la tarde llegó el autocar a la puerta del hotel y toda la familia se instaló para ir al almacén de Juan Ciervo. La tienda estaba en una carretera muy poco transitada ahora, porque se había abierto una doble vía más amplia. Cuando se acercaban al edificio de adobes, los Hollister vieron aparcado ante la entrada un coche de la policía. Al detenerse el autocar de los Hollister, un policía de Nuevo Méjico salió de la tienda y se acercó a hablar con el padre.
—Supongo que venían ustedes a hacer alguna compra —dijo el oficial—. Lo lamento, pero no queda nada por vender. La tienda quedó literalmente barrida anoche. ¡Se ha cometido un robo!