

A pesar de estar asustadísima, Pam Hollister sabía que debía pensar una solución inmediatamente. ¿Qué había que hacer para librarse del oso que avanzaba hacia ella y su hermana? Podían trepar a un árbol, pero Pam recordó que también los osos trepan a los árboles.
—¡Fíjate, Pam! ¡Me parece que tiene un hambre…! —susurró Holly, temblando de espanto.
Eso dio a Pam una idea. Tal vez el oso no fuese malo y todo lo que ocurría fuera que tenía hambre. ¿Habría olido el aroma de las palomitas de maíz que llevaban en el cucurucho y se dirigía a las niñas, atraído por ese olor?
Decididamente, Pam lanzó con fuerza el cucurucho de papel, que fue a caer enfrente del oso, quedando abierto. El animal se detuvo, olfateó y, un momento después, metía una pezuña en el cucurucho. Se llevó al hocico un poco del sabroso maíz, dio muestras de encontrarlo muy apetitoso y sujetando el cucurucho con las dos patas delanteras, se sentó en el suelo para saborear las palomitas.
Al ver esto las dos niñas echaron a correr. Cuando alcanzaron a sus hermanos, las dos iban sin aliento. Al enterarse de la aventura, Ricky anunció que quería volver para ver al oso. Pero en aquel momento apareció la madre, llamándoles, y prohibió a Ricky visitar al oso. Regresaron al hotel a toda prisa y Holly contó a su padre y a un botones, que estaba ayudando a cargar los equipajes en el autocar, la terrible aventura.
—Has tenido una buena y rápida idea, Pam —dijo el señor Hollister, abrazando a su hija mayor.
El botones explicó que, en realidad, aquel oso estaba domesticado, pero que ya había asustado a muchas personas por causa de su enorme apetito.
—Sus dientes golosos le hacen meterse en más de un lío —comentó el botones, riendo.
Los Hollister dijeron adiós a todos los del hotel y entraron en el autocar que, muy pronto, descendía, zigzagueando, por la ladera de la montaña.
—¿Por qué no jugamos? —propuso Sue, que empezaba a aburrirse.
—¿Jugamos a las canciones, papá? —preguntó Pam.
Una vez, durante un viaje, el señor Hollister había ideado aquel juego para entretener a sus hijos. Él silbaba algunas estrofas de una tonadilla y los niños tenían que adivinar de qué canción se trataba.
—Sí, sí, papaíto. Empieza ya —pidió Holly.
El padre sonrió y empezó a tararear una canción conocida.
—Ya sé lo que es —dijo inmediatamente Ricky—. «Un hogar en el campo».
—Exacto. Un punto para ti —repuso el señor Hollister.
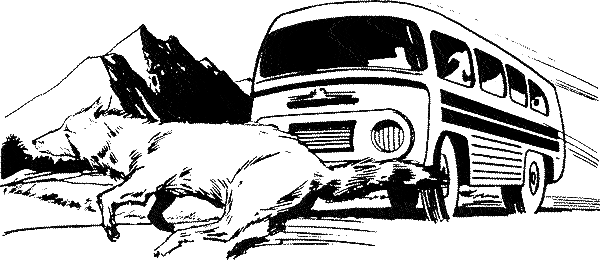
En diferentes veces el padre tarareó o silbó estrofas de «Yanqui haragán», «Dixie» y «Barras y Estrellas». Sue, Holly y Pam adivinaron, por turnos, uno de los títulos.
—Yo me he quedado sin jugar, papá —dijo Pete—. Silba otra tonada. Quiero ganar un punto.
Se disponía el señor Hollister a complacer a su hijo cuando, inesperadamente, frenó en seco. Toda la familia se precipitó hacia delante, mientras el vehículo quedaba inmóvil con un agudo chirrido de neumáticos.
—¿Hemos «hacido» un choque? —preguntó Sue, inquieta.
Al mirar por las ventanillas todos comprendieron lo sucedido. Un coyote acababa de atravesarse en el camino del autocar y sólo la rápida reacción del señor Hollister había salvado la vida del animal. El coyote saltó sobre unas matas y desapareció a la carrera.
—¡Qué contenta estoy de que ese perro bajito no se haya hecho daño! —declaró Sue—. Me gustaría que pudiéramos atraparlo.
—Pero a mamá no le gustaría —contestó el padre—. El coyote es igual que un lobo y mata ovejas y aves.
Cuando el vehículo volvió a ponerse en marcha, los niños se entretuvieron con otros juegos. Pete y Pam se esforzaron por recitar los cuarenta y ocho estados de la Unión Americana. Luego Holly y Ricky jugaron a deletrear palabras; ganó Holly cuando Ricky pronunció dos veces «R» en «Enrique». Pero la vez siguiente ganó Ricky en la competición de nombrar el mayor número de fábricas de automóviles.
Recorridos unos cuantos kilómetros, Pete se fijó en un camión, salpicado de barro, aparcado a la derecha de la carretera. Cómo aún estaba a bastante distancia no pudieron ver si dentro estaba o no el conductor.
—Puede que sea algún conductor que se haya quedado sin gasolina —opinó Pam.
Cuando el señor Hollister, que había reducido la marcha, fue aproximándose, del camión bajó un indio que les hizo señas para que se detuvieran. Era un piel roja alto y de aspecto agradable, con el cabello negro ya algo canoso, los pómulos salientes y una simpática sonrisa. Iba vestido con pantalones color caqui y camisa marrón, desabrochada en el escote.
Aún no habían tenido tiempo de decir nada, cuando Holly saltó al suelo y con una alegre risilla preguntó al hombre:
—¿Es usted un indio yumatán?
Y en cuanto el indio les respondió que sí, Holly dijo:
—¿«On segee an»?
Una expresión de absoluta incredulidad apareció en el rostro del indio. En seguida empezó a hablar a toda prisa en lengua tewa, y la pobre Holly tuvo que mover repetidamente la cabecita para que el hombre se diera cuenta de que no le entendía.
Pam, que ya había bajado del autocar, explicó al hombre:
—Sólo conocemos unas pocas palabras en su idioma. Por ejemplo, sabemos decir «Tse-way-n-peh» y «Tse-way-n-tsuwa».
El yumatán quedó más asombrado que nunca.
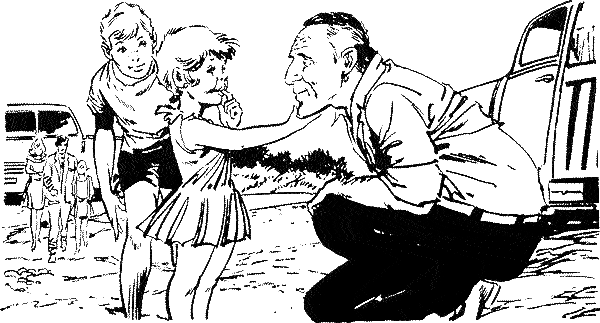
—¡Pero si son mis nietos!
—Entonces ¿usted es Águila Veloz, el gobernador de los yumatanes? —preguntó con entusiasmo Pam.
Entonces toda la familia estaba ya reunida alrededor del indio y la señora Hollister declaró:
—Es muy extraño. Nosotros traemos una carta de presentación para usted de su sobrino Indy Roades.
—Es que el mundo es muy chiquitín —dijo Sue, repitiendo muy serio una frase oída a los mayores, y haciendo reír al indio.
El señor Hollister presentó a su familia, después de lo cual Águila Veloz leyó la carta de Indy.
—No he visto a mi sobrino desde hace muchísimo tiempo —dijo el gobernador, apoyándose de espaldas en su camión—. Me alegra saber que está bien.
—¿Cómo están Pluma Roja y Pluma Azul? —se interesó en seguida Ricky.
—Bien. Les gustará conoceros —contestó el abuelo de los indios—. Y yo me sentiré encantado de presentarles a mi pueblo, suponiendo que pueda llegar allí.
—¿Tienes usted algún problema, Águila Veloz? —preguntó el señor Hollister.
—Ha ocurrido algo en el motor —repuso el indio—. Quisiera ser mecánico, además de gobernador.
—Permita que yo eche un vistazo.
El señor Hollister examinó el motor, pero no pudo encontrar ninguna avería.
—¿Qué le parece si remolcamos el camión hasta el garaje más cercano? —propuso el señor Hollister.
Águila Veloz aceptó inmediatamente y mientras subía a su camión dijo a Pete y Ricky:
—¿Queréis hacer el viaje conmigo? Puedo contaros historias sobre los yumatanes.
—Muchas gracias. Nos gustará mucho ir con usted —replicó Pete.
Los dos chicos subieron al vehículo y, en cuanto Pete dijo por señas a su padre que estaban preparados, el autocar se puso en marcha, arrastrando lentamente al camión por la carretera.
Durante el trayecto Pete habló a Águila Veloz del rodeo que Pam y él habían presenciado y de la pista que Caballo de Guerra les había dado sobre la desaparecida mina de turquesas.
—¿Sabe usted dónde están las cuevas gemelas? —preguntó Pete.
—No. Y nunca oí decir que hubiera cuevas gemelas que condujeran a la mina.
Águila Veloz añadió que hacía años oyó a alguien mencionar dos cuevas situadas en la ladera de la montaña.
—A lo mejor son ésas las cuevas gemelas —reflexionó el indio—. Tendremos que procurar encontrarlas.
—Si se encuentran habrá que caminar desde allí hacia el este, como nos dijo Caballo de Guerra —advirtió Pete.
Águila Veloz sonrió al responder:
—Espero que resulte tan fácil como tú lo pintas. No olvides que la mina quedó enterrada bajo toneladas de tierra en el desprendimiento.
—Puede que la entrada no esté enterrada tan profundamente como lo demás —insistió Pete.
Poco antes del mediodía llegaron a un pueblecito con escasos y pequeños edificios. Uno era la central de correos, otro un restaurante y el tercero un garaje. El señor Hollister fue a dejar el camión de Águila Veloz ante el taller de reparaciones. Luego todos salieron de los vehículos.
—Como agradecimiento al gran favor que me han hecho —dijo Águila Veloz a los señores Hollister— quisiera invitarles a comer conmigo.
—Es usted muy amable. Aceptamos de buen grado —dijo la señora Hollister.
Mientras estaban comiendo, Águila Veloz dijo que estaba seguro de que los niños lo pasarían muy bien en Agua Verde y entre la tribu.
—Les diré a mis nietos que van a llegar los «anglos».
—¿Qué quiere decir con «anglos»? —preguntó Pam.
Águila Veloz sonrió.
—He visto que vosotros sois del este. Tendréis que ir aprendiendo las expresiones que empleamos en el suroeste.
Águila Veloz siguió explicando que en aquella región a la gente que no era india o descendiente de españoles se la llamaba «anglos».
—¿De modo que yo soy un «anglo» desde que nací y sin saberlo? —bromeó Pete.
Todos rieron y se divirtieron de verdad durante la comida. Cuando acabaron, el camión de Águila Veloz ya había sido reparado. El indio subió a su vehículo y dijo adiós a los Hollister.
—Nos veremos en Agua Verde. ¡Anúncienme su llegada!
—¡«Segee-de-ho»! —dijeron todos los niños a un tiempo.
—Él llegará mucho antes que nosotros —dijo el señor Hollister a su familia—. He comprobado que este autocar escolar no está hecho para soportar mucha velocidad.
—¿No llegaremos hoy a ver a los indios? —preguntó Holly.
—Me temo que no —repuso el padre—. No quisiera viajar después que oscurezca. Nos detendremos a última hora de la tarde para pasar la noche en un lugar que he visto anunciado. Está dirigido por mejicanos.
Cuando, hacia las seis de la tarde llegaron allí, los niños declararon que todo se parecía a los dibujos de sus cuentos. Era una casita baja, de adobes, pintada en color naranja, con un jardín en el centro. Este jardín estaba lleno de flores y plantas del desierto. En él había varias sillas, decoradas con alegres dibujos.
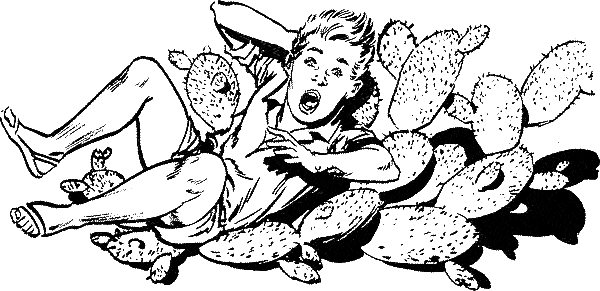
En cuanto el señor Hollister hubo cerrado el trato de las habitaciones, la familia entró en un atractivo patio y se sentó a una mesa. El propietario, señor Ortega, que vestía un traje de alegres colores, les dijo que su casa estaba especializada en la carne con salsa chile. ¿Les gustaría probarla?
La señora Hollister no estaba muy segura de que a los niños hubiera de gustarles aquel guiso y pidió raciones pequeñas para que lo probasen.
—La carne con chile —explicó la madre— es carne con judías, sazonada con salsa chile. Esta salsa se hace con pimienta.
Cuando llevaron los platos, Sue fue la primera en llevarse una cucharada a la boca. ¡Qué cara de susto puso la pequeñita! Después de tragarlo a toda prisa, bebió un gran trago de agua y al fin murmuró:
—¡Está hecho con fuego! Pero… pero me parece que es muy bueno.
Los demás también probaron el guiso, aunque con un poco de recelo, pero después de la segunda cucharada todos encontraron muy apetitosa la carne con chile. También les gustó la sopaipa, una pasta esponjosa y dulce, que se parecía un poco a los buñuelos. La cena terminó con melón español y Holly hubo de declarar que estaba «atiborrada».
—¿Por qué no jugamos al escondite? —propuso.
La niña cerró los ojos y empezó a contar, mientras sus hermanos corrían a buscar escondite. Ricky iba con tal prisa que resbaló y se precipitó hacia un cactus. El pequeño intentó recobrar el equilibrio, pero no lo consiguió y acabó cayendo, sentado, en una planta espinosa.
—¡Huuuy! —gritó el pecosillo—. ¡Este cactus me ha mordido!