

Al ver el miedo que Ricky sentía de haber estropeado el avión, la señorita Traver sonrió.
—No —contestó amablemente—. Estamos bajando porque aterrizaremos en el aeropuerto que se ve ahí en frente.
—¿Para ir a buscar mi plátano? —insistió Sue.
La azafata se echó a reír y dijo a la pequeña que tuviera paciencia. Volverían a estar volando a la hora de cenar.
—Estad atentos y veréis llegar una camioneta —aconsejó—. Así sabréis la cena caliente que va a servirse cuando volvamos a despegar.
Otra vez se iluminó el letrero que ordenaba ajustarse los cinturones y el avión descendió hacia la pista. Después de aterrizar suavemente, el aparato avanzó por la pista hacia el edificio central. Los Hollister buscaron ávidamente, con los ojos, la camioneta. Pam fue la primera en verla. Avanzaba hacia ellos y en uno de los laterales se leía:
«J. B. Smith. Despensero».
El conductor detuvo la camioneta ante la plataforma de aterrizaje y transportó al avión varios recipientes metálicos. Entretanto llegó un camión de combustible para llenar los depósitos del avión. Luego subieron al avión dos pasajeros más y pronto el aparato volvió a ascender a los cielos.
Tan pronto como se hubieron aflojado los cinturones, Pam se levantó y fue a hablar con las azafatas. Un momento después su familia quedaba atónita al oír la voz de la niña hablando por el altavoz:
—Aquí Pam Hollister, hablando en nombre de las azafatas Traver y Gilpin. Les damos la bienvenida al vuelo 224 y esperamos que se encuentren ustedes confortablemente. La cena será servida dentro de unos momentos. Si algo necesitan, tengan la bondad de oprimir el botón de su asiento.
—¡Hurra, ha sido Pam! —dijo Sue, por si sus hermanos no se habían dado cuenta—. Qué bien hace de «azafafa».
Un momento después, la mayor de las niñas Hollister volvía a su asiento, con una amplia sonrisa en su rostro.
—Me dijeron que podía ayudarlas a preparar las bandejas explicó.
Unos minutos más tarde la señorita Traver llegaba por el pasillo, llevando una bandeja que entregó a Pam. Luego, entre las dos azafatas fueron sirviendo la cena al resto de los pasajeros.
En cada bandeja iba un plato con un guiso caliente, ensalada de hortalizas y un postre de gelatina. Pero a Sue le reservaban una sorpresa. ¡En el centro de su bandeja la señorita Traver había colocado un amarillo y grueso plátano!
—¡Viva! ¿Lo «compaste» cuando bajamos al suelo? —preguntó Sue, llena de alegría.
Después de la cena, las azafatas echaron hacia atrás los respaldos de los asientos que ocupaban los niños, quienes fueron adormilándose, mientras el cielo empezaba a oscurecerse. Cuatro horas más tarde el avión volvía a descender, preparándose para aterrizar.
—Tenemos que bajar ya —dijo el señor Hollister, intentando despabilar a sus adormilados hijos.
Después de despedirse de la señorita Gilpin y la señorita Traver, los Hollister bajaron del avión. El señor Hollister llamó un taxi, que les llevó hasta el motel más cercano, donde pasaron la noche.
A la mañana siguiente, después del desayuno, Pete preguntó por el coche alquilado en el que iban a continuar su viaje. En aquel momento, un joven de piel tostada por el sol, con estrechos pantalones téjanos, entró en el motel, preguntando por el señor Hollister. Dijo que era empleado de la firma de coches de alquiler y explicó:
—No hemos podido encontrar un coche de siete plazas, señor Hollister, de modo que hemos decidido alquilarle este autocar escolar, con aire acondicionado. En verano no lo utilizamos.
—¡Un autocar de escuela! —exclamaron los niños, a coro.
El joven señaló la zona de aparcamiento en que había dejado el autocar, a la sombra de un gran árbol.
—¡Canastos! —gritó Ricky, dando una zapateta.
Y, al momento, todos los niños corrieron hacia el autocar.
—Esto es «percioso» —declaró Sue, yendo a instalarse en un asiento de cuero.
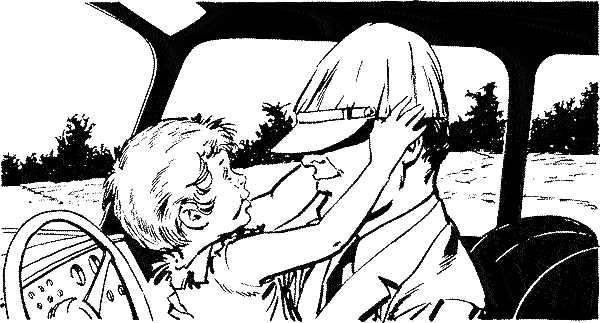
Al cabo de un rato la señora Hollister subió al autocar, seguida de todos sus hijos.
—¡Papá, ya eres conductor de autocar! —dijo Pam—. Y hasta puedes llevar gorra de conductor.
Y de debajo del parabrisas sacó una gorra color caqui que ofreció a su padre. Holly rió a gorgoritos cuando su padre se encajó la gorra.
—¿Por qué no pagamos nuestro billete a papá? —propuso la niña—. Podemos darle cada uno un centavo.
Todos los niños, entre risas, hicieron lo que su hermana indicaba. Llegó un mozo, llevando el equipaje de los Hollister en una carretilla de mano. Cuando todas las maletas estuvieron colocadas en el autocar, el señor Hollister anunció:
—¡Todos preparados! ¡Salimos para la tierra de los yumatanes!
Se alejaron del motel por una amplia carretera que se extendía como una cinta, a lo largo del desierto arenoso. El señor Hollister pidió a su familia que cerrase las ventanillas y él puso en funcionamiento el aparato del aire acondicionado. Al poco rato, en el auto había un ambiente fresco muy agradable.
—Qué bien se viaja así —comentó la señora Hollister, contemplando el paisaje.
A ambos lados de la carretera crecían gigantescos cactus pitahaya que extendían sus brazos como saludando a los visitantes. Pam dijo que había aprendido algo sobre cactus en la escuela.
—Creo que ése que hay enfrente —dijo, señalando uno— es un cactus tonel que tiene agua en el tallo. Dicen que los indios aprovechaban ese agua para beber cuando se perdían en el desierto.
Después de conducir toda la mañana, el señor Hollister detuvo el vehículo ante un parador de la carretera y allí comieron y bebieron. En seguida reanudaron el viaje.
¡Qué distinto era ahora el paisaje! Dejando atrás el llano y árido desierto, empezaron a ascender por una cadena montañosa. La vegetación era mucho más verde a medida que iban subiendo y pronto se encontraron en una zona cubierta de pinos, donde soplaba una fresca brisa. Al poco rato, Pam llamó la atención a los demás, diciendo:
—¡Mirad aquel letrero! Me gustaría saber qué dice.
El señor Hollister frenó unos momentos para poder leerlo. El letrero anunciaba que a corta distancia de allí había un parque nacional que daba la bienvenida a todos los visitantes. Dentro del parque había una posada.
—¡Y osos danzarines! —exclamó Pam, acabando de leer el cartelón.
—Papaíto —dijo Holly, en tono suplicante—, ¿por qué no nos quedamos a pasar aquí la noche? Yo no he visto nunca osos bailarines.
El señor Hollister consultó el mapa de carreteras y acabó accediendo a lo que Holly pedía.
—De todos modos no podríamos llegar hoy al pueblo de los yumatanes. Lo mismo nos da quedarnos aquí que en otra parte.
La carretera ascendía, serpenteando, por una alta colina. En la cima se encontraba la posada. Estaba construida de adobe, al estilo español, y ocupaba unas veinte áreas de tierra. El hotel estaba circundado por grandes y hermosos pinos y a un lado se veía una jaula inmensa con varios osos pardos.
—¡Vamos a decirles que bailen! —exigió al momento Sue.
Mientras el señor Hollister iba a pedir habitaciones, los niños se acercaron a la jaula. Allí había un guarda que sonrió, al verles.
—¿Acabáis de llegar? —preguntó.
—Sí —repuso Pete—. ¿A qué horas bailan los osos?
—A cualquier hora —repuso el hombre—. Ahora mismo os harán una demostración.
Abrió una gran caja de madera que se hallaba sujeta a un árbol. Dentro había un tocadiscos que el guarda puso en funcionamiento. Al instante, uno de los osos se levantó sobre sus patas traseras y empezó a girar alegremente.
—Ésta es «Sally» —explicó el guarda—. Ahora veréis a «Billy» y «Tilly».
Dos osos se irguieron como si fueran personas y cada uno apoyó sus pezuñas en los brazuelos del otro. Luego empezaron a levantar primero una pata, después la otra, siguiendo el ritmo de la música.
—¿Verdad que tiene gracia? —comentó Pam, riendo.
Ricky y Holly empezaron a dar saltitos, imitando a los osos. Cuando cesó la música y los animales dieron una voltereta, los dos traviesos Hollister se echaron también al suelo y saltaron de cabeza.
Les llamó la señora Hollister y todos corrieron hacia el hotel. ¡Qué bonita resultaba la decoración con temas campestres y españoles! Ricky se sintió en seguida atraído por la piel de un puma gigantesco que hacía las veces de alfombra en el vestíbulo. Mientras se acercaba a acariciarle la cabeza, oyó decir a su padre:
—¿Os habéis enterado de la sorpresa que os está reservada a los niños esta noche?
—No. ¿Qué es?
—Va a narraros historias un viejo vaquero llamado «Cactus» Charlie.
—¡Qué suerte!
Después de la cena, todos los niños hospedados en el hotel se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, ante el chisporroteante fuego de la chimenea. Mientras hablaba con un muchachito que se llamaba Jack, Pete notó que Ricky aún no había llegado. Pero muy pronto se distrajo, al aparecer «Cactus» Charlie.
Desde el sombrero de alta copa, a las espuelas de plata, «Cactus» coincidía exactamente con la idea que tenía Pete de lo que debía ser un vaquero de verdad. «Cactus» se situó muy erguido y fanfarrón ante la chimenea y los niños aplaudieron alegremente.
—¡Hola, amigos! —saludó—. ¿Qué preferís que os cuente, mi aventura cuando di caza al Gran Jefe Cuerno de Toro, o cuando capturé al gigantesco puma manco?
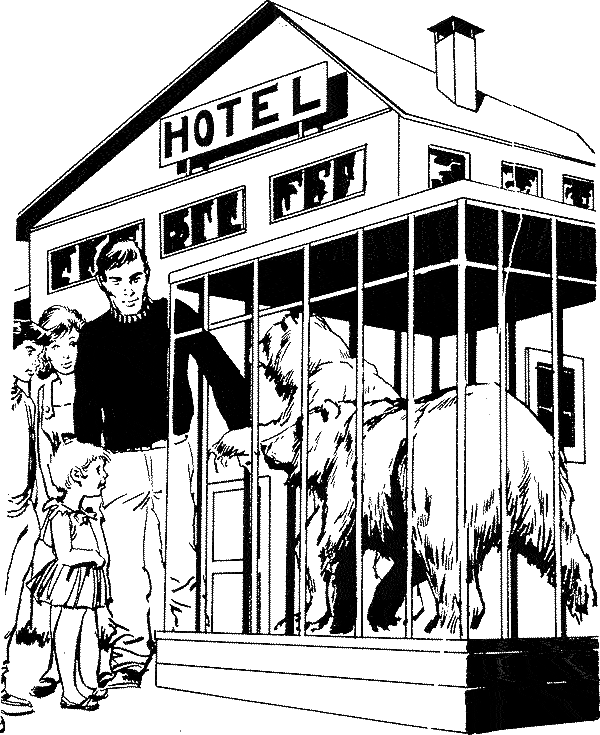
—¡La historia del puma! —pidieron todos los chicos a gritos.
—Muy bien.
«Cactus» sacó de detrás de la chimenea un taburete de tres patas y se sentó. Todos los niños escuchaban atentamente, mientras el vaquero les hablaba del animal gigantesco que tuvo aterrada a toda una manada de vacas, algunas de las cuales capturó.
—El puma manco era tan enorme que dejaba en el suelo huellas del tamaño de alforjas —siguió explicando «Cactus» con voz de trueno— y posiblemente a estas horas seguiría rugiendo en la montaña, de no haberme decidido ya a darle caza.
«Cactus» siguió explicando a sus pequeños oyentes, que atendían con los ojos muy abiertos, que había seguido la pista del puma y le acorraló en una cueva.
—Le miré fijamente a los ojos —añadió «Cactus».
En aquel momento, Holly dio un grito, al tiempo que señalaba algo que se movía en las sombras. Una enorme cabeza de puma había aparecido por la puerta y un terrible rugido invadió la sala.
Los chicos gritaron y las niñas prorrumpieron en estridentes exclamaciones de miedo. Incluso «Cactus» quedó tan aterrado que los ojos parecieron a punto de saltarle de las órbitas y cayó del taburete. Llegaba ya a toda prisa el director del hotel, cuando el puma se irguió sobre las patas traseras y bajo la piel surgió la carita traviesa de Ricky.
—¡Ja, ja, ja! ¡Cómo os he engañado! —dijo atragantándose de risa.
Los demás niños rieron también y «Cactus» admitió que era la primera vez que le gastaban una broma tan efectiva.
—Te aseguro que me has asustado —confesó, risueño.
El pecoso volvió a dejar la piel de puma en donde la encontrara y el vaquero siguió contando sus aventuras hasta la hora de acostarse.
A la mañana siguiente, Pam pidió permiso a su madre para ir a dar un paseo antes de salir en el autocar hacia el pueblo de los yumatanes.
—Querría ver los alrededores y dar de comer a los osos bailarines —explicó.
La señora Hollister contestó que todos los niños, menos Sue, podían salir. Pam fue a comprar un cucurucho de palomitas de maíz y los cuatro hermanos echaron a andar por el bosque, entre pinos y álamos, camino de un cañón del que había hablado a Pam una niña del hotel. ¡Qué preciosos reflejos despedía el sol, brillando en la cima de una distante meseta!
Después de contemplar un rato el paisaje, decidieron volver. Los chicos corrían delante y muy pronto desaparecieron de la vista. Pam y Holly caminaban lentamente.
Al oír un extraño rumor a su espalda, las dos hermanas se volvieron. ¡A muy corta distancia de ellas había un oso gigantesco! Las niñas quedaron tan aterradas que no podían moverse.
—¡Pam, Pam! ¿Qué vamos a hacer? —preguntó Holly—. ¡Vámonos corriendo!
¡En aquel mismo momento, el animal se levantó sobre las patas traseras y echó a andar en dirección a las niñas!