

Después de manipular de nuevo en la puerta del dormitorio, el señor Hollister decidió hacer algo más eficaz. Sospechaba que eran los niños quienes les habían encerrado, pero ¿con qué idea? Se puso los pantalones y la camisa, levantó la persiana de una de las ventanas y saltó al tejadillo inclinado que cubría el porche.
De repente llegó a su olfato un atrayente olor a tocino frito. Sonriendo, metió la cabeza por la ventana y dijo a su mujer:
—No hay que alarmarse, querida. Tengo ya idea de lo que está ocurriendo. Vuelvo en seguida.
Al llegar al borde del tejadillo, el señor Hollister dejó caer las piernas hacia afuera y se agarró a uno de los pilares. Por allí resbaló hasta el suelo, a donde llegó sin hacerse el menor daño.
Sacó de su bolsillo la llave de la puerta principal, abrió y se detuvo sigiloso en la puerta de la cocina. Por la rendija de dicha puerta pudo ver a sus hijos, atareadísimos con la preparación del desayuno. El padre subió las escaleras y abrió la puerta del dormitorio.
—¿Están bien los niños? —preguntó inmediatamente la señora Hollister.
—Más alegres que unas Pascuas. Están en la cocina preparando un desayuno sorpresa. ¡Vamos, que también nosotros les daremos una sorpresa!
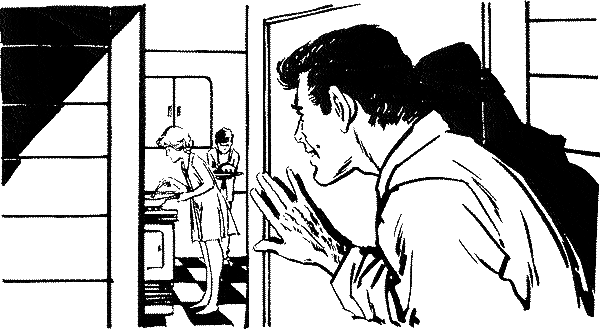
—¿Cómo?
—Disfrazándonos y presentándonos por la puerta de la calle.
Conteniendo la risa, la señora Hollister fue al armario del vestíbulo de donde sacó dos viejos trajes de disfraz. Ella se puso el vestido de bailarina gitana, un pañuelo a la cabeza, y gafas negras. Su marido quedó sensacional con un traje negro, sombrero de copa, bigote y barba.
—No podrán reconocernos —dijo, riendo, el señor Hollister—. ¡Vamos! Tenemos que salir al jardín.
Dieron la vuelta a la casa, hasta la puerta de la cocina y llamaron. Holly salió a abrir.
—¡Ejem, ejem! —tosió el caballero del sombrero de copa—. ¿Aquí vivirr el señorr y la señorra Hollisterr?
—Sí, aquí viven —contestó Holly, mirando atónita a la estrafalaria pareja—. Pero todavía están en su habitación.
—¿Querrerr tú avisarrles? ¡Tenemos que verrles ahora mismo!
Los demás niños quedaron observando a los visitantes, mientras Holly desaparecía por las escaleras. Un momento después la niña bajaba corriendo, para anunciar, alarmadísima:
—¡No están arriba!
—¡Cómo! —exclamó Pete—. ¿A dónde han ido?
—¡No lo sé! ¡Si yo les había encerrado con llave! —declaró Holly.
—¡Ah! ¿Sí? —dijo el padre con su voz natural, mientras él y su mujer empezaban a librarse de los disfraces.
Los niños quedaron con los ojos inmensamente abiertos.
—¡Pero, papá! ¡Qué broma nos habéis gastado!
En seguida Holly añadió:
—Cuando os encerré no quería asustaros. Sólo deseábamos preparar un desayuno sorpresa para que nos perdonéis la lucha de almohadas.
—Ya estáis perdonados —dijo la madre—. ¡Y qué bien huele todo esto! Voy a buscar a Sue. En seguida desayunaremos.
Cuando acabaron, el señor Hollister declaró que nunca en su vida había desayunado tan bien.
—¿Por qué no nos dais esta sorpresa todos los domingos? Pero eso sí, no nos encerréis. Nos esperaremos arriba hasta que nos aviséis que el desayuno está listo.
Después de ir a la iglesia y de comer, los niños se sentaron a leer libros de cuentos. Cuando más entretenidos estaban sonó el teléfono. Era un mensaje de Juan Ciervo que el señor Hollister anotó y leyó en voz alta a su familia. El indio pedía mil dólares por las existencias de su tienda «El Chaparral».
—Me parece que es una verdadera ganga —opinó el señor Hollister—. Cuando Tinker vuelva al trabajo iré a visitar a este hombre. Tal vez Indy querrá quedarse como ayudante de Tinker.
—Vamos a preguntárselo —propuso inmediatamente Pam.
Esta vez toda la familia subió a la furgoneta para ir a conocer al simpático indio yumatán. Le encontraron recortando el césped del jardín. En seguida dejó la herramienta y se acercó al vehículo. El señor Hollister le presentó a su esposa, a Ricky, a Holly y a Sue, y después le habló de las noticias que acababa de recibir de Juan Ciervo.
—Voy a enviarle un telegrama para pedirle que no venda esas existencias hasta que yo vaya a verlas —explicó el señor Hollister—. Precisamente ahora el encargado de mi almacén está convaleciente de una enfermedad. Indy, ¿no le sería a usted posible trabajar en el Centro Comercial, mientras yo voy con mi familia a la región de Yumatán?
—Nada me agradaría más, señor Hollister —repuso, sonriente, el ex jugador de pelota—. ¿Cuándo quiere que empiece?
—Más valdrá que sea mañana. Así podré enseñarle cómo van las cosas.
—Muy bien, y muchas gracias. Iré temprano. Pero necesitaré estar libre el miércoles. He prometido poner un puesto en la Feria del Pinar con objetos indios.
—¿Vas a tener un puesto lleno de indios? —indagó Sue, extrañada.
Los demás rieron de la ocurrencia y luego Indy explicó:
—No. No pondré indios, sino cosas hechas por los yumatanes. Juan Ciervo me ha escrito diciendo que me envía un cajón lleno de objetos. Vendrá dirigido a Edward Roades que es mi verdadero nombre. Espero que llegue mañana.
—¿Qué habrá en la Feria? —preguntó Pete.
—Toda clase de distracciones —contestó Indy—. Puede que os gustase ir, aunque es un poco lejos de aquí.
—¡Canastos! —gritó Ricky—. ¡Yo quiero subir a la noria!
—Y yo pasearé en los caballitos —declaró la chiquitina.
La señora Hollister prometió, sonriente, llevar a sus hijos a la Feria el próximo miércoles. Entretanto prepararían las cosas para el viaje a Nuevo Méjico y Roades aprendería lo necesario para seguir trabajando en el Centro Comercial.
El martes al mediodía los niños tenían sus maletas ya casi completamente llenas; cuando el padre llegó a casa le abrumaron a preguntas sobre el día en que había decidido emprender el viaje.
—Estoy esperando contestación de la agencia de viajes —les respondió el señor Hollister—. Haremos en avión casi todo el viaje.
—¡Hurra! ¡Estupendo! —exclamó Pete.
—Me entusiasma ir en avión. ¿Podremos dormir mientras volamos? —quiso saber Holly.
—Es posible que sí.
Después todos los niños se pusieron a hablar casi a un tiempo del emocionante viaje que les esperaba. A la hora del postre la señora Hollister pidió a Pam que fuese a buscar un pastel de merengue y limón que había dejado enfriando en el porche trasero. La niña se levantó para hacer lo que le indicaba y un momento más tarde todos oyeron una exclamación de asombro.
—¡Ha desaparecido! ¡Casi todo el pastel ha desaparecido! —anunció Pam, tristemente.
Todos corrieron al porche y contemplaron consternados el pastel, del que no quedaba ni una sola gota de relleno.
—¡Pero qué lástima! —murmuró la señora Hollister—. ¿Quién ha hecho esto?
Al principio nadie fue capaz de imaginarlo, pero al cabo de un rato Ricky anunció que había visto a «Zip» olfateando alrededor de la mesa.
—¡Mi perro nunca ha sido un mal educado! ¡No es capaz de comerse un pastel sin permiso! —declaró Pam, siempre leal a «Zip».
—Yo creo que cuando un perro encuentra algo tan delicioso como el pastel que había preparado vuestra madre, olvida las buenas maneras —opinó el señor Hollister.
—Hay que buscar a «Zip» —decidió Ricky.
Los niños encontraron al hermoso perro de aguas tumbado a la sombra de un sauce, a las orillas del lago. El animal se levantó perezosamente y acudió al encuentro de sus amos.
—¿Te has comido nuestro pastel, «Zip»? —indagó Holly, sacudiendo severamente un dedo ante él hocico del perro.
—¡Oh! ¡Sí, se lo ha comido él! —exclamó Pam, incrédula—. Todavía lleva un poco de merengue en el hocico.
Era cierto. En el negro hocico de «Zip» resaltaba un grumito blanco de merengue. Mientras «Zip» agachaba, avergonzado, la cabeza, Pete no pudo evitar el sonreír, comentando:
—Tú no eres un perro de guarda, «Zip». Eres un podenco, cazador de pasteles.
—Pues tendrás que ir a pedirle perdón a mamá —ordenó Sue.
Llevaron a «Zip» a la casa y dijeron que el animal era el culpable.
—Bueno. Pues el único castigo que se me ocurre —dijo la señora Hollister— es hacer comer a «Zip» lo que queda de pastel y no darle nada de su comida.
—¡Caramba! ¡Cómo me gustaría que a mí me dieran un castigo así! —declaró el pecoso.
En lugar del pastel desaparecido, la señora Hollister sirvió manzanas como postre. Estaban comiéndolas cuando sonó el teléfono. Pete fue a contestar.
—Soy Indy Roades —dijeron desde el otro extremo del hilo—. ¿Está tu padre en casa? Creo que podría prestarme ayuda.
—Papá acaba de salir para el almacén —repuso Pete—. ¿Podemos ayudarle nosotros en algo?
—Creo que no. Gracias. El paquete de Juan Ciervo no ha llegado. Acabo de llamar a la agencia de transportes y a la oficina de correos, pero el paquete no ha llegado a Shoreham. Y mañana ya será demasiado tarde. Me temo que el paquete se haya perdido.
—¡Qué mala suerte, Indy! —se compadeció Pete—. Espero que pueda usted encontrarlo.
Después de colgar el teléfono, Pete contó a Pam lo que le ocurría al pobre Roades.
—Me gustaría ayudar a Indy —dijo Pam.
Los dos hermanos salieron a sentarse en los escalones del porche. Pronto llegó el señor Barnes, el cartero. Mientras el hombre entregaba una revista a los niños, Pam tuvo una idea.
—Señor Barnes —preguntó—, ¿cómo puede encontrarse un paquete que llegaba por correo y se ha extraviado?
—Hay varios medios. A veces un paquete llega a otra ciudad por llevar la dirección mal redactada —repuso el cartero—. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso se os ha extraviado algo?
Pam habló al cartero de Indy Roades y del paquete que tenía que recibir con objetos hechos por los indios yumatanes.
—¿Indy Roades? —murmuró el cartero, repitiendo el nombre lentamente. Miró al cielo, reflexionado, y al fin dijo—: Hay una calle que se llama Indian Road en la zona Oeste, al otro lado del lago. Puede que el paquete se haya enviado allí por equivocación.
—¡Es muy fácil que haya ocurrido eso! —asintió Pete—. Me gustaría ir a preguntar. ¿Puede usted ayudarnos, señor Barnes?
El cartero dijo que lo haría con mucho gusto.
—Haremos una cosa —añadió el hombre—. Hacia las cuatro de la tarde, cuando acabe de entregar toda la correspondencia, vendré a buscaros en el coche y os llevaré a la zona Oeste.
—¡Qué suerte! —exclamó Pam—. Iremos a decírselo a mamá.
A las cuatro y diez, cuando el señor Barnes pasó a recogerles, los dos hermanos estaban ya aguardando.
—Arriba —invitó el cartero, al tiempo que abría la portezuela.
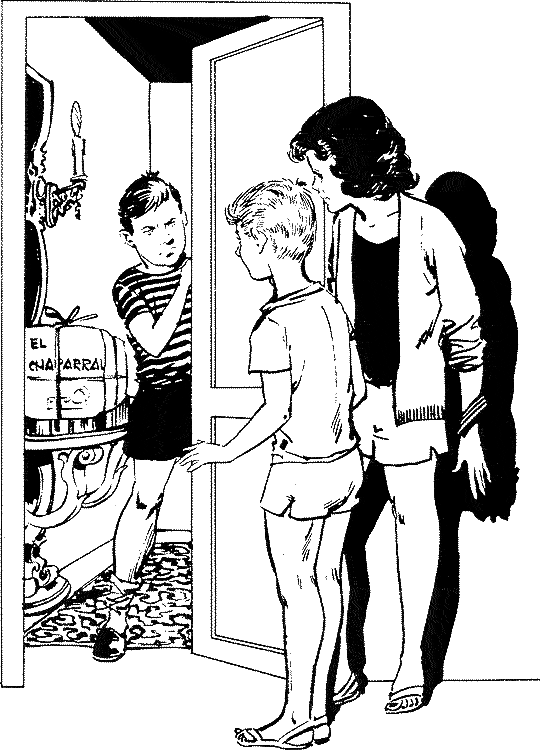
Media hora más tarde llegaban a la Zona Oeste.
—Creo que Indian Road es por aquí —dijo el señor Barnes, efectuando un viraje. Y con una sonrisa, añadió—: Estamos de suerte porque no hay más que cuatro casas a este lado de la calle y seis al otro lado. No nos llevará mucho tiempo averiguar si alguna de estas personas ha recibido el paquete de Indy.
Se dividieron el trabajo visitando cada uno tres casas, pero se reunieron delante de la última sin haber conseguido averiguar nada. Con un suspiro, Pam susurró al oído de Pete:
—Mira que si tenemos que irnos sin arreglar nada…
—Probaremos en esta última casa —dijo Pete, acercándose resueltamente al porche.
Pam le siguió. Su hermano tocó el timbre y salió a abrir un muchacho.
—¿No habéis recibido aquí un paquete equivocado? —preguntó Pam.
—¿Qué os importa eso a vosotros? —preguntó el chico, con muy malos modos.
Pam y Pete miraron al interior del vestíbulo. Cerca de la puerta había una gran caja de cartón y Pete pudo leer el remitente en el ángulo superior de mano izquierda. ¡«El Chaparral»!
—Creo que es éste el paquete que buscamos —dijo Pete, dando un paso adelante.
—¡No! ¡No lo es! ¡Este paquete no es vuestro! —gritó el chico.
Y sin más explicaciones cerró la puerta de golpe y echó la llave.