

Saltando de sus bicicletas, Pete y Pam corrieron a donde «Zip» se encontraba luchando por librar su rabo de la lata. Mientras Pete le desataba, Pam se inclinó para acariciar a su perro.
—¡No hay derecho! —protestó la niña—. Primero «Negrito», ahora «Zip»… Me gustaría saber quién lo ha hecho.
—Apostaría algo a que ha sido Joey Brill —dedujo Pete—. ¿Crees que hay otro que pueda ser tan malo con los animales?
Pete y Pam montaron de nuevo en sus bicicletas y el perro marchó tras ellos, saltando alegremente. Cuando llegaron al camino del jardín, Holly y Ricky corrieron a su encuentro. Pam les contó lo de la lata que habían atado al rabo de «Zip».
—Dave Meade ha estado en casa y nos ha dado una pista —anunció Ricky, muy nervioso—. Ha visto a Joey Brill atando un bote al rabo de un perro.
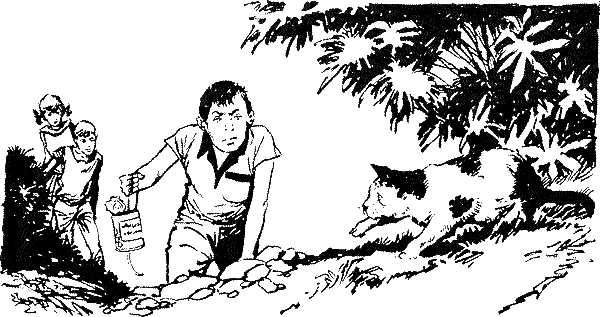
—¡De modo que ha sido ese chicazo! —exclamó Pam.
—Ese Joey sí se merecería ir todo el día arrastrando un bote —declaró Ricky, muy indignado—. Eso le serviría de lección.
Pete chasqueó los dedos al oír a su hermano y declaró:
—Muy buena idea. Vamos, Ricky. Vamos a hacerlo.
Los dos niños corrieron al garaje donde Pete había visto dos botes vacíos de café y un trozo de cordel. Rápidamente hizo un agujero en cada bote y pasó el cordel por ellos.
—¿De verdad se lo vas a atar a Joey? —preguntó Ricky, riendo al imaginar lo que iba a suceder.
—Claro que sí. Pero vamos a necesitar a Dave Meade para que nos ayude.
Los dos chicos marcharon calle abajo a la casa de Dave. Le encontraron en el porche trasero, tallando algo en un trozo de madera. El muchachito guardó su cuchillo y sonrió al enterarse de la broma que los Hollister querían gastar a Joey.
—¡Voy con vosotros! He visto a Joey persiguiendo a un gato, junto al lago, hace un rato.
Los tres muchachitos iniciaron la búsqueda. Cuando oyeron a un gato que maullaba detrás de unos arbustos, junto al lago, no les costó trabajo localizar a Joey. Se ocultaron sigilosamente y estuvieron observando al malintencionado Joey que intentaba atar un bote enmohecido al quejumbroso minino.
Pete se adelantó para enfrentarse con el otro chico. Aunque sólo tenía doce años, Joey era más alto y más fuerte que la mayoría de los muchachos de su edad. Y con frecuencia se aprovechaba de eso para molestar y hacer daño a los niños más pequeños o menos desarrollados de la vecindad.
—¡Deja en paz al gato! —ordenó Pete con firmeza.
—¡Ja! ¡Ja! ¿Quién lo manda? —se burló Joey.
Pete no contestó, pero dio al chico un empujón que hizo a Joey perder el equilibrio y soltar al gato. Mientras el animal corría a refugiarse en lo alto de un árbol, Joey se irguió con los ojos brillantes de rabia.
—¡Te escarmentaré por lo que has hecho! —gritó, abalanzándose sobre Pete.
Pero Pete estaba preparado para el ataque. Saltando a un lado echó la zancadilla a Joey que cayó de bruces. Dave y Ricky salieron de su escondite y entre ellos y Pete obligaron a Joey a seguir tendido en el suelo.
—¡Eh! ¡Dejad que me levante! ¡Fuera de aquí! ¡Llamaré a la policía!
Pero los otros no le hicieron el menor caso. Mientras Pete y Dave seguían sujetándole, Ricky pasó la cuerda por la espalda del agresivo Joey y le ató uno de los totes en cada hombro. Entonces, fue cuando dejaron en libertad a Joey.
Éste luchó desesperadamente por librarse de los botes que pendían de su espalda. En vista de que no lo conseguía, empezó a hacer contracciones y gestos con intención de aflojar los nudos. Pero Ricky había hecho un buen trabajo y no había manera de desprenderse de la cuerda.
—¡Las cosas no quedarán así! —gritó Joey, amenazador, corriendo ya hacia la calle, produciendo un ruido infernal.
Cuando Joey llegó a la acera, el ruido de los botes había atraído ya a varios niños y todos rieron de buena gana.
—¡Ja, ja, ja! ¡Mirad a quién han atado unos botes! ¡Le está muy bien empleado!
Al ver correr a Joey en una situación tan ridícula hasta los mayores sonreían. Y el chico se enfurecía más y más. La noticia de lo sucedido se extendió por todo Shoreham. Al llegar aquella noche a su casa, el señor Hollister explicó que varios clientes, en el Centro Comercial, habían reído a carcajadas hablando de aquello.
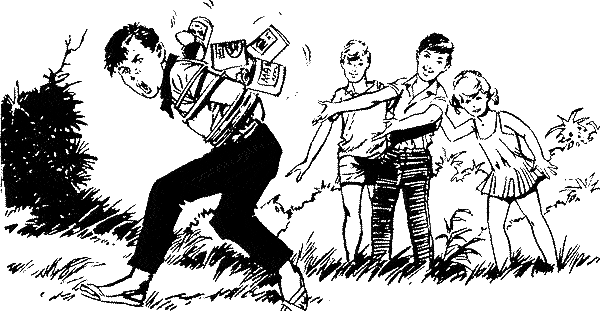
—Tendremos que vigilar a Joey —comentó Pete—. Seguramente querrá vengarse.
Pete habló con su padre de Indy Roades y del perrito que habían ido a devolverle.
—Papá —intervino Pam—, ¿no podrías vender algunos artículos de Indy en el Centro Comercial?
—No es mala idea —repuso el señor Hollister, reflexionando. Tal vez los clientes que acuden a la tienda se sientan interesados por esos trabajos indios.
La señora Hollister opinaba lo mismo que su marido y por ello se decidió que, después de la cena, Pete y Pam acompañarían a su padre para que hablase con Indy. Al llegar a la calle del Cedro, los Hollister encontraron a Indy jugando con «Negrito» en la hierba del jardín. Pam presentó a su padre, el cual explicó a Indy la idea que habían tenido.
—Me gustaría mucho que vendiera usted mis trabajos indios en su tienda —dijo Indy, invitándoles a entrar en la casa.
¡Qué lugar tan bonito resultó ser! Además de estar amueblado con mesas y sillas de formas muy curiosas, por todas partes se veían vasijas indias de distintas forma y colores, pequeñas piezas de joyería hechas con plata y turquesas, tambores barnizados en brillantes colores y esteras con dibujos originales.
—Son piezas interesantes —dijo el señor Hollister, examinándolas.
Acabó por entregar a Indy una extensa lista de pedido y finalmente los dos dieron las gracias a los niños por haber hecho posible aquel negocio.
—Si le interesan a usted más artículos de Yumatán a precio de verdadera ganga, conozco una tienda donde los venden —dijo Indy.
—¿Dónde está esa tienda?
—En las tierras de mi tribu —contestó Indy—. El viejo Juan Ciervo, propietario de «El Chaparral», está en mala situación económica y tiene que retirarse. Debiera ir usted allí, señor Hollister.
Pam miró a su padre y apuntó, esperanzada:
—A lo mejor podríamos ir toda la familia. Aprenderíamos mucho sobre los indios.
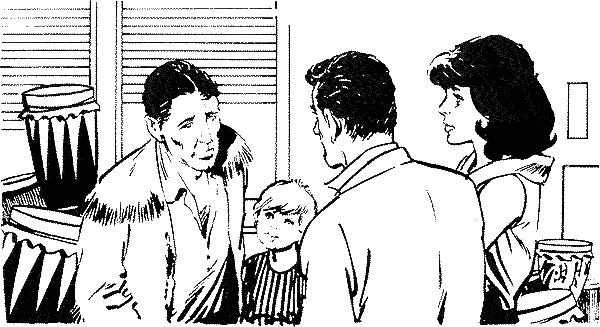
—Y podríamos buscar la mina perdida de los yumatanes —añadió Pete, con entusiasmo—. ¿Tiene usted alguna pista, Indy?
—Sólo una —contestó Indy—. Una vez conocí a un caballista de circo que era yumatán. Me dijo que había oído una leyenda relativa a que la mina desaparecida estaba en Punta del Pilar.
—¿Qué es eso?
—Es una elevación rocosa. Yo intenté localizarla —explicó Indy, con un suspiro—. Pero no hubo suerte. Hay muchos picachos en mi tierra.
El señor Hollister prometió reflexionar sobre aquella posible visita a «El Chaparral». Y si decidía comprar se lo haría saber a Indy. De regreso a casa, Pete preguntó:
—Papá, ¿podremos hacer ese viaje al Oeste, para visitar la tienda de Juan Ciervo?
Con una sonrisa, su padre repuso:
—Tal vez, pero cuando Tinker vuelva a trabajar. Ya sabes que ha estado enfermo.
Tinker era un hombre de edad, muy amable y bueno, a quien el señor Hollister había contratado para trabajar en su tienda, poco después de su llegada a Shoreham. Se trataba de un empleado fiel, pero ahora llevaba una semana en su casa por enfermedad.
—¡Tengo una idea! —exclamó Pam—. A lo mejor a Indy Roades le gustaría trabajar en la tienda y ayudar a Tinker.
—No es mala idea.
El padre llevó la furgoneta hasta el camino del jardín y los niños saltaron al suelo. Cuando hablaron a sus hermanos de que tal vez podrían hacer un viaje a Nuevo Méjico y de buscar en Punta del Pilar la mina de turquesas, Ricky prorrumpió en un agudo grito, imitando el grito de guerra de los indios.
—¡Estupendo! —exclamó y empezó a correr alrededor de la mesa. Luego se arrodilla y miró debajo del mantel, diciendo muy gravemente—: ¡Estoy buscando una mina de turquesas! ¿Quién quiere venir conmigo?
Holly y Sue se unieron inmediatamente al juego y corrieron por toda la casa, husmeando en todos los armarios y alacenas. La señora Hollister, sonriente, les permitió jugar un rato. Pero, al fin, tuvo que recordar a los pequeños que era ya hora de estar en la cama.
Mientras sus hijos subían a acostarse, el señor Hollister redactó un telegrama para Juan Ciervo, preguntando al indio detalles sobre los artículos que deseaba vender.
Ya en su habitación, Ricky no sabía cómo dominar su nerviosismo. De repente se puso de pie en la cama y cogió una almohada, mientras decía a Pete:
—¡Ten cuidado conmigo! Soy un gran jefe indio de Punta de la Almohada. ¡Y vengo en son de guerra!
Sin más, lanzó contra su hermano una almohada que aterrizó de pleno en la cabeza de Pete. Éste se defendió prestamente, cogiendo su propia almohada y a los pocos momentos los dos chicos se habían enredado en una encendida batalla.
Al oír aquella algarabía, Holly asomó la naricilla por la puerta de la habitación de sus hermanos. Al ver de qué se trataba fue en busca de Pam y las dos niñas se presentaron en el cuarto de los muchachos, armadas con las almohadas necesarias. Alaridos salvajes y potentes gritos de guerra invadieron la habitación.
Sue, también atraída por el alboroto, cargó con la pequeña, almohada de su camita y se la lanzó a Ricky.
«¡Cielo santo! ¿Qué estará ocurriendo arriba?», se preguntó la señora Hollister, subiendo a toda prisa las escaleras.
En el mismo momento en que llegaba a la habitación de sus hijos, Ricky tomó la almohada de Sue y la lanzó con toda su fuerza. La almohada se estrelló con gran estrépito en el borde de la cama y una inmensa lluvia de plumas invadió el dormitorio.
—¿Ves lo que has hecho? —se lamentó Pete, a gritos.
—¡Basta ya! —ordeno la señora Hollister.
Los niños se calmaron inmediatamente, pero la madre siguió contemplando la almohada destrozada y murmuró:
—¿Veis lo que habéis hecho? Esa almohada ya la usaba yo cuando era pequeñita. Espero que pueda arreglarse.
Ricky se acercó para abrazar a su madre y decirle:
—Perdona, mamá. Yo te la arreglaré.
—Todo lo que os pido es que arregléis este desorden —repuso—. Meted las plumas en una funda de almohada. Lo demás ya lo haré yo.
Obediente, Ricky buscó una funda limpia y, con la ayuda de los demás niños, fue recogiendo todas las plumas.
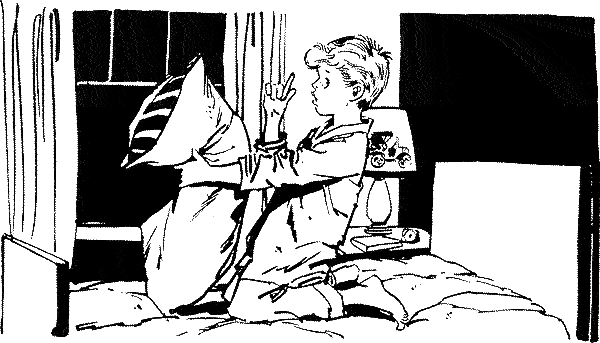
A la mañana siguiente Pam fue la primera en despertarse. Sacudiendo a Holly por un hombro, susurró:
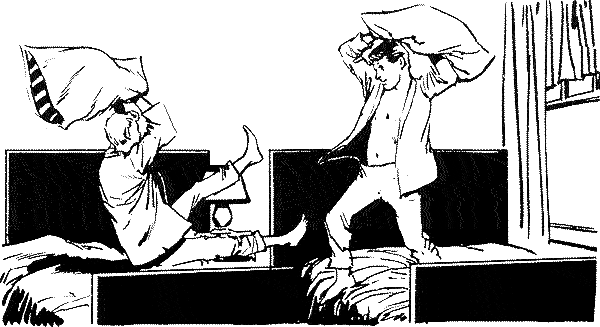
—Vamos a compensar a mamá por la lucha de almohadas de anoche.
—Sí, sí. Pero ¿cómo lo haremos?
—Prepararemos un pastel para desayuno del domingo. Así le daremos una sorpresa.
—¡Estupendo!
Las niñas se pusieron el albornoz y las zapatillas y fueron a despertar a sus hermanos. Cuando comunicaron a los chicos la idea que tenían, Ricky y Pete estuvieron de acuerdo.
Todos se levantaron y vistieron muy rápidamente y empezaron a bajar las escaleras de puntillas. Al pasar ante la habitación de sus padres, Holly, que iba detrás de todos, se detuvo. ¿Y si papá y mamá se despertaban antes de que la sorpresa estuviera preparada?
«Yo arreglaré las cosas» —decidió la niña.
Sigilosamente, abrió la puerta, sacó la llave y cerró la puerta por la parte de fuera. Luego, sin hacer ruido, bajó a la cocina.
Un cuarto de hora más tarde el señor y la señora Hollister se despertaban. La gran casa estaba sumida en un extraño silencio.
—No oigo nada —comentó la señora Hollister, mirando el reloj—. Es tarde para que Ricky siga durmiendo.
El señor Hollister decidió ir a ver qué pasaba. Cruzó la habitación y cogió el picaporte. Lo hizo girar, pero no pudo abrir la puerta.
—¡Elaine, estamos encerrados en la habitación! —anunció a su esposa.