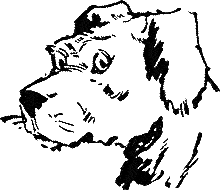
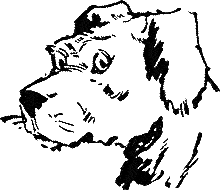
La bonita Pam Hollister, una niña de diez años, oyó unos golpes violentos que parecían llegar del patio delantero. Temiendo que su hermano pequeño estuviera haciendo alguna travesura, Pam corrió al porche.
—¿Quién arma ese alboroto? —preguntó—. ¿Eres tú, Ricky?
En aquel momento, el pelirrojo de ocho años, con ojos picaruelos y la nariz cubierta de pecas, llegó corriendo.
—¿Me llamabas, Pam? —preguntó.
La niña, de ojos oscuros y cabello castaño, sonrió a Ricky.
—Creí que… ¡Oh! —exclamó Pam—. Otra vez ese ruido… ¿Qué te parece que pueda ser?
Ricky prestó atención. El ruido llegaba de la calle y los dos hermanos se encaminaron hacia allí para ver de qué se trataba.
A mitad de la manzana y avanzando hacia los niños, vieron un perrito cocker, de color negro. Llevaba un bote atado a la cola y estaba tan asustado que cada vez corría más de prisa. De repente, Pam advirtió algo que la hizo sentir un escalofrío.
—¡Cuidado!
Con su grito estridente, Pam quiso advertir al animalito de lo que se avecinaba. ¡Un enorme coche avanzaba directamente hacia el perro!
Se oyó un rechinar de frenos y el conductor pudo detener el vehículo a unos cuantos palmos del animal. Éste se encontraba ya tan aterrado que se hizo un ovillo en el borde de la acera, donde permaneció temblando. Pam se acercó a él.
—¡Pobre animalito! —murmuró, procurando calmarle con unas caricias en la cabeza.
También Ricky se acercó a darle unas palmadas y le desató el bote de la cola.
—¿Quién habrá hecho esto a un animalito tan dulce como tú? —se preguntó Pam, tomando amorosamente al perro en sus brazos.
El cocker dejó de estremecerse, meneó la cola y lamió a la niña la mano.
—Tendremos que averiguar quién es tu dueño y te llevaremos a tu casa —le dijo Pam.
Los dos hermanos, con el animal, volvieron a su acogedora casa, situada a orillas del Lago de los Pinos. Mientras se acercaban, un muchachito y dos niñas corrieron a su encuentro.
—¿Le ha herido aquel coche? —preguntó el chico.
Se trataba de Pete Hollister, de doce años, un chico fuerte, con cabello castaño, alborotado, y centelleantes ojos azules.
—No. No está herido —contestó Pam, dejando al animal en el suelo.
—¡Cuánto me alegro! —declaró la más alta de las dos niñas, poniéndose a jugar con el perro.
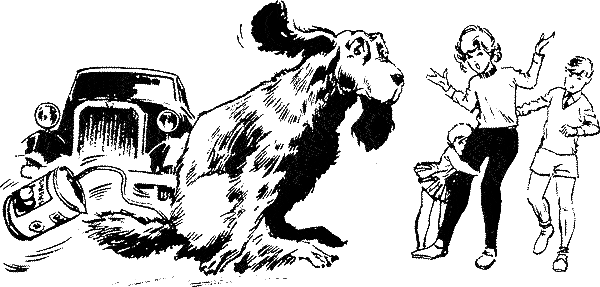
Era Holly Hollister. Tenía seis años y se parecía mucho a Ricky, con la naricilla respingona. La única diferencia que había era que Holly tenía los ojos castaños y el cabello, que llevaba recogido en dos trencitas, era de color claro, también.
—¿Podemos quedarnos con él? —preguntó Sue, la chiquitina de la familia.
Sue tenía cuatro años y dos graciosos hoyuelos en las mejillas.
—A mí me gustaría que nos quedásemos con él —repuso Pam—, pero creo que debemos averiguar dónde vive.
—Sería estupendo para amigo de «Zip» —observó Holly, poco deseosa de devolver el lindo perrito.
—¿Dónde está «Zip»? —preguntó Ricky.
El pequeño lanzó un sonoro silbido y el hermoso perro pastor de los Hollister llegó corriendo desde el patio trasero. Se acercó al perrito, lo olfateó detenidamente y prorrumpió en un alegre ladrido.
—A «Zip» le gusta el perrito —observó Sue—. Tenemos que quedarnos con él.
—Estoy segura de que su dueño le echaría de menos —repuso Pam—. No sería justo que nos quedásemos con él.
Por si el perro llevaba el nombre y el número de licencia en el collar, Pam le levantó el espeso y rizado pelo para comprobarlo.
—Aquí está el nombre y la dirección del perrito —anunció.
Efectivamente, en una plaquita de plata se leía la siguiente inscripción:
«Negrito»
Propiedad de Indy Roades
Calle Cedro, 62
Ricky suspiró diciendo:
—Ahora ya sabemos que tendremos que devolverlo.
—Primero vamos a enseñárselo a mamá —apuntó Holly.
Fue con «Negrito» a la sala donde su madre, una señora guapa y joven, con brillante cabello castaño, estaba cosiendo.
—Mira lo que tenemos, mamá —dijo la niña, dejando a «Negrito» en el regazo de su madre.
—¡Es encantador! —declaró la señora Hollister, acariciándole las orejas—. ¿De quién es?
—De una persona que se llama Indy Roades —informó Pam.
—Ese nombre es poco corriente. Tal vez se trate del famoso jugador de béisbol que tuvo tanto éxito hace pocos años —dijo la madre.
—Entonces quiero ser yo quien vaya a devolver el perro —intervino Pete, con los ojos chispeantes.
La señora Hollister propuso que fueran él y Pam a devolver a «Negrito».
Los demás niños marcharon al patio trasero para seguir jugando a las tiendas como habían hecho antes de la aparición del perrito. A los Hollister les gustaba fingir que trabajaban en el mismo negocio que su padre. El señor Hollister era dueño de un establecimiento, mezcla de ferretería, artículos de deporte y juguetes, que se llamaba «El Centro Comercial». Sue volvió a colocarse detrás del mostrador, para el cual los niños habían utilizado una caja de naranjas vacía.
—¿Qué quiere usted que le venda? —preguntó la pequeña a Ricky—. ¿Una hoja de raqueta de tenis?
—Lo siento, señora tendera —replicó su hermano—, pero no quiero esa raqueta, si no le pone usted un mango.
A continuación Ricky dijo que, de todos modos, ya no tenía ganas de seguir jugando a tiendas.
—Quiero ir a buscar al idiota que ató un bote al rabo de «Negrito» —notificó a los demás.
—Y yo también —se apresuró a afirmar Holly—. Pero ¿cómo le encontraremos?
—¡Yo sé cómo! Lo haremos como un juego. Yo iré andando por una acera de la calle y tú por la otra. Iremos preguntando a todo el mundo si han visto a alguien atando una cuerda al rabo de un perro.
—Pero no podremos bajar de la acera. El que baje, pierde —dijo Holly.
—No —contestó Ricky—. Perderá el primero que pise una raya del suelo.
Holly corrió hacia la calle, gritando:
—¡Una, dos, tres! ¡Empieza el juego!
Los dos niños avanzaron velozmente por el bordillo, saltando hacia delante o hacia un lado, siempre que era preciso evitar una raya o división del asfalto. Preguntaron a varias personas sobre el perrito y el bote, pero nadie había visto nada de eso.
Al poco Ricky se encontró con Dave Meade, un amigo de Pete. También Dave contestó que no había visto nada, pero prometió intentar ayudar a Ricky en su deseo.
Entretanto Holly había llegado a una parte de la acera que acababa de ser asfaltada. Dos albañiles estaban recogiendo sus herramientas cuando la niña llegó corriendo.
—¡Oh, no puedo pasar! —se lamentó Holly.
—Pasa por la calzada —dijo ásperamente el más viejo de los albañiles.
—No puedo. Lo prohíbe nuestro juego.
Holly siguió avanzando y dio un salto por encima del cemento fresco. Al llegar al borde Holly intentó posar los pies en el otro extremo del bordillo antiguo…
Pero no lo consiguió y… ¡aterrizó de rodillas sobre el cemento blando! Del susto, la niña separó ampliamente los brazos y acabó por caer tendida en la masa fresca que cubría aquel espacio.
—¿Ves lo que has hecho? —gritó el viejo albañil, furioso—. ¡Tendremos que volver a asfaltar este trecho!
—¡Oh, cuánto lo siento! —se disculpó la pequeña, con las lágrimas brillando ya en sus ojos—. No he querido hacerlo.
El albañil joven era más amable. Tomó a la niña por ambas manos y la ayudó a levantarse.
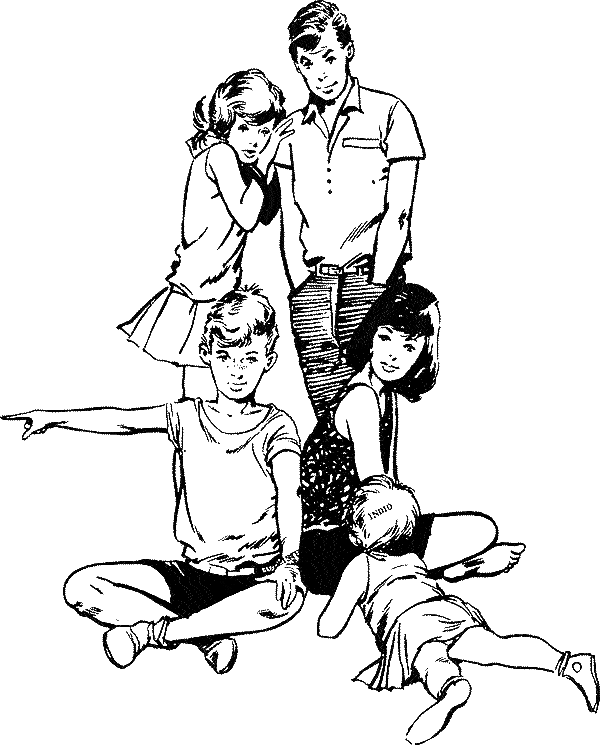
—No se puede evitar que ocurran, a veces, accidentes. Yo tengo tres hijas y estoy acostumbrado a estas cosas —declaró.
Ya Ricky había cruzado la calle y miraba, sonriente, a su hermana. Holly tenía un aspecto lastimoso. El cemento húmedo se había adherido a su vestido y sus trenzas.
—Será mejor que vayamos a casa en seguida —dijo Holly, muy mohína.
Mientras tanto, Pete y Pam llegaron a la calle Cedro. Habían ido en sus bicicletas y Pam se encargó de llevar a «Negrito» dentro de una cesta colocada delante del manillar. El número 62 era una casa de estilo campestre, construida en ladrillo, con la puerta pintada en brillante color púrpura.
Abrió la puerta un hombre bajo y ancho, de unos treinta y cinco años. Su cabello era muy lacio y negro, los huesos de las mejillas muy salientes y el color de la piel tenía un tono rojizo. Llevaba abierto el cuello de la camisa y debajo se veía un collar de plata y turquesas. Pam y Pete estuvieron seguros de que el hombre era un indio.
Al ver a «Negrito», el hombre sonrió:
—¡De modo que ya te han encontrado, tunante! —exclamó, tomando en brazos al perro. Y mientras acariciaba la pelambre del animal, dijo a los Hollister—: Gracias por vuestra amabilidad. Este travieso desapareció ayer. Estaba en el porche y en un momento se esfumó.
—Me alegro mucho de haber podido devolvérselo —dijo, amablemente, Pam.
—Señor Roades, ¿ha sido usted jugador de béisbol? —preguntó Pete, con gran interés.
—Lo fui —respondió el hombre con una amplia sonrisa—. De entonces me ha quedado el apodo de Indy. Y vosotros, ¿cómo os llamáis?
Cuando Pam se lo dijo, los ojos de Indy se agrandaron por la sorpresa.
—He oído hablar de vosotros. La gente os llama la familia de los Felices Hollister.
—Sí —repuso, sonriente, Pam—. Papá, mamá y sus cinco hijos nos divertimos mucho y somos muy felices.
Luego, Pete preguntó al hombre:
—Usted es un indio, ¿verdad?
—Sí. Procedo del pueblo de Yumatán, en las montañas de Nuevo Méjico, próximas a Agua Verde. Probablemente, nunca habéis oído hablar de mi tribu. Es muy pequeña, ya que no quedan más que unas pocas familias.
Indy les explicó que, cuando él era muchacho, una larga sequía obligó a la tribu a marchar de la reserva. Muchos indios se fueron a tierras lejanas y no regresaron más. Pero un pequeño grupo, en el cual iban varios familiares de Indy, regresó al cabo de diez años, cuando el gobierno había abierto un pozo, proporcionando así buen abastecimiento de agua.
—¿Usted no volvió con ellos? —preguntó Pete.
—No. Por entonces yo era un gran jugador de liga. Pero cuando me retiré hace cinco años volví con mi familia. Ellos buscaban en aquella época una mina de turquesas azules que en otros tiempos había proporcionado al pueblo una buena renta. Quedó enterrada hace muchos años, en un desprendimiento de tierras que siguió al deshielo de las nieves de las montañas.
»Pero mi pueblo todavía sueña con encontrarla —añadió Indy, con un suspiro.
Y siguió contando a los Hollister que había decidido dejar la reserva e instalarse en Shoreham para dedicarse a la venta de artículos hechos por los indios. Muchos de esos artículos los recibía de los yumatanes. Tanto Pete como Pam desearon a Indy que su pueblo encontrase la mina de turquesas.
—Ahora tenemos que irnos —añadió la niña.
Indy les dio las gracias por haberle devuelto su perro y les despidió con la mano, mientras los dos hermanos pedaleaban en sus bicicletas. Durante todo el camino a casa fueron hablando de la mina desaparecida.
—¡Imagínate! ¡Un tesoro enterrado en las montañas! —exclamó Pete, mientras enfilaban la calle de su casa.
—¡Y los pobrecillos indios sin poder encontrarlo!
—Pam, ¿no sería estupendo que…?
—¡Escucha! —le interrumpió su hermana, al oír el mismo ruido que una hora antes.
Los niños volvieron la cabeza. ¡El pobre «Zip» corría tras ellos con una lata atada al rabo!