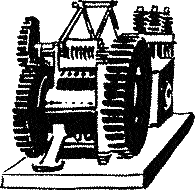
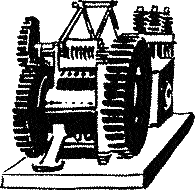
¡Pistas! ¡Pistas! ¡Pistas! Ahora Pete y Pam tenían infinidad de pistas. Tras dar las gracias a «Frau» Gruber, los dos corrieron en busca de la señora Hollister y Sue. Mientras iban de regreso al hotel, contaron a su madre lo que habían averiguado. En el hotel encontraron ya al resto de la familia.
Los niños se sentaron, con las piernas cruzadas, en la alfombra del cuarto de sus padres, y Pete y Pam volvieron a contar todo lo que había sucedido.
Al hacer un resumen de todo, Pete dijo:
—Sabemos que Andreas Freuling empezó todo este misterio cuando escondió el mensaje que el señor Schmidt encontró e intentó entregar a Peter Freuling en Berlín.
—¿Y eso era todo el lío de las tres y las seis y no sé qué más? —preguntó Ricky.
Pete contestó que probablemente sí. Y Holly dijo con voz cantarina:
—¿Y el señor Schmidt no pudo encontrar a Peter?
Pam movió de izquierda a derecha la cabeza, respondiendo:
—La señora Gruber dice que no.
—Pero ¿por qué la nota se hallaba en la puertecita del reloj de cuco? —comentó Ricky.
—Eso tenemos que averiguarlo todavía —repuso Pam.
—Y también tenemos que averiguar exactamente qué es lo que quiere decir ese jeroglífico —añadió Pete.
Todos estaban convencidos de que el extraño mensaje daba la dirección para llegar hasta algún tesoro.
—Pero ¿por dónde habrá que empezar? —preguntó la señora Hollister.
—¡Ya sé! —exclamó Pam—. Si Andreas Freuling vivió junto a la torre del reloj, puede que la torre sea el principio para empezar a ordenar las pistas.
—Creo que has tenido una buena idea, Pam. Vamos en seguida a lo alto de esa torre del reloj —dijo Pete.
—Yo creo que hoy ya es demasiado tarde —opinó la madre—. ¿Por qué no preguntáis al señor Mueller cuándo se permite la entrada a visitantes?
Pete bajó las escaleras a toda velocidad para hablar con el propietario. Éste conocía al celador del antiguo edificio y le telefoneó.
—Dice que puede acompañaros a lo alto de la torre, mañana a las nueve —informó al fin, el señor Mueller.
Después de darle las gracias, el chico volvió a subir. Se decidió que Pam y él harían la visita a la torre. Aquella noche, antes de meterse en la cama, recitaron el misterioso jeroglífico una y otra vez para no olvidarlo.
A la mañana siguiente, Pete y Pam se encontraron a la hora acordada con el celador al pie de la torre del reloj. En cuanto se presentaron, siguieron al hombre. Subieron varios tramos de estrechas escaleras de piedra. Cuando llegaron a lo alto, Pete exclamó:
—¡Zambomba! ¡Cuántas ruedas y maquinarias!
Los niños estaban contemplando la maquinaria interior del reloj, cuya esfera quedaba visible desde el exterior de la torre.
—¿Queréis saber cómo funciona el reloj? —preguntó el celador.
Pete contestó que no; preferían mirar.
—No hay mucho que ver. Sólo desde aquí podéis mirar afuera —dijo el hombre, señalando una ranura abierta en la pared.
Pete sintió latir su corazón. ¿Habría descubierto Andreas Freuling aquel lugar? ¿Había preparado las pistas pensando en lo que Pete iba a contemplar?
El muchachito se puso de puntillas y miró por la abertura. A su lado, Pam susurró:
—A las tres la manilla del reloj está horizontal. ¿Qué estás viendo?
—¡Zambomba! Es la catarata. El rompecabezas empieza a ser más claro, Pam.
Los dos hermanos sostuvieron una conversación en cuchicheos, mientras el celador sacaba un engrasador y lubricaba las ruedas del interior del gran reloj.
—A las seis en la chimenea —recitó Pam—. A esa hora la manilla tendría que estar perpendicular. ¿A dónde señalaría, Pete?
El chico volvió a mirar hacia la cascada.
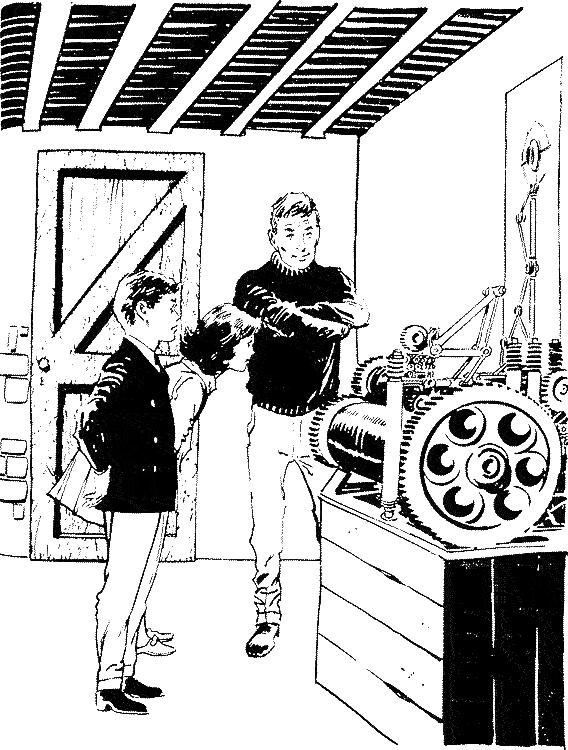
—Hay una casa vieja, pero no tiene chimenea —informó.
—¡Qué lástima! Entonces nuestras pistas se acaban.
—Puede que no —replicó el hermano—. Iremos allí. A lo mejor encontramos mejores pistas.
Los dos hermanos dieron las gracias al celador que les acompañó hasta el final de las escaleras de piedra. Cuando llegaron a la acera, Pam tomó a Pete por un brazo y señaló al final de la calle, diciendo:
—¡Mira aquellos dos hombres! ¡Nos… están… vigilando!
Al volverse, Pete pudo ver no sólo al hombre alto que había robado el león, sino también al de la enorme nariz, que les había amenazado en Hornberg.
El bajo echó a andar en dirección a los niños, con expresión agresiva, pero el alto le dijo algo en voz baja. En seguida se marcharon por distinto camino al de los Hollister.
—¿Qué crees que piensan hacer? —preguntó Pam, muy intranquila.
—Tienen el mensaje y habrán adivinado que la torre del reloj es la primera pista. Será mejor que vayamos en seguida a la casa que hay junto a la cascada.
—Pero puede que ellos estén esperando a que nosotros demos el primer paso. Si vamos al hotel, les desorientaremos.
—¡Zambomba! ¿Sabes que tienes razón, Pam?
Los dos hermanos volvieron al hotel y contaron a su familia lo que les había ocurrido.
—Esos hombres deben de estar desesperados por encontrar el tesoro —dijo el señor Hollister, muy preocupado.
—Tendríamos que buscar una manera de desorientarles —reflexionó Pete.
—Yo tengo una idea —anunció Ricky—. Si papá, mamá y Holly salieran como siguiendo una pista, que fuese falsa, a lo mejor esos hombres les seguirían. Entonces Pete y Pam podrían ir a esa casa y buscar pistas.
—¡Zambomba! Es una gran idea —exclamó Pete.
Riendo alegremente y haciendo oscilar sus bastones, los cinco Hollister salieron del hotel y empezaron a caminar cuesta abajo. Para resultar más sospechosos, dirigían miradas atentas a cada callejón y levantaban la vista hacia las ventanas, como si estuvieran haciendo una gran investigación.
—¡Chist! —dijo al poco rato Holly—. No miréis ahora, pero creo que el hombre alto nos está siguiendo, como Ricky pensó que haría.
Entre tanto, Pete y Pam salieron a toda prisa por la puerta trasera del hotel y corrieron hacia la casa que habían visto desde la torre del reloj. Se encontraba en el extremo más apartado del pueblo y al otro lado del puente que cruzaba sobre las aguas del pie de la cascada.
—Debe de ser este sitio, porque no hay casas alrededor —opinó Pam.
—Pero tampoco hay ninguna chimenea —recordó Pete—. De modo que no te hagas muchas ilusiones.
Los dos hermanos se acercaron a la puerta y llamaron. Un hombrecito pequeño y grueso salió a abrir. Había sido marinero en su juventud, explicó a los niños, y había aprendido a hablar inglés. Se llamaba Klar.
Pete le explicó lo que estaban buscando.
—¿Ha tenido alguna vez chimenea esta casa? —preguntó.
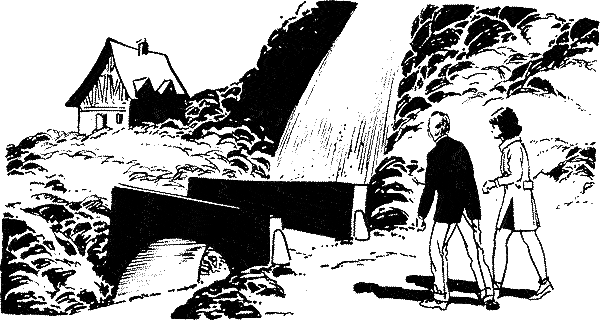
—Sí —contestó el señor Klar—. Pero estaba tan vieja que se doblaba. Así que la quité. Ahora el humo de la casa sale por ahí —explicó, señalando un pequeño penacho de humo, a un lado de la casa.
—¡Pam, hemos encontrado la pista! —exclamó Pete, sin poder disimular su alegría.
—¿Podríamos mirar dentro de su casa? —preguntó Pam al hombre—. Creemos que aquí hay un tesoro escondido.
El hombre soltó una risilla burlona al responder:
—Maderas viejas y rechinantes, sí encontraréis, pero un tesoro… Lo dudo. De todos modos, podéis entrar y mirar.
Dentro, Pete encontró la chimenea.
—A las nueve en la, escalera de madera —recitó Pam en voz baja, y extendió un brazo hacia la izquierda, con lo que quedó señalando hacia una puerta cerrada.
Los dos hermanos corrieron a la puerta y la abrieron. Daba a un pequeño vestíbulo con una escalerilla de madera.
—Las doce, Pete, será con la manilla hacia arriba.
Los dos niños miraron hacia arriba. Casi no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. En el techo había una portezuela.
—¿Qué hay allí arriba? —preguntó Pete al señor Klar que había ido tras los niños.
—Una buhardilla, pero hace años que no se abre. Cuando vine aquí, poco después de la guerra, subí una vez a mirar, pero hay un espacio tan pequeño que no sirve para nada.
—De todos modos, ¿podríamos ir a ver? —pidió Pete.
—Si lo deseáis… —repuso el hombre con expresión risueña.
Salió y volvió al momento con una escalera de mano que, con la ayuda de los niños, subió a lo alto de las escaleras de madera.
Cuando volvió a estar abajo, el hombre estiró las piernas, y preguntó:
—¿De verdad queréis subir? Pues basta con que empujéis. La portezuela se abrirá sola.
Pete subió por la escalera de mano. Una vez arriba levantó los brazos lentamente, hasta tocar el cuadrado de madera que formaba la portezuela. Empujó, pero la madera parecía pegada al techo. Entonces, Pete dio un fuerte empellón.
¡Crac! La portezuela se abrió y una nube de polvo cayó sobre la cabeza del muchacho, que empezó a toser y estornudar.
—¿Comprendéis lo que os decía? Ha estado cerrado durante años —dijo el hombre.
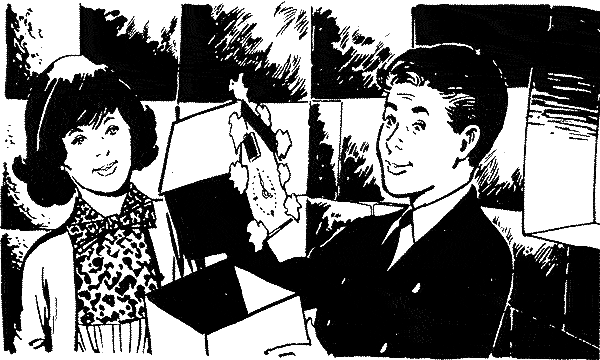
Pete metió la cabeza por el hueco que acababa de abrirse y miró a su alrededor. Pero aquello no parecía más que un negro agujero. Extendiendo los brazos, el muchachito palpó los bordes.
De repente… sus dedos tocaron algo. Pete tiró de ello y, al acercarlo a la luz, pudo ver que era una pesada caja de cartón de la que, al levantarla, cayó el polvo a puñados. Pete estornudó y la caja estuvo a punto de caérsele de las manos, pero la sostuvo a tiempo. Sujetando bajo el brazo lo que había encontrado, Pete bajó por la escalera de mano y después los peldaños de madera de la otra escalera.
—¡Creo que lo hemos encontrado, Pam! —dijo el chico, lleno de júbilo, mientras el dueño de la casita sacudía la cabeza con asombro.
Los ojos de Pam parecían bailar dentro de las órbitas. La niña no podía disimular su nerviosismo, mientras su hermano abría la caja, que Pete había puesto en el suelo, para levantar la tapa.
Dentro había un objeto envuelto en una gruesa franela. Pete sacó el objeto y lo desenvolvió.
¡Era un preciosísimo reloj de cuco! ¡Cómo resplandecían los pajarillos y las hojas! Abajo había un letrero, que decía que pertenecía al museo de Leipzig.
—¡Huy, qué bonito! —musitó Pam, emocionada.
—¿Cómo sabíais vosotros que esto estaba aquí? —preguntó el señor Klar.
—Perdone, pero ahora tendríamos que perder mucho tiempo contándoselo —contestó Pete—. Antes que nada debemos llevar este reloj a la policía.
—«Ja» —asintió el dueño de la casa—. No me pertenece. —Y con expresión atónita, añadió—: Puedo aseguraros que mi casa no es el museo de Leipzig.
Los niños volvieron a meter el reloj en la caja y, después de dar las gracias al señor Klar, salieron al vestíbulo.
—Yo os acompaño —decidió el hombre—. Así me enteraré de lo que significa todo esto.
Llevando bajo el brazo la caja del hermoso tesoro, Pete cruzó la puerta, seguido de Pam y del señor Klar.
Pero, en la acera, les esperaba el señor X. Pete dio un grito cuando el hombre bajo le arrancó del brazo el reloj de cuco. El ladrón dio al chico un empujón, que le hizo caer por el suelo, y él echó a correr hasta un coche que se puso en marcha a toda velocidad.