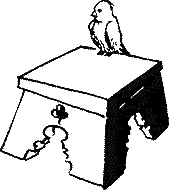
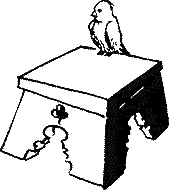
Pete buscó desesperado por el jardín, pero no descubrió la menor huella del intruso. Al volver a entrar en el hotel encontró al señor Mueller tras el mostrador de recepción.
El propietario le llamó para decirle:
—Apuesto algo a que estás buscando esto. —Y tendiéndole la desaparecida cartera, añadió—: La acabo de encontrar en el vestíbulo, al entrar.
Muy extrañado, el muchachito tomó la cartera y explicó lo ocurrido.
—Ya sé lo que habrá hecho el ladrón —dijo el señor Mueller—. Habrá vuelto a entrar en el edificio por una ventana del primer piso y habrá, bajado a la calle por las escaleras, después de esperar a que tú pasases. Supongo que se habrá llevado el dinero.
Rápidamente, Pete inspeccionó su cartera. Su carnet de identidad, las fotografías de su familia y las monedas alemanas seguían allí… ¡Pero la nota del reloj de cuco había desaparecido!
—¡Oh! —exclamó con desespero el chico—. ¡Ya lo han conseguido!
La alegre cara de Pete quedó entristecida y desanimada. El señor Wetter y su compinche tenían ahora el extraño mensaje y así se encontraban en igualdad de condiciones a los Hollister.
«Si hay un tesoro, podrán encontrarlo antes que nosotros», pensó Pete, desconsolado.
En seguida subió a las habitaciones para contar a su familia lo ocurrido.
—Debemos informar con toda rapidez a la policía —dijo la señora Hollister. Y su marido se mostró de acuerdo con ella.
Pete y su padre se encaminaron al cuartelillo de policía donde hablaron del problema con un joven teniente.
—Lamento mucho que unos visitantes hayan sido tratados de este modo —dijo el policía—. ¿Saben ustedes lo que decía la nota?
Cuando Pete repitió el extraño mensaje que el señor Elser les había traducido, el teniente sacudió la cabeza, diciendo:
—Realmente son pistas, pero ¿por dónde empezar?
—Puede que los ladrones lo sepan y nos tomen la delantera —dijo Pete, mohíno.
—Pueden ustedes acudir a mí en cualquier momento que necesiten ayuda —se ofreció el teniente—. Pero, por ahora, me temo que no voy a poder hacer nada en su favor.
Mientras volvía al hotel con su padre, Pete se sentía preocupado.
—Dios quiera que mañana el señor Fritz pueda ayudarnos a resolver este lío —murmuró.
La familia entera se levantó al amanecer y todos estaban esperando a la puerta del comedor antes de que se hubiera abierto para servir los desayunos. Al ver a los niños, el señor Mueller les saludó con una inclinación y dijo, acompañándoles a una de las mesas:
—Sois pájaros madrugadores.
En cuanto el desayuno estuvo servido, los niños lo atacaron a toda velocidad.
—Por favor, Ricky, no comas tan de prisa —pidió la señora Hollister—. No nos persigue nadie.
—Es que tenemos que ver en seguida al señor tallista, mamá —contestó el pelirrojo, en son de protesta.
Todos sus hermanos le dieron la razón y Pete añadió:
—Un solo minuto puede tener mucha importancia, mamá.
—Pero puede que «Herr» Fritz no se levante tan temprano.
Los niños bajaron la cabeza, tristones y sin saber qué decir, y entonces oyeron a su espalda la voz del hotelero.
—Perdóneme, «Frau» Hollister, pero no he podido evitar oírla. «Der Alte» Fritz es muy madrugador.
—Entonces, ¿podemos ir en seguida, mamá? —pidió Pam.
La señora Hollister quedó indecisa.
—Papá y yo habíamos pensado escribir unas cartas antes que nada, hijos.
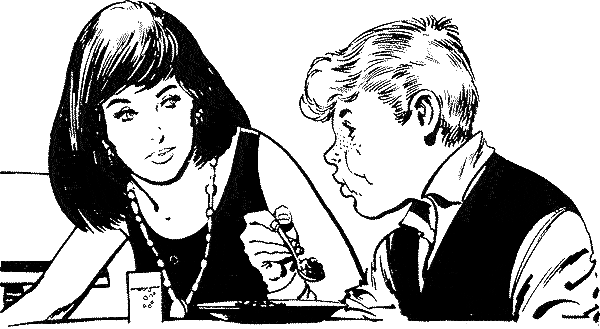
—Podemos ir nosotros solos —propuso Pete.
—Estoy seguro de que se entenderán muy bien —dijo el señor Mueller—. A mi amigo le gustan los niños.
—Podéis ir —accedió la señora Hollister—. Pero debéis estar de regreso dentro de una hora.
Los niños concluyeron el desayuno a toda prisa y Pam limpió el bigotito de leche que lucía Sue, mientras Holly pidió permiso para levantarse e ir a buscar a «Katze».
Cuando volvió Holly, sacudiendo alegremente sus trencitas y con el gato en sus brazos, el señor Mueller acompañó a los cinco hermanos a la puerta y desde allí les mostró un punto del final de la calle, en la acera de en frente.
—La puerta roja está en el centro de la manzana. No tenéis más que empujar y entrar.
Las tiendecitas que había a lo largo de aquella calle tenían puertas de distintos colores. Los Hollister cruzaron a la acera de enfrente y pasaron ante varias puertas, una de ellas de color azul. La siguiente era marrón.
—Ésta es la puerta —dijo Ricky.
—Si no es roja —protestó Pam.
—Es marrón… Lo mismo da. Estoy seguro de que es ésa la que ha dicho el señor Mueller.
Antes de que sus hermanos tuvieran tiempo de impedírselo, el pequeño hizo girar el picaporte, abrió la puerta y se coló en el interior. Con gran sorpresa se encontró en una salita de estar. En una de las paredes había una chimenea, una mesa en el centro y en la ventana del fondo una mecedora en la que se sentaba una anciana, envuelta en un grueso chal con flecos. La señora, que se balanceaba acompasadamente en su mecedora, al ver a Ricky sonrió muy contenta, dijo algo en alemán y llamó al niño por señas.
—¡Oh, perdone, perdone! Yo… yo no soy quien usted se cree —tartamudeó el pecoso—. Soy Ricky… Perdón. Adiós.
Salió de la casa a toda prisa y con el rostro tan encarnado que hizo reír a todos.
—¿Qué has visto? —preguntó Pam.
—Una viejecita en su mecedora. Quería hablar conmigo, pero como yo no sé alemán…
—A lo mejor quería pedirte algo. ¿No crees que debes averiguar si necesita ayuda? —preguntó Pam, siempre deseosa de ayudar a los demás.
—Yo no iré. Ve tú, si quieres —contestó el travieso pecoso, todavía algo avergonzado.
La bondadosa Pam se acercó a la puertecita marrón y la abrió. La señora seguía en la mecedora. Al ver a Pam le hizo señas para que se acercase y Pam la obedeció. La viejecita estaba muy arrugada, pero sus ojos eran muy dulces y su sonrisa muy bondadosa.
—No tengas miedo —dijo a Pam, hablando muy lentamente en inglés—. Todos los días abren mi puerta, por lo menos una vez, confundiéndola con la de Karl Fritz.
Pam se echó a reír y contestó:
—También nosotros buscamos a ese señor. Siento mucho que mi hermano se haya equivocado.
—Sois americanos, ¿verdad? —preguntó, sonriendo, la anciana—. Yo estuve una vez en los Estados Unidos y me encanta ver niños de allí. —Sus ojos brillaron alegremente—. Cuando un niño o una niña abre mi puerta por equivocación, me da una agradable sorpresa.
La ancianita levantó la tapa de un costurero de mimbre que tenía junto a la mecedora, sacó de allí una bolsa y echó unas bolitas de goma en la mano de Pam.
—Muchas gracias —dijo la niña.
—Vuelve a visitarme otra vez —pidió la anciana, mientras Pam cruzaba la puerta marrón.
—¿Ves, Ricky? No has esperado la sorpresa —dijo Pam mostrando las bolitas de dulce que repartió con los demás.
Mascando golosamente las dulces bolitas, los niños continuaron la búsqueda. A los pocos minutos llegaban ante una puerta pintada de un brillante color rojo y con el pomo de latón. Pete lo hizo girar y entró en un largo pasillo. Al fondo se veía una estrecha casita de dos plantas, con tejado puntiagudo. Caminando por aquel pasillo llegaron los Hollister a un patio donde seis gatitos dormitaban al sol. «Katze» maulló y, soltándose de los brazos de Holly, se acercó, runruneando, al gato más grande de los seis.
—Seguramente es su mamá —reflexionó Holly, mientras todos seguían avanzando.
Al llegar a la casa vieron una puertecita a la izquierda. Sobre la puerta un cartel anunciaba: «Karl Fritz, Schnitzelmeister».
Pam llamó suavemente a la puerta. Un joven, con arremangada camisa de verano y un largo delantal, salió a abrirles.
—¿Está el señor Fritz? —preguntó Pam.
—Entrad, por favor —contestó el joven.
En cuanto entraron, el sonoro tic-tac de hileras de relojes de cuco, colocados en la pared, pareció saludar a los niños. El joven señaló al fondo de la estancia, a un banco de carpintero ante el que se encontraba un hombre bajito, de cara redonda, que tallaba un tarugo de madera. El hombre levantó la vista y, al ver a los niños, una sonrisa de alegría hizo plegarse su rostro en mil arruguillas. Pete se presentó y presentó a sus hermanos al tallista en madera.
—¿Así que venís de América? —preguntó, hablando un inglés poco perfecto—. Me hacéis un honor con vuestra visita.
El hombre les presentó a su ayudante, Hans, quien dijo que mucha gente acudía desde lugares lejanos para visitar a «Der Alte» Fritz. Y luego les explicó que aquella palabra quería decir «Viejo señor Fritz».
—Pero, vosotros, ¿por qué deseáis verme? —preguntó, intrigado, el anciano tallista.
—Tenemos un misterio —explicó Pete.
Mientras el «Schnitzelmeister» y su aprendiz escuchaban con interés, los Hollister se turnaron para explicar lo que les había ocurrido con el reloj de cuco. Procuraron hablar lentamente para que los alemanes pudiesen comprenderles.
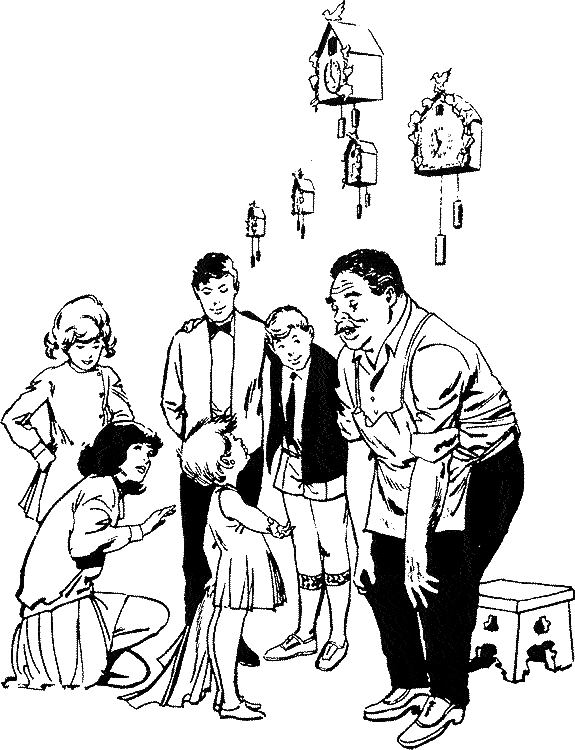
—¿Sabe usted quién puso aquel mensaje en el reloj, señor Fritz? —preguntó Pete.
El tallista estaba asombradísimo y dijo que no lo sabía.
Mientras el anciano hablaba, Pete notó que Hans retrocedía lentamente hacia la puerta trasera. De pronto, todos los relojes a una parecieron cobrar vida, mientras los lindos pajaritos asomaban la cabeza y empezaban a cantar las horas. Sue se tapó los oídos con las dos manitas, mientras Holly empezaba a palmotear y reír. Después de cantar ocho veces «cucú», los pajaritos desaparecieron, como si les hubiera vuelto a encerrar en su casita una mano invisible.
Pete volvió a interesarse por Hans. La puerta había quedado abierta y… ¡el ayudante había desaparecido!