

Los dos chicos corrieron a mirar por la ventana. Abajo se veía un grupo de gente joven, llevando cestas llenas de pétalos de flores. La orquesta no se veía por ninguna parte, pero la música resonaba enormemente en el silencio de la mañana.
Al poco se abrió la puerta del dormitorio de los chicos y en el umbral aparecieron las caritas curiosas de las tres niñas.
—¿Qué está ocurriendo? —preguntó Pam.
—Entrad y veréis —repuso Pete—. ¿Qué creéis vosotras que están haciendo?
Las niñas miraron abajo, desde la alta ventana. Viendo lo que ocurría en la calle, Sue palmoteo alegremente.
—¡Oh! Casi no puedo creerlo. Están haciendo una alfombra de flores en la calle, Pete.
—Yo quiero bajar a verlo —declaró Holly.
Las niñas volvieron a toda prisa a su habitación para vestirse. Unos minutos después se reunían en el vestíbulo con sus hermanos y todos bajaron las escaleras.
Frente al hotel había grupos de jóvenes con cestas de flores. También había niños arrodillados, formando dibujos con capullos de flores rojas, blancas, purpúreas y azules, sobre un fondo de alta y verde hierba.
Una muchachita de unos dieciséis años miró a los Hollister, sonriendo, y les preguntó, en inglés:
—¿No habéis visto nunca «Fronleichman»?
—No. ¿Qué es?
La niña se puso en pie, apartó un mechón de cabello negro que le caía sobre los ojos, y explicó que «Fronleichman» era Corpus Christi, una de las más grandes fiestas religiosas de la Selva Negra.
—Estamos haciendo una alfombra de flores que llega hasta la iglesia, y sobre esta alfombra pasará una procesión.
—¡Veréis cuando se lo diga a papá y mamá! —exclamó el pecoso.
Entró en el hotel corriendo tan aturdido que estuvo a punto de tener un encontronazo con dos mozos que estaban colocando la estatua de un santo en el vestíbulo. Una de las camareras colocó a los pies de la imagen una guirnalda de flores.
—¡Cuando bajes, trae la cámara fotográfica! —dijo Pete a gritos para que su hermana pudiera oírle.
Cuando el señor y la señora Hollister bajaron, ya se había reunido mucha más gente en la calle. La alfombra de flores se fue alargando más y más, y los niños y jóvenes que la hacían hablaban a media voz, mientras sus manos colocaban hábilmente las flores.
Mientras todos los demás miembros de la familia contemplaban con admiración la escena, Pete no cesaba de tomar fotografías.
El señor Mueller salió entonces y, con una amplia sonrisa, dijo:
—Ha sido toda una sorpresa, ¿verdad?
Explicó que los jóvenes de la población habían estado recogiendo todas aquellas flores el día anterior.
—Sé que les gustará a ustedes nuestra ceremonia —añadió—. Empezará pronto.
Los Hollister entraron precipitadamente en el hotel para tomar el desayuno. Apenas habían terminado cuando volvieron a oír las notas de la orquesta.
La familia salió a la calle y pudo ver a los músicos, con uniformes azules, avanzando a paso marcial sobre la calle alfombrada de flores. Delante iban varios clérigos y detrás muchos niños vestidos con lo que la abuelita de los Hollister habría llamado «el mejor vestido de los domingos». Las caritas de los pequeños eran risueñas y rosadas, pero todos avanzaban seriecitos y silenciosos por aquella calle desigual y empinada. Detrás, iba un grupo de militares. Y por último, muchos hombres vestidos con trajes típicos alemanes, compuestos de calzones, chaquetas verdes y sombreros de ala ancha.
—¡Qué desfile tan larguísimo! —dijo admirativa, Holly.
—Parece como si toda la población fuese en él.
Apareció otra banda de música, interpretando un himno solemne. Tras ellos iban monjas y mujeres con blancos vestidos bordados.
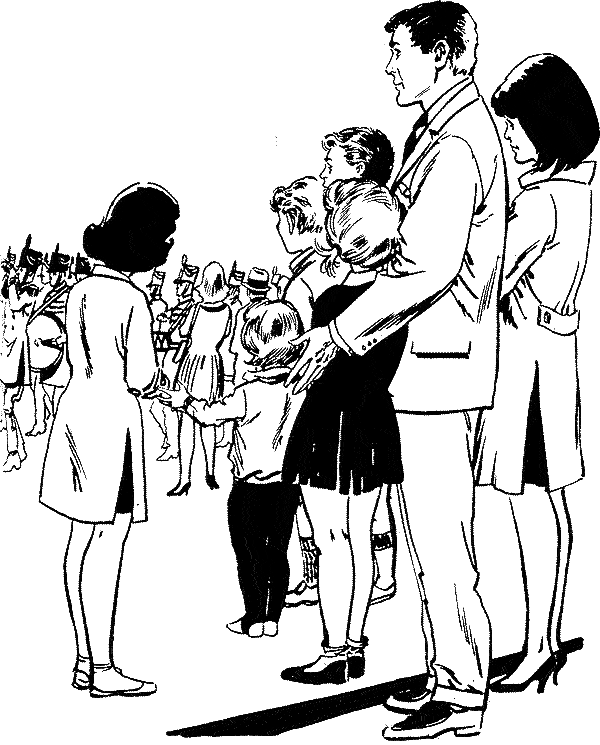
Mientras la procesión iba pasando, los pétalos y capullos se iban esparciendo por la calzada y las aceras. Cuando pasaron los últimos componentes de la procesión, los Hollister se unieron a ella. Caminaron calle abajo, dieron la vuelta a una esquina, luego a otra y finalmente ascendieron por una colina hacia la iglesia. Los bonitos contornos de la capilla resaltaban a la resplandeciente luz del sol.
Los Hollister entraron en la iglesia con otros turistas. Cuando terminó la ceremonia la familia regresó al hotel.
—¿Qué haremos hasta que vuelva el señor Fritz? —preguntó Ricky, que empezaba a impacientarse.
—Visitaremos las cosas más importantes de la población —repuso el padre—. Hay unas cataratas que son las mayores de Alemania.
—¿Cómo la Cataratas del Niágara, papá? —preguntó Holly, mientras hundía la cucharilla en una gran bola de helado de fresa, adornado con nata.
—No lo sé. Ya veremos. Llevad los bastones, porque he oído decir que hay que subir por un camino muy empinado para llegar a las cataratas.
Sue se escabulló a la calle y estaba jugando alegremente con su pelota nueva cuando los demás se unieron a ella. Todos echaron a andar, haciendo mucho ruido con sus útiles bastones. Habían pasado ya ante el ayuntamiento de la población, con su alta torre donde había un reloj, y empezaban a subir por la enorme cuesta de la colina, cuando Pete recordó que se había dejado la cartera en la cómoda de su habitación.
—No te preocupes —le tranquilizó Ricky—. Hemos cerrado la puerta con llave.
Pronto pudieron ver un letrero donde decía: «Triberg Wasser fall». Avanzaron por un puente de madera, junto a un rocoso barranco. Corría un arroyuelo entre las abruptas paredes del barranco.
—¡Ya oigo las cataratas! —anunció Ricky.
De pronto la catarata apareció ante los ojos de los Hollister. El agua parecía una gran cinta de plata, cayendo a toda velocidad por la ladera de la montaña. Al pie de cada chorro de agua había una laguna pequeña, que, con las demás, desembocaba en una más grande, abajo.
—¡Subamos a lo alto! —propuso Ricky, empezando abrir la marcha.
Otros turistas sonrieron afablemente a los niños que trepaban lentamente a la cúspide.
Aunque Sue se valía del bastoncito para ir subiendo, sus piernecitas rechonchas y cortas no le permitían avanzar tan de prisa como los otros y Pam tuvo que darle la mano. Mientras la chiquitina trepaba con mil dificultades, la pelota de goma empezó a moverse y a asomar por su bolsillo. Hasta que, al fin, cayó al suelo y rodó al barranco. Veloz como una ratita, la pequeña se soltó de la mano de su hermana y fue tras la pelota.
—¡Vuelve aquí, Sue! —gritó Pam e intentó alcanzarla.
Medio sentada, Sue se deslizó por la ladera hasta el borde del agua, donde la pelota había quedado aprisionada en una piedra. Los demás observaron, aterrados, como la pequeña se inclinaba con toda precaución sobre el agua y recobraba su juguete. Después de guardárselo en el bolsillo, empezó a subir por la ladera. Pero cada paso que daba sufría un resbalón y volvía a quedar en el sitio de antes.
—¡Estate quieta! Yo iré a buscarte —le gritó Pete.
Utilizando su bastón como freno, el muchacho fue descendiendo con cuidado hacia su hermanita. Pero la tierra se desmoronaba bajo sus pies.
«¡Zambomba!», pensó Pete, preocupado. «Si bajo más, no voy a poder subir».
Entonces extendió hacia la pequeña el mango de su bastón, pero los cortos bracitos de Sue no llegaban a alcanzarlo.
—Extiende tu bastón y engancha el mango en el mango del mío —indicó Pete.
La pequeñita siguió las instrucciones de su hermano y, tirando suavemente, Pete logró subirla a su lado. Entonces, miró Pete hacia arriba y vio que Pam extendía el mango del bastón hacia él. Gracias a esto y con la ayuda de Holly y Ricky, Pete y Sue pudieron volver arriba.
—¡Vaya!… —murmuró Pete, fatigado, cuando todos se encontraron de nuevo en el camino—. Muchas gracias.
Los padres, que no se habían dado cuenta de lo ocurrido porque iban delante, volvían a toda prisa. El señor Hollister subió a Sue sobre sus hombros y todos siguieron ascendiendo hacia lo alto de las cataratas, donde un puente de madera cruzaba sobre las aguas espumosas.
—¡Qué bonita vista! —exclamó Pam, viendo caer los chorros de agua plateada de roca en roca.
Después que Pete hubo hecho fotografías y todos se tomaron un pequeño descanso, se inició el descenso. Al llegar al pie de las cataratas, el señor Hollister dejó a Sue en el suelo. Repiqueteando alegremente con los bastones en el suelo, la familia regresó al hotel.
Cerca de la entrada, Holly se detuvo al oír un maullido. Mirando a su alrededor descubrió un gatito muy lindo, que caminaba tranquilamente por la acera. Holly lo tomó en brazos y entró con él en el hotel.
—Mira lo que he encontrado, mamita —dijo, poniendo el gato sobre la alfombra del vestíbulo.
Inmediatamente el animalito se levantó sobre sus patas traseras y manoteó en el aire. La señora Hollister dijo, admirada:
—¡Si parece un gatito amaestrado!
—¿Cómo le llamaremos? —preguntó Ricky.
Y Pam contestó:
—«Katze», naturalmente.
—Pero no es nuestro. Hay que devolverlo a su propietario.
En aquel momento llegó el señor Mueller y, mirando al gatito, comentó:
—Estás buscando a tu amo, ¿eh? —Y volviéndose a los Hollister, les explicó—: Este animal es del señor Fritz. Es una gata y la tiene amaestrada ¿Tenéis una pelota, niños?
Sue sacó la suya del bolsillo.
—Tírala —dijo el señor Mueller.
Y cuando la pequeña lo hizo, «Katze» se levantó sobre dos patitas y con las delanteras cogió la pelota.
—¡Canastos! ¡Si es un jugador de béisbol! ¿Sabe utilizar también el bastón? —preguntó Ricky.
—Me temo que no. No es más que portero —rió el señor Mueller.
Luego explicó que el gatito salía a veces por el callejón, utilizando la puerta roja. Esto despertó la curiosidad de los niños.
—¿Qué puerta roja? —preguntó Pete.
—La veréis mañana, cuando visitéis al señor Fritz —contestó el señor Mueller, haciendo un guiño.
—¿Podemos quedarnos con «Katze» por esta noche? —pidió Holly.
El propietario del hotel les dio permiso para quedarse con el gato como su invitado.
—La camarera llevará una cesta a vuestra habitación para que el animal pueda dormir allí, si queréis.
Después de prometer que también haría llevar un tazón de leche para «Katze», el señor Mueller se retiró y los Hollister subieron a sus habitaciones. Holly llevaba sobre su hombro izquierdo al gatito. Ricky entró en el cuarto de sus hermanas para poder jugar con el animal.
Al meterse en su habitación, Pete quedó atónito viendo que por el repecho de la ventana desaparecía la cabeza de un hombre. Al principio el chico quedó demasiado asombrado para poder moverse. Luego corrió a mirar en la cómoda, donde había dejado su cartera. Pero la cartera… ¡había desaparecido!
El chico corrió a la ventana y vio que un hombre escapaba por la escalera de incendios. Todo lo que pudo distinguir fue que el hombre era alto, con hombros estrechos y calvo.
«Le alcanzaré», se dijo Pete, mientras cruzaba la puerta y bajaba a toda velocidad las escaleras. Siempre a la carrera atravesó el vacío vestíbulo y fue hasta la puerta que daba al jardín, situado bajo su ventana. No pudo ver a nadie. ¡El desconocido había desaparecido!