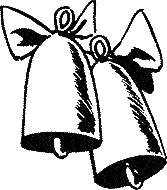
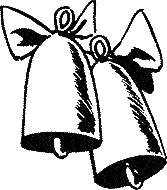
Los angustiados gritos de los niños quedaban ahogados por el aullido del viento y la lona que les envolvía. Holly fue la primera en arrastrarse fuera de la caída tienda y, mientras asomaba su cabecita bajo la lona, oyó más cantos de cuclillos. Parecían llegar de muy cerca. Holly se puso en pie y sujetó la lona en alto para que los demás niños pudieran ir saliendo.
Cuando los niños alemanes oyeron los cantos de cuclillo contestaron con el mismo canto y muy pronto llegaron, como aparecidos de las sombras por arte de magia, un hombre y una mujer. Al ver que eran siete, y no tres, los niños que se encontraban junto a la caída tienda, el hombre exclamó en inglés:
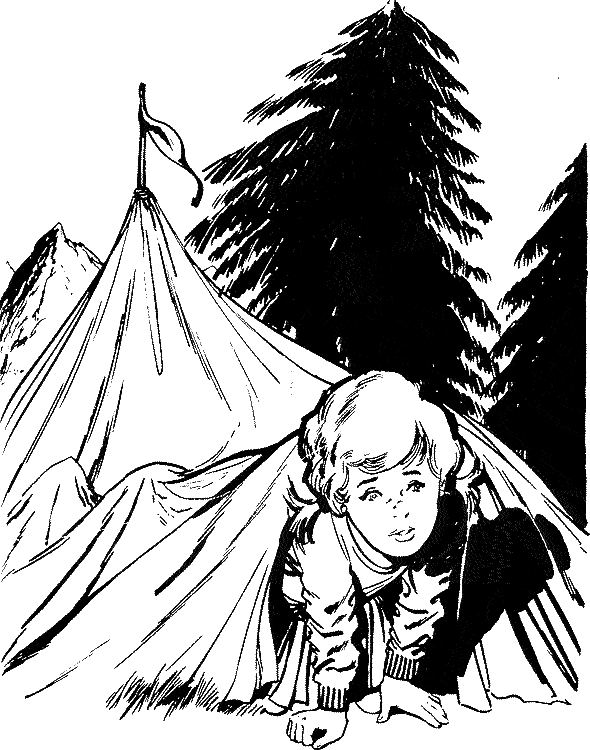
—¡Los Hollister! ¿Sois las niñas perdidas?
—Sí, señor —contestó Pam.
—Y yo también —hizo saber Gladys, mientras los señores alemanes se acercaban.
—¿Estáis heridas? —preguntó la señora.
—No. Sólo asustadas —repuso Pam—. ¿Cómo saben ustedes que nos hemos perdido?
—Vuestros padres os están buscando.
—¿Dónde están papá y mamá? —lloriqueó Sue.
Y todas quedaron asombradísimas, cuando les dijeron que los coches de sus padres estaban aparcados allí cerca.
—Yo os acompañaré —ofreció amablemente el señor—. Mi esposa ayudará a nuestros hijos a levantar la tienda.
A los pocos minutos las niñas volvían a estar en la zona de aparcamiento de la carretera. A toda prisa, los Hollister se despidieron de Gladys y del señor alemán, que se marchó a toda prisa, a reunirse con su familia.
—Sentimos mucho habernos perdido. Todo ha sido por culpa del pájaro cuco —se disculpó Pam.
—¡Daos prisa! —les apremió la madre—. Entrad en el coche antes de que estalle la tormenta.
Todos se metieron en el negro automóvil y cerraron apresuradamente las puertas, un instante antes de que un verdadero diluvio empezase a caer sobre el coche. El señor Hollister lo puso en marcha, mientras las niñas, muy nerviosas, explicaban su aventura en el bosque.
El bosque estaba envuelto en una especie de manto de negrura. Se oían truenos espantosos y, de vez en cuando, los relámpagos producían una luz deslumbradora sobre la resbaladiza carretera.
—Id con los ojos bien abiertos y avisadme cuando lleguemos a la curva de Triberg —dijo el padre a su familia.
—¡Es ahí! —anunció de pronto, Pete, indicando una señal de la carretera.
El padre desvió el coche de la Autobahn y condujo por un camino estrecho y serpenteante. Los dos brazos del limpiaparabrisas no lograban despejar el cristal sobre el que el agua caía a cántaros. El coche ascendió por un pequeño puente y, al llegar al otro extremo, se hundió en un enorme charco. Como no podía ver el lateral de la carretera, el señor Hollister tuvo que reducir la velocidad. El coche avanzaba lentamente, casi a oscuras y sobre un verdadero río de agua. De repente, las ruedas de la derecha salieron del borde de la carretera. El señor Hollister viró rápidamente hacia su izquierda para evitar que el coche volcase.
¡Bam, bamp, bamp! Los Hollister habían quedado embarrancados en un gran charco. Durante unos momentos, nadie habló. Al fin fue Ricky quien comentó alegremente:
—¡Canastos! ¡La envidia qué van a tener mis amigos de Shoreham cuando les cuente esto!
Pam oía gorgotear el agua bajo el coche.
—Si sigue lloviendo mucho, tendremos que salir de aquí nadando —murmuró, procurando no mostrarse demasiado asustada.
El señor Hollister se limitó a comentar que la situación pudo haber sido peor. Al menos estaban fuera de la carretera y no podían chocar con otro coche.
Para pasar el rato, los niños Hollister se entretuvieron en cantar la canción del cuco y, cuando estuvieron cansados de ella, Pam propuso:
—¿Por qué no cantamos nuestra canción del pájaro viejo?
—¡Sí, sí! —contestó alegremente Holly—. Empezamos Ricky y yo.
Al poco toda la familia cantaba de buena gana una tonadilla que conocían desde hacía tiempo.
«Kokaburra está sentado en el árbol de la goma,
Alegre, muy alegre el rey del bosque es.
Ríe, Kokaburra,
Ríe, Kokaburra,
Dichosa tu vida debe ser».
—Bueno. Veo que la situación empieza a alegrarse —dijo el señor Hollister, al observar que la lluvia iba disminuyendo y las negras nubes eran arrastradas lejos, por el viento.
Cuando la claridad volvió a ser normal, la lluvia cesó por completo y el único ruido que pudo percibirse fue el del gorgotear del agua bajo el coche.
—¡Zambomba! Mirad en dónde estamos —gritó Pete, mientras bajaba el cristal de la ventanilla.
La hondonada se hallaba ante un extenso campo, en el centro del cual había una coquetona casita, estilo chalet. En las escaleras del porche apareció un hombre calzado con botas, que avanzó por un caminito, en dirección al coche de los Hollister. Pam le preguntó en seguida:
—¿Habla usted inglés?
—«Bisschen»… Un poco —replicó el hombre, quitándose ya el sombrero impermeable.
—No podemos salir del coche —le explicó la señora Hollister.
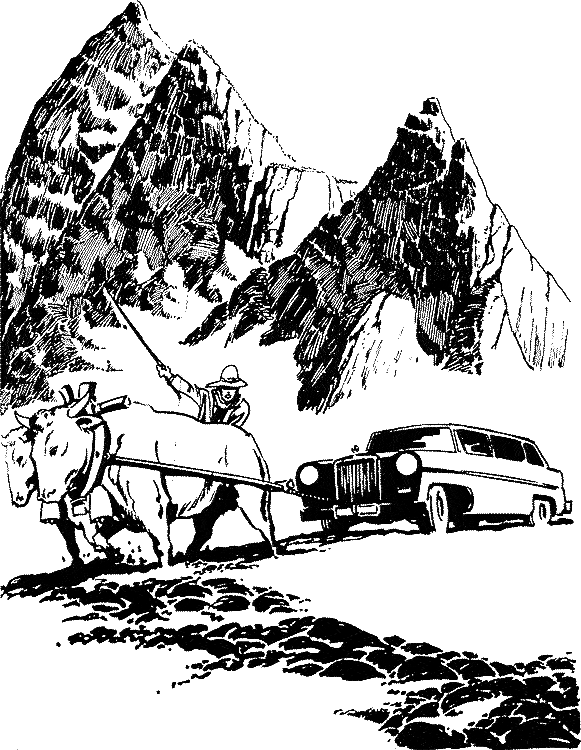
—Yo les ayudaré —ofreció el hombre, marchando al corral inmediato a la casa.
Los Hollister miraron, boquiabiertos, a dos poderosos bueyes que salían del corral. El hombre condujo a los animales por el camino y sujetó una sólida cadena desde los arneses de los bueyes a la parte delantera del coche. Luego, a una orden del hombre, las bestias levantaron la cabeza y hundieron sus pezuñas en la tierra blanda.
El coche se movió un poquito. Luego otro poco. Centímetro a centímetro, fue saliendo de la charca, mientras los bueyes tiraban y daban soplidos.
—«Jawohl Gut!» —dijo el hombre, cuando el «Mercedes-Benz» quedó en la carretera.
Toda la familia salió y dio las gracias al buen hombre.
—¿Cómo podríamos pagarle este gran servicio? —dijo el señor Hollister.
—«Nein» —dijo el hombre, gravemente. Y mirando al cielo añadió—: ¡Vaya! Una tormenta en la Selva Negra no es una buena acogida para unos visitantes. Entren en mi casa. Podrán comer y beber algo antes de seguir su camino.
Nuevamente dieron los Hollister las gracias a aquel hombre tan amable y, lentamente, le siguieron, en el coche, mientras él llevaba los bueyes al corral. Mientras subían las escaleras del porche, Pete dijo a Pam, al oído, que aquel hombre debía de ser un granjero. Pero, al entrar en la casa, el muchachito cambió de opinión. La gran sala de la casita tenía una chimenea en un extremo y estaba amueblada de manera confortable, con una mesa grande y tosca y sólidas sillas tapizadas en cuero. Por todas partes se veían objetos de madera tallada, de varias formas y tamaños.
—Me llamo Heinrich Brunner —dijo el hombre a los Hollister, que también le dijeron sus nombres.
—Debe de ser usted un «Schnitzelmeister» —dijo Pam, mientras el señor Brunner les hacía sentarse a la mesa.
—No. Yo no soy un maestro en la especialidad —repuso el amable señor—. Me gusta tallar madera en mis ratos libres y cultivar la tierra cuando hace buen tiempo. Ahora van a probar ustedes uno de mis quesos caseros.
Inmediatamente cortó varias rebanadas de pan moreno y sacó un queso de vistoso color. Cuando todos hubieron tomado una porción, el señor Brunner llenó de leche fría unos grandes vasos.
—Es usted muy amable con nosotros y le estamos muy agradecidos —dijo afablemente la señora Hollister.
—¿Están ustedes visitando el «Schwarzwald»?
El señor Hollister le explicó los motivos de aquel viaje y le habló del león tallado que buscaban.
—¿No podría usted hacernos uno? —le preguntó.
—No. Lo que ustedes buscan es un verdadero «Schnitzelmeister». En Triberg encontrarán uno. Se llama Karl Fritz.
Los Hollister quedaron atónitos.
—¿Karl Fritz, el que fabrica relojes de cuco? —preguntó Pete.
—«Ja, ja». A él me refiero. Es el mejor de toda Alemania.
Mientras los Hollister saboreaban el queso y el pan moreno, el dueño de la casa les explicó que Karl Fritz había aprendido el oficio en la Alemania Oriental.
—Vino a Triberg después de la guerra. El «Schnitzelmeister» ha enseñado el oficio a cientos de tallistas de toda Alemania. También tiene clases para niños.
—¡Qué bonito! ¡Yo querría ser una niña «Schnitzel»! —anunció Holly.
—«Ja». Karl Fritz puede enseñarte. Y él puede hacer el león, también.
Los Hollister quedaron complacidos al saber que Triberg estaba a poca distancia de allí.
—Tal vez podamos pedir desde aquí que nos reserven habitaciones —dijo el señor Hollister, al fijarse en el teléfono que había al fondo de la estancia.
Heinrich Brunner se ofreció a telefonear él mismo. El Park Hotel era el mejor alojamiento. Inmediatamente hizo la llamada. Cuando colgó, dijo:
—«Herr» Mueller, el propietario, les estará esperando.
Después de haber comido, los Hollister dieron las gracias al buen hombre y se despidieron de él, para volver al coche. El tallista en madera quedó observándoles desde el porche.
—Me gustaría hacer algo por este señor tan complaciente —dijo la señora Hollister.
—¡Canastos! Ya sé lo que podemos hacer —exclamó Ricky—. Puedo regalarle mi gorra de la universidad de Heidelberg. Le gustará.
—Eres muy generoso, hijo —murmuró su madre, emocionada—. Sé cuánto te gusta esa gorra. Pero, puesto que has tenido esa ocurrencia, ve a regalársela.
Con la gorra en la mano, Ricky volvió junto al hombre.
—Tengo un regalo para usted, «Herr» Brunner. Le doy la gorra. Yo todavía tardaré un poco en ir a la universidad.
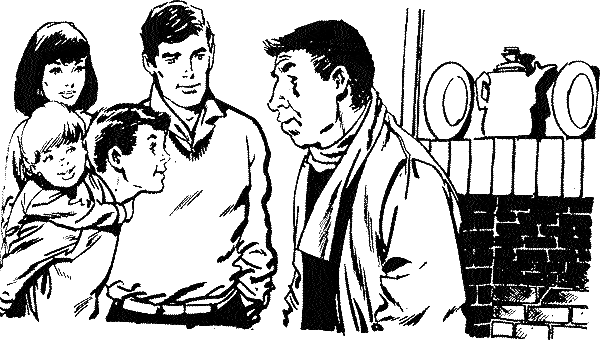
El hombre quedó mirando, perplejo, la gorra; luego sonrió agradecido y dijo:
—«Danke, danke». Eres muy espléndido. Guardaré esta gorra y así te recordaré siempre.
Muy ufano, se colocó la gorra en la cabeza y estuvo diciendo adiós con la mano a sus nuevos amigos, hasta que el coche llegó al final del camino y embocó la carretera.
Los neumáticos sisearon sobre el pavimento todavía húmedo, de la carretera que llevaba a la parte alta de la Selva Negra. Los valles que iban apareciendo eran cada vez más estrechos y, durante un rato, la carretera avanzó junto a un arroyo de montaña, cuyas aguas corrían, espumeantes, entre guijarros y cantos rodados. De pronto, Ricky anunció:
—¡Ahí está Triberg, papá!
Un letrero señalaba una curva a la derecha y pronto el coche tuvo que ascender por la calle más empinada que los Hollister habían visto en toda su vida. Al principio no vieron más que unas casitas bastante separadas unas de otras, pero, al aproximarse al centro de la población, empezaron a aparecer hileras de edificios a ambos lados de la calzada empedrada. Al fin, la carretera desembocó en una amplia plaza. También la plaza estaba construida en una cuesta.
—Parece que no hay ni un trecho nivelado aquí —dijo el señor Hollister, mientras detenía el coche ante un edificio donde un letrero anunciaba: «Park Hotel».
Cuando entraron, un hombre bajo, de cabellera negra y sonrisa amigable, acudió a saludarles.
—Supongo que ustedes son los Hollister, de Estados Unidos —dijo el hombre, haciendo una ligera inclinación.
—¿Usted es el señor Mueller? —preguntó el señor Hollister.
—Sí, para servirle.
El señor Hollister sonrió y repuso:
—Hemos tenido que nadar desesperadamente, cuesta arriba, pero al fin llegamos.
—Sus habitaciones están en el tercer piso —dijo el propietario—. Llamaré a un botones para que les ayude a subir los equipajes.
La alfombrada escalera llevaba a un amplio descansillo que los niños americanos creyeron sería el segundo piso. Pero el botones que subía cargado con las maletas les dijo, sonriendo:
—Éste es el primer piso.
—¡Canastos! ¡Entonces nuestras habitaciones estarán en el cuarto piso, aunque aquí lo llamen tercero! —dijo Ricky.
El muchachito del hotel dijo que sí y siguió subiendo dos pisos más. Al final se encontraron en un amplio vestíbulo. La habitación de Pete y Ricky quedaba a un lado y en frente se encontraban la de sus padres y la de las niñas.
Las dos grandes y altas camas de los chicos estaban cubiertas con gruesos edredones de plumas. Ricky se lanzó al centro de uno de ellos y exclamó entusiasmado:
—¡Canastos! ¡Qué blandito es!
Y para dar muestras de su alegría, ofreció a su hermano una exhibición de zapatetas. Luego se reunió con Pete para contemplar por la ventana los picudos tejados de las casitas.
—Mira, hay una escalera de incendios —advirtió Ricky.
Los dos chicos salieron por la ventana para contemplar, desde la escalerilla metálica, los jardines del hotel. Unos minutos después entraron y se asomaron por otra ventana que daba a la calle de la fachada. Luego deshicieron las maletas. No había pasado mucho rato cuando llamaron a su puerta. Era el señor Hollister, que preguntó:
—¿Estáis listos, hijos?
—Sí, papá.
La familia empezó a bajar las escaleras, pero Ricky y Holly quedaron rezagados. Se miraron el uno al otro, imaginando una diablura. ¿No sería mejor deslizarse por el pasamanos?
Ricky y Holly se sentaron a horcajadas en la pulida madera. ¡Siiiss! Los dos traviesos hermanos empezaron a descender, pensando en saltar a los escalones antes de llegar a la bola metálica del primer rellano. Así pudieron hacerlo. Pero el segundo pasamanos era más largo que el primero. Holly empezó asustarse de la velocidad que llevaba. A toda prisa apartó la pierna que pendía por la parte exterior de la escalera, queriendo saltar a los peldaños, pero… ¡Pataplof! Holly cayó sobre los peldaños… ¡Bom, bom, bom, bom! La pequeña rodó y rodó hasta el pie de las escaleras.
—¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? —preguntó la señora Hollister, volviéndose, sobresaltada.
Holly se levantó del suelo a toda prisa y se arregló el vestido, mientras se oía un crujido en la parte baja de los pantalones de Ricky, el cual acababa de detenerse y saltaba al suelo.
—¡Niños! —reprendió la madre—. Ésta no es vuestra casa. Sois huéspedes aquí. A ver si sabéis comportaros.
Ricky y Holly prometieron no volver a bajar por el pasamanos de la escalera. Cuando llegaron al acogedor vestíbulo vieron a su padre hablando con el señor Mueller.
—¿Y dice usted que conoce al señor Fritz?
—Sí. Es amigo mío —repuso el propietario del hotel—, pero hoy no está en casa. Volverá el viernes, es decir, pasado mañana.
—Tenemos que verle para algo muy importante —dijo Pete.
—Podréis encontrarle fácilmente. Tiene la tienda muy cerca de aquí —contestó el señor Mueller, que en seguida pidió excusas para ir a hablar con otro cliente.
Cuando estuvieron en la calle, Pete comentó con su padre:
—Esto parece la cubierta de un barco naufragado.
El padre soltó una risita, asintiendo. Pudieron ver que todos los que pasaban iban con un bastoncito, que les ayudaba a subir las cuestas.
Habían bajado la calle por una de las aceras y empezaban a subirla por la otra, cuando el señor Hollister decidió que también ellos necesitaban llevar bastones. De modo que entraron en una tiendecita donde cada uno eligió su bastón.
Mientras el padre pagaba el importe de lo que habían comprado, Pete se dio cuenta de que Sue estaba mirando con envidia una pelotita de color rojo, con varias flores pintadas encima. Deseando complacer a su hermanita, el chico pagó el valor de la pelota y se la dio a Sue.
—¡Gracias, Pete! —sonrió la chiquitina, haciendo girar entre sus manos gordezuelas la pelota, para admirar sus lindos colores.
El resto de la tarde, los Hollister estuvieron visitando tiendas y los niños compraron recuerdos para tío Russ, tía Marge, sus primos y todos sus amigos de Shoreham. Al fin, cargados de paquetes, regresaron hacia el hotel.
—Cenaremos en cuanto lleguemos —decidió el padre.
—Y después, a dormir —añadió la madre—. Habéis tenido un día muy fatigoso. Mañana podréis explorar la población.
Después de tomar una cena deliciosa en el comedor del hotel, los Hollister se metieron en la cama, arropándose con los confortables edredones. Apenas había apoyado Pete la cabeza en la almohada, cuando quedó dormido. Muy temprano le despertó un extraño ruido.
¡Ta, ra, ri, ta, ra, ri! En el silencio de la mañana resonaba una trompeta. No tardó en oírse redoble de tambores. Pete miró su reloj de pulsera.
—Son las seis de la mañana y está tocando una orquesta. ¡Ricky, despierta! ¡Algo ocurre!