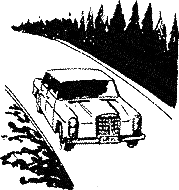
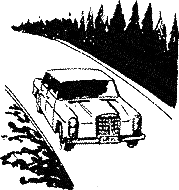
Cuando el recepcionista oyó la información que daba Holly con voz nerviosa, se inclinó sobre el mostrador para decir, sonriendo:
—«Donnerwetter». Sí, es verdad. Aquí lleva dos días lloviendo.
Y viendo la perplejidad de los Hollister, el recepcionista explicó que «Donnerwetter» significaba mal tiempo.
—«Donner» es la palabra alemana con que se dice trueno y «Wetter» significa tiempo. También es una exclamación.
—¿Igual que canastos? —preguntó Ricky.
—Algo así.
—Pues a ese señor gordo voy a llamarle «Donnerwetter» —decidió. Holly.
Ya entonces el botones había llevado a la familia para que subiese en el ascensor en el cual les llevó hasta el tercer piso del hotel. Sus habitaciones no se comunicaban entre sí, pero eran contiguas y se encontraban al fondo de un largo pasillo. El señor y la señora Hollister entraron en una, Pam, Sue y Holly en otra y los muchachos en la tercera. En la habitación de los niños, dos camas pequeñas ocupaban una pared. Ricky se dejó caer en seguida en una de ellas, asegurando que era la suya, mientras Pete empezaba a sacar las cosas de las maletas.
En la habitación de las niñas había una cama de matrimonio y una cama-cuna para Sue. Holly asomó la naricilla por el cuarto de baño y exclamó:
—¡Mirad! La bañera es casi tan grande como una piscina.
Pam y Sue se unieron a Holly para inspeccionar el cuarto de baño, qué resultaba muy raro para las niñas, acostumbradas a los cuartos de aseo de tipo americano. La bañera era alargada y honda.
—Yo puedo flotar ahí dentro —declaró Sue, entusiasmada.
Holly fue la primera en fijarse en el botón situado cerca de la bañera.
—¿Para qué es, Pam? —preguntó.
La mayor de las hermanas contestó que no lo sabía y Holly dijo:
—Apretaremos y así lo sabremos.
—No lo hagáis —protestó Pam—. No sabemos qué puede pasar.
—A lo mejor nos inundaríamos —dijo Sue, sacudiendo su cabecita rizosa.
—Estoy tan dormida —murmuró Holly, desperezándose y bostezando— que creo que me daré un baño y me meteré en la cama.
A Pam aquello le pareció una buena idea pues, en los Estados Unidos, era todavía plena noche.
Las tres niñas se despertaron al oír una llamada a la puerta. Pam se levantó de un salto y fue a abrir. La señora Hollister entró en el cuarto de sus hijas.
—Es casi mediodía, es decir, la hora de que estos corderitos dormilones coman algo —bromeó la madre.
Después de vestirse y peinarse, las niñas se reunieron en el vestíbulo con sus padres y sus hermanos. Juntos se metieron en el ascensor, pero, en lugar de ir al piso bajo, oprimieron el botón del último piso.
—El restaurante está en la terraza —explicó el padre—. Desde allí tendremos una buena perspectiva de la ciudad.
Cuando el ascensor se detuvo en los jardines de la terraza, los visitantes fueron conducidos a una mesa colocada junto a la barandilla desde donde se podía ver, abajo, la ciudad. Había dejado de llover y el sol se asomaba de vez en cuando entre la capa de nubes.
El camarero entregó a cada comensal una carta con el menú escrito en inglés y alemán.
—Aquí veo una palabra que conozco… «Knockwurst!» —dijo Pete—. Voy a pedir eso.
Después de pedir un bocadillo de ternera, Pam se entretuvo en ojear las mesas que había a su alrededor.
—¡Mirad! —exclamó al poco rato—. Allí hay un hombre que se parece a Donnerwetter.
Pete preguntó en seguida:
—¿Dónde?
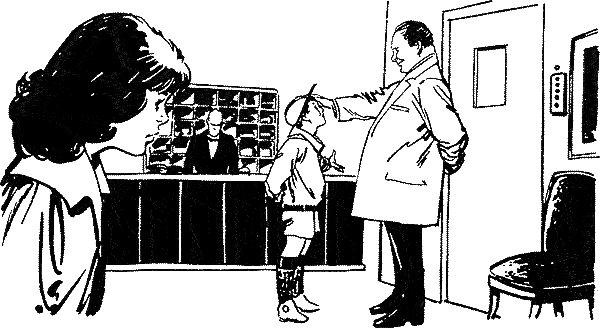
—Allí, en el otro extremo de la terraza.
El comensal, que se encontraba de espaldas a los Hollister, era un hombre grueso, de cabello gris.
—¿Puedo ir a ver si es él, papá? —preguntó Pete.
El padre le dio permiso para ir, advirtiéndole que fuese discreto.
—Y no vuelvas a caerte sobre sus piernas.
Pete separó su silla de la mesa y echó a andar entre las mesas de los demás comensales. Ya estaba aproximándose al hombre grueso, cuando éste se levantó y se encaminó a la salida. Pete le siguió y pronto los dos desaparecieron de la terraza.
Pam empezó a preocuparse:
—¡Dios mío, que no le pase nada a Pete!
—Será mejor que vaya a mirar —decidió el padre. Y, tras ponerse en pie, el señor Hollister se alejó por el mismo camino que había seguido su hijo.
Con gran sorpresa encontró a Pete hablando amigablemente con el desconocido, cerca de los ascensores.
—Papá, quiero presentarte al señor Nebel —dijo Pete.
El señor, que tenía los ojos de un azul claro muy brillante, sonrió, al decir con acento alemán:
—Como usted puede ver, no soy el señor Donnerwetter.
—Confío en que usted sabrá perdonarnos —dijo el señor Hollister—. Ha sido un caso de confusión de identidad. ¿Ha dicho usted que se llama Nebel? Precisamente, hoy tengo que ver a una persona con ese nombre, que pertenece a la Compañía Mundial de Juguetería.
—¿Por casualidad es usted el señor Hollister, de Estados Unidos? —preguntó el alemán, con asombro.
—No me diga que es usted el señor Nebel de la fábrica de juguetes… —repuso el señor Hollister, arqueando las cejas con asombro.
—Soy el mismo —declaró el hombre, riendo por lo cómico de la situación, al tiempo que estrechaba la mano a Pete y a su padre.
El señor Hollister explicó a su hijo que el propietario de la fábrica de juguetes y él habían mantenido correspondencia y precisamente aquella tarde se esperaba al señor Hollister en la sala de exposición de la firma.
—Después de todo, encontraste a la persona oportuna —dijo a Pete el señor Nebel, al despedirse y entrar en el ascensor—. Me encantará verles más tarde.
Cuando padre e hijo volvieron a la mesa, el resto de la familia quedó muy asombrada al enterarse de la curiosa coincidencia.
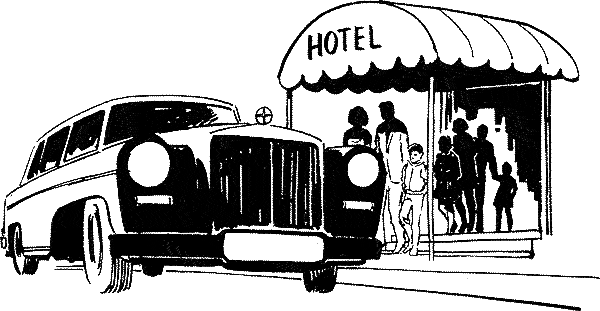
—El mundo es muy pequeño —comentó la señora Hollister, con un suspiro de alivio.
—¡Canastos! A veces las personas buenas y las malas pueden ser casi iguales.
—¡Por la espalda! —añadió Pam, riendo, mientras cortaba una tajadita de riquísimo pastel alemán y se la llevaba a la boca con el tenedor.
Después de comer, los Hollister volvieron a sus habitaciones, antes de salir para hacer la visita a la fábrica de juguetes.
—Vamos, Sue. Es hora de irnos —llamó Holly.
Y Pam añadió:
—¿Dónde te has metido, Sue?
Las dos hermanas mayores corrieron a mirar en el cuarto de taño donde encontraron a la chiquitina subida en una banqueta, ya dispuesta a oprimir el botón que tanto le intrigaba.
—¡No hagas eso! —gritó Pam—. Vamos. Papá y mamá nos están esperando.
Toda la familia cruzó la puerta del hotel en dirección a un gran automóvil negro, estacionado junto al bordillo.
—¡Zambomba! ¡Un «Mercedes-Benz»! —dijo Pete, con admiración.
—Lo he alquilado para desplazarnos mientras estemos aquí.
Secretamente, Pete deseó tener la edad suficiente para que se le permitiera conducir. Antes de ponerse en marcha, el señor Hollister consultó un mapa de carreteras de Frankfurt. Luego condujo en dirección a la fábrica de juguetes, situada en las afueras de la capital.
—Hemos llegado —anunció al fin el padre, deteniendo el coche frente a un enorme y moderno edificio.
Los grandes escaparates aparecían llenos de juguetes y anuncios de alegres colores.
Cuando los Hollister entraron, el señor Nebel acudió a recibirles. El alemán se inclinó cortésmente y estrechó la mano a cada una de las personas a quienes le iban presentando, empezando por la señora Hollister.
—Primero le mostraré los carteles anunciadores y «displays» para el escaparate de su tienda, señor Hollister —dijo el alemán—. Vengan por aquí.
Y condujo a los visitantes a la gran sala llena de las figuras más lindas que los niños habían visto jamás.
—Es como «Alicia en el País de las Maravillas» y un desfile del día de Acción de Gracias, juntos —dijo Pam, mirándolo todo deslumbrada.
Había un lindo grupito que representaba a Papá Noel montado en un cohete del que tiraban ocho ciervos.
—¿Habéis visto esto? —preguntó Holly, señalando a unos diminutos Hansel y Gretel en una casita de pan de higo.
El señor Nebel dijo:
—Tira con fuerza del picaporte de la puerta.
Holly lo hizo y el picaporte le cayó en la mano…
—¡Oh! —exclamó, apurada.
—Pruébalo —dijo el señor Nebel, riendo.
Cuando la pequeña de las trencitas se llevó a los labios el picaporte, abrió los ojos de par en par.
—¡Pero si es caramelo!
Holly ofreció el picaporte a sus hermanos y cada uno partió un pedacito.
El señor Nebel explicó que el mango estaba hecho para que pudiera comerse y que tenía una buena cantidad de ellos de repuesto.
—¿Podemos llevarnos la casita de pan de higo a nuestra tienda, papi? —pidió Sue.
—Esto de aquí me gusta más —anunció Pam, acercándose a un grupito de gnomos y genios que formaban una pequeña orquesta.
El fabricante de juguetes dijo que aquel juguete era uno de los que había diseñado últimamente. Las figuritas representaban a los ayudantes de Papá Noel celebrando una fiesta, después de pasadas las fiestas de Navidad. El señor Nebel apoyó su dedo en la punta de la nariz de un duendecillo y apretó un botón que había allí.
Al instante, todas las figuritas empezaron a moverse. El violinista empezó a tocar. Las mejillas de unos mofletudos gnomos se inflaron y desinflaron acompasadamente, mientras tocaban la flauta y otro tamborileó con unos palillos sobre una seta.
—¡Me imagino este juguete en nuestro escaparate del Centro Comercial! —dijo Pete, entusiasmado.
El señor Hollister consultó con el señor Nebel y acordó comprar la orquesta de duendecillos.
—Podemos enviársela a América antes de Navidad —prometió el señor Nebel y a continuación añadió—: Nuestras muñecas se fabrican arriba. ¿Quieren venir a ver cómo las hacemos?
—¡Sí, sí! —contestaron instantáneamente las tres niñas.
Los Hollister y su guía tomaron un ascensor hasta el piso inmediato y llegaron a una vasta sala donde muchísimas mujeres se sentaban ante máquinas de coser. Frente a ellas, en bandejas, se veían cientos de brazos, piernas, cuerpos, cabezas y alas.
El señor Nebel explicó que las diversas piezas de cada muñeca se hacían por separado.
—Cada una de estas mujeres cose y rellena una pieza distinta —añadió, mientras llevaba a los visitantes por toda la extensa fábrica.
Los empleados sonreían a los niños al verles pasar. Pam se detuvo a observar cómo algunas muñecas ya terminadas eran hábilmente vestidas y adornadas con volantes y lazos.
Hasta que el señor Nebel la llamó para advertirle:
—Ven. Aquí es donde se pintan las caras.
Y condujo a toda la familia hasta una habitación donde media docena de personas, hombres y mujeres, se sentaban en un largo banco. Cada uno de ellos tenía una cabeza de muñeca en la mano y estaba ocupado en pintarle ojos, nariz, boca y hoyuelos.
—¡Qué preciosísimas! —murmuró amorosamente Holly.
El señor Nebel se detuvo junto a una joven muy rubia y guapa y le dijo algo en alemán.
—«Jawohl» —contestó la joven, mirando a Pam a, la cara.
Y después de contemplarla unos momentos, sus dedos se movieron ágilmente para dibujar una nueva cara de muñeca… ¡Exactamente igual a la cara de Pam!
—Cuando esté terminada, os la enviaré —dijo la muchacha a Pam—. Y también las lindas pequeñitas tendrán su doble en una muñeca.
Sue marcaba sus lindos hoyuelos al sonreír, y Holly reía traviesilla, mientras la amable artista copiaba sus graciosas caritas.
—Tenemos, también, un muñeco pelirrojo —dijo el señor Nebel.
Ricky quedó muy aturdido y, en seguida, protestó:
—No. ¡Yo no! ¡Yo no quiero tener cara de muñeca!
—No seas tontuelo —dijo su madre, animándole.
—«Kommen Sie hier» —dijo la artista, inclinándose para mirar el rostro pícaro del chiquillo.
Ricky buscaba el modo de huir de aquello y pronto sus ojos encontraron la puerta. Echó a correr hacia allí, la abrió y desapareció.
—¡Vuelve aquí, Ricky! —le llamó Pam.
Pero el pequeño no dio señales de vida. Pete, sonriendo, confesó:
—Tampoco a mí me gustaría que le pusieran mi cara a una muñeca.
Los niños y sus padres dieron las gracias al señor Nebel por haber sido tan amable con ellos en su visita a la fábrica. El propietario les dijo:
—También tenemos armas de fuego, trajes espaciales y animales de juguete. Todo eso se fabrica en otro local. Tal vez les gustase a ustedes verlo, en otra ocasión.
El señor Hollister aceptó la oferta, añadiendo:
—Mis hijos tienen que resolver un misterio en la Selva Negra. Al regresar le visitaremos a usted otra vez, señor Nebel.
Bajaron las escaleras y salieron del edificio. Pero Ricky no estaba en el coche.
—¡Por Dios! ¿Dónde se habrá ido? —se lamentó la señora Hollister.
—¡Ricky! ¡Ricky! —llamó Pam, mientras Pete miraba a un extremo y otro de la calle.
Ricky no estaba en parte alguna…
—¿Vosotros creéis que estará todavía dentro de la fábrica? —preguntó Holly.
Todos volvieron a entrar y buscaron por la enorme sala de exposición. Los duendes seguían tocando una alegre tonadilla. Pam los miró, sonriendo. De pronto, sacudió la cabeza con incredulidad y volvió a echarles una nueva ojeada. Entonces tuvo que llevarse la mano a los labios para contener la risa. Junto al gracioso gnomo que tamborileaba en la seta, estaba su hermano Ricky que movía la cabeza mecánicamente, arriba y abajo y con su mano derecha golpeaba la seta, igual que el duendecillo que estaba a su lado.
—¡Ahí está Ricky! —anunció Pam—. ¡Es igual que los geniecitos!
—¿Qué estás haciendo? —preguntó Pete, muy sorprendido, al pelirrojo.
El pecoso Ricky sonrió y, un poco avergonzado, fue a reunirse con sus padres.
—Estaba jugando con los duendes. No quiero ser una muñeca.
—¡Pero, hijo —dijo la señora Hollister, rodeándole los hombros con su brazo—, nadie te ha dicho que vayas a ser una muñeca!
De camino al hotel, el señor Hollister condujo a través de los lugares más interesantes, para que su familia y él pudieran ver los edificios conocidos, las viejas fuentes y el modernísimo centro de la ciudad.
Después de la cena, cuando subieron a dormir, los padres dieron a Pete y a Pam las llaves de sus habitaciones.
—¿A dónde iremos mañana, papaíto? —preguntó Pam.
—A Heidelberg. Y pasado mañana a la Selva Negra.
—Allí trabajaremos en el misterio del reloj de cuco —dijo Pete, con entusiasmo.
—Sí. Y cazaremos un león para el señor Spencer —bromeó el padre.
—No me gustaría ver otra vez a ese feísimo señor Donnerwetter —dijo Holly.
—Yo creo que ya nos hemos librado de él —repuso la madre.
La madre dio las buenas noches a sus hijas con un beso y las niñas entraron en su habitación, que Pam cerró con llave.
Durante la siguiente media hora las niñas se turnaron para bañarse y chapotear en la gran bañera. Holly fue la última en bañarse. Mientras estaba envuelta en la toalla miró atentamente al botoncito de la pared que tanto le atraía.
«Puede que los duendecitos empiecen a tocar una canción, si aprieto ese botón».
Sin pensarlo más, alargó la mano y su dedo índice se hundió con fuerza en el botón.
Holly estuvo esperando un rato, pero no sucedió nada. Al fin se puso el pijama y estaba a punto de meterse en la cama cuando se oyó un golpecito en la puerta y el pomo empezó a girar.
Aún Pam no había tenido tiempo de acercarse a ver quién llamaba cuando una llave rechinó en la cerradura y la puerta se abrió lentamente.