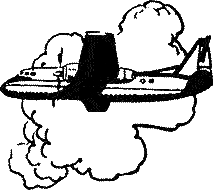
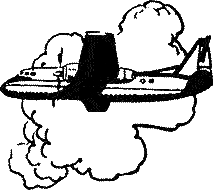
Muy apurada, Holly se apresuró a dar su bandeja a Pam y se volvió sobre su asiento.
—Por favor, perdóneme —suplicó, muy avergonzada, al señor de detrás, que se mostraba furioso—. No he querido…
—¡Cuidado! —aulló el grueso pasajero—. ¡Estás chorreando no sé qué encima de mis pantalones!
Holly miró con angustia la montañita de pasta de mostaza que había caído desde su nariz sobre la rodilla del viajero.
—¡Oooh! Perdone, perdone…
El cabello gris del grueso y malhumorado pasajero parecía haberse puesto de punta y en su rostro rojo de rabia se veía muy blanca una cicatriz en su mejilla izquierda.
—Está bien. Está bien. Pero no vuelvas a hacerlo —refunfuñó el hombre, mientras Pam se levantaba para ayudar a su hermanita a arreglar la posición de la butaca.
Cuando aquello quedó solucionado, Holly se sentó y limpió la mostaza que aún quedaba en su nariz.
—¡Canastos! —murmuró Ricky, muy mohíno—. Siento mucho haber armado este lío.
Cuando las dos hermanas volvieron a estar bien acomodadas en sus asientos, con las bandejitas sobre sus rodillas, Pam se inclinó un poco para decir a Holly, al oído:
—He visto una cosa en el bolsillo del abrigo de ese señor. Parecía un pedacito de madera.
Como Holly, que no comprendió nada, abrió unos ojos como platos, Pam siguió diciendo:
—¿No te das cuenta? Puede ser la puerta del reloj de cuco.
—¡Oh! —exclamó Holly, y en seguida se tapó la boca con la mano, temiendo haber gritado demasiado—. Hay que decírselo a papá.
—Espera a que acabemos de comer todo esto. Si hablamos con papá ahora mismo, ese hombre puede sospechar algo.
—¿Qué estáis cuchicheando? —preguntó Ricky.
Su hermana mayor se lo dijo en voz baja.
Pam estaba tan nerviosa que casi no pudo acabar el postre. Pero al fin llegó la azafata a llevarse las bandejas y Pam pudo dejar su asiento y, pasando por delante de Holly, acercarse a Pete y darle un ligero codazo. Cuando Pete la siguió, Pam se sentó junto a su padre y contó en voz baja lo que creía haber descubierto.
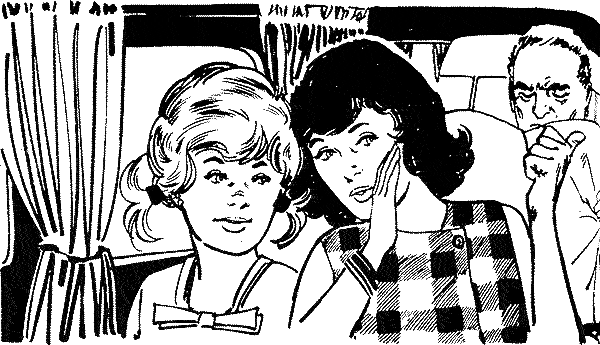
—¿Cuánto es lo que has visto de esa puerta del reloj? —preguntó el padre.
—Sólo el borde, papá. Es de color marrón. Estoy segura de que es la puertecita.
—No debemos llegar a conclusiones apresuradas —aconsejó la madre—. Sería muy embarazoso si le acusásemos equivocadamente.
—Entonces, ¿no podemos hacer que le detengan? —preguntó Pam.
El señor Hollister contestó que no lo creía posible, mientras no tuvieran una prueba de su culpabilidad.
—Yo encontraré la prueba —decidió Pete.
Dijo que pensaba pasear un rato de un extremo al otro del pasillo para pasar lo más cerca posible de aquel pasajero, y procurar ver bien lo que llevaba en el bolsillo.
—Y si es la puerta del reloj de cuco, pediremos al comandante del avión que le detenga.
Con las manos en los bolsillos, Pete empezó a caminar lentamente por el pasillo, mirando siempre que podía al hombre sentado detrás de Holly.
—No he visto nada en su bolsillo —susurró Pete a Pam, después de haber pasado junto al hombre grueso dos veces.
—Pues estoy segura de haberlo visto —repuso su hermana.
—Bueno… Miraré otra vez —dijo Pete.
Silbando la tonadilla del reloj de cuco, Pete volvió a pasar junto al señor grueso… Y, de repente, el avión hizo un brusco descenso. Pete sacó las manos de los bolsillos, buscando apoyo, pero ya era demasiado tarde. Pete Hollister cayó directamente en las piernas del antipático viajero.
—¡Ooooh! —gritó el hombre, mientras Pete, al caer sobre él, le dejaba sin aliento.
Mascullando insultos en alemán, el viajero empujó a Pete hacia el pasillo. Y antes de que el muchachito hubiera podido pedirle disculpas, el hombre masculló:
—«Dummkopf!».
En seguida se levantó y fue a instalarse en un asiento vacío del fondo del avión.
Pete seguía con el rostro rojo de vergüenza cuando fue a sentarse junto a Cliff.
—¿Qué es lo que me ha dicho? —preguntó a su nuevo amigo.
Cliff disimuló una risilla y repuso:
—Primero te ha llamado buey estúpido y al cambiar de asiento ha dicho «dummkopf». Eso quiere decir cabezota.
Cuando dejó de latirle apresuradamente el corazón, Pete pensó:
«Puede que no nos hayamos portado bien. Si ese hombre es inocente, hemos sido muy mal educados con él».
Pam miró a su hermano, preguntándole con los ojos qué había averiguado. Pete movió la cabeza diciendo que no. No había visto la portezuela del reloj de cuco.
Cuando la azafata volvió a pasar, Pete alargó un brazo para llamarla.
—¿Quieres otro vaso de leche? —preguntó la sonriente joven.
—No, gracias. ¿Puede usted decirme el nombre del viajero que ha cambiado de asiento?
La azafata fue hasta su asiento, en el centro del avión, y volvió junto a Pete con una lista de pasajeros.
—Es el señor Wetter y va a Frankfurt.
—Muchas gracias —dijo Pete, que luego pidió a Holly que cambiase de asiento con él.
Pete y Pam hablaron unos momentos sobre el misterio del reloj.
—Podemos estar confundidos. A lo mejor ese señor Wetter no tiene nada que ver con el reloj —dijo Pete.
Pero Pam afirmó que estaba segura de haber visto la puertecilla del reloj.
—Bueno. Supongamos que ése es el hombre que se quedó con la puerta —admitió Pete—. En seguida habrá dividido los dos pedazos de madera y habrá descubierto que ya no está la nota.
—Claro —asintió Pam—. Seguramente lo descubrió en seguida. Y como adivinaría que la nota la teníamos nosotros, vino siguiéndonos.
—Y subió muy tarde al avión —recordó Pete.
—Hay otra cosa —añadió su hermana—. Ese hombre es alemán y ha elegido un asiento de detrás de los nuestros.
—Me parece que vas a tener razón, Pam. Ese hombre nos ha seguido por causa del mensaje secreto. ¿Lo tienes todavía?
—Sí… En mi bolso.
—¡Chisst!
Pete volvió la cabeza y vio que era Holly quien les decía que callasen. La niña sacudió la cabeza y sus trenzas saltaron sobre sus hombros, mientras ella movía los labios para decir, sin pronunciar las palabras:
«El señor Wetter está detrás».
—¡Puede que nos haya oído! —susurró Pam.
El muchachito volvió a su asiento, preocupado por el aspecto que iban tomando las cosas. Muy pensativo, acercó la cara a la ventanilla. Abajo, iluminadas por la luna, las nubes se extendían en todas direcciones, como si fuesen los lomos de millones de lanosas ovejas.
Pete empezaba a sentirse seguro de que el señor Wetter estaba mezclado en aquel misterio, pero no había modo de probarlo, ni de retener al hombre para interrogarle.
—¿Por qué estás tan serio, Pete? —preguntó Cliff.
—Estaba pensando.
—¿Y por qué no hacemos un juego? ¿Quieres aprender un poco de alemán?
—¿Con un juego?
—Sí. Es muy fácil.
Pete avisó a todos sus hermanos, que se colocaron en el pasillo, a escuchar, mientras Cliff explicaba el juego.
—Las rimas son el mejor modo de aprender palabras —dijo Cliff—. «Ja ist», sí. «Nein ist», no. «Ich weiss nicht ist», no sé yo.
Los Hollister repitieron lentamente con el chico aquellas palabras. Y hasta algunos pasajeros corearon la alegre cantinela. Cliff continuó diciendo:
—«Kopf ist», cabeza. «Rot ist», rojo. «Katze ist», gato. «Hut ist», gorro.
—«Rot, rot, rot» —canturreó Ricky, poniendo los ojos en blanco y haciendo otras expresiones que provocaban risa.
—¡Tienes que ser más serio! —le reprendió Pam, sonriendo—. ¡Estamos aprendiendo un idioma nuevo!
Después de que repitieron aquellas rimas varias veces, Cliff señaló a Ricky y le preguntó:
—«Ist der Kopf rot?».
Fue Holly quien, con una risita, contestó:
—«Ja».
Entonces Cliff la señaló a ella y volvió a hacer una pregunta:
—«Ist der Hut am Kopf?».
Los niños contestaron a un tiempo:
—«Nein!».
Cliff se dirigió a Pam, preguntándole:
—«Ist die Katze schwarz?».
—«Ja, und nein» —repuso Pam—. Nuestro gato es negro, pero tiene el morrito blanco.
Acababan de dejar aquel juego de palabras, cuando se apagaron casi todas las luces. Las azafatas proporcionaron mantas y almohadas a los niños que muy pronto quedaron dormidos.
A Pete le pareció que no había hecho más que empezar a adormilarse, cuando las luces volvieron a encenderse y en todo el avión se advirtió movimiento y actividad. Cuando se empezaron a servir las bandejas del desayuno, en la parte norte del horizonte se veía una brillante y blanquecina claridad.
—Ha sido una noche muy corta —dijo Pete, hablando con Cliff.
—Tienes razón. Ha durado dos horas.
El mayor de los dos muchachos explicó a su amigo que en los vuelos al este, a través del océano, los viajeros perdían cinco horas.
—Cuando lleguemos a Alemania serán las siete de la mañana, pero en Nueva York no serán más que las dos.
—¿Y a dónde se van esas horas? —bromeó Pete.
—Las recuperaréis en el viaje de regreso.
Después del desayuno, el piloto anunció que dentro de una hora llegarían a Frankfurt.
—El cielo está encapotado y tendremos que tomar tierra bajo la lluvia.
—Mirad qué brillantísimo está el cielo —observó Sue, que tuvo que ponerse las manos sobre los ojos, a modo de visera, para que el sol no la deslumbrase.
En seguida el avión empezó a descender y pronto llegó a una espesa capa de nubes negras. La lluvia salpicó los cristales. Muy pronto los niños notaron una fuerte sacudida. El avión acababa de rozar el suelo de la pista.
—¡Hurra, estamos en Alemania! —gritó Ricky.
—«Ja, ja» —contestó Holly.
Mientras la familia se dirigía a la salida del avión, el señor Wetter fue tras ellos.
—No me gusta que nos sigan —dijo Ricky, hablando con Pam en un susurro—. Ese hombre me da escalofríos.
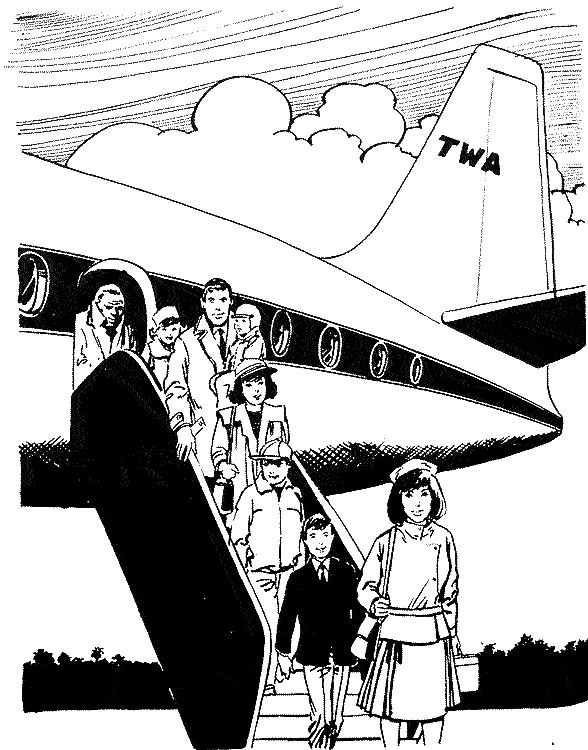
Después de pasar por la aduana, con sus pasaportes, los Hollister fueron a recoger su equipaje. El señor Wetter no estaba entre los pasajeros que iban a recoger sus maletas.
«Si no llevaba equipaje, todavía parece más seguro que subió al avión sólo para seguirnos», pensó Pete.
La familia tomó un «limousine» para trasladarse desde el aeropuerto al centro de la capital. Las gotas de lluvia golpeaban en el techo del coche y, al resbalar por los cristales, oscurecían la vista del paisaje.
—A lo mejor nos hemos equivocado y el señor Wetter no es malo —comentó Holly—. Puede que no le volvamos a ver.
Después de pasar por una extensión de campos, el coche llegó a las afueras de la capital y, poco después, al centro. Pronto fue a detenerse ante un hotel.
Un portero, provisto de paraguas, les condujo al interior del edificio. El vestíbulo tenía una decoración muy bonita y moderna y, mientras el señor Hollister iba a firmar en el libro de entradas por él y su familia, los niños quedaron contemplándolo todo con admiración.
—Todo el mundo habla alemán —dijo Ricky, que miraba, con ojos muy abiertos, a la gente que iba y venía.
Holly había estado paseando ante la puerta de entrada. De pronto se detuvo y en seguida corrió junto a Pam.
—¡Está aquí! ¡Está aquí! —gritó.
—¿Dónde le has visto?
—No le he visto —contestó Holly, sin aliento—, pero un hombre que está en la puerta ha dicho «Ach Donnerwetter!». Ése es el nombre del señor gordo.