

—Siento mucho haber perdido el reloj —se excusó Ricky, que caminaba triste y cabizbajo.
—No lo has perdido —dijo la buena de Pam, intentando consolar a su hermano—. Te lo han robado.
El padre murmuró, con un suspiro:
—Seguramente nos viene siguiendo uno de los ladrones.
—Debemos explicar a la policía del aeropuerto lo ocurrido —opinó Pete.
Pero el señor Hollister, después de mirar su reloj de pulsera, repuso:
—Ya no hay tiempo. Dentro de cinco minutos tendremos que subir al avión.
—Seguramente el ladrón sabe dónde estaba escondido el mensaje —dijo Pam—. Puede que haya arrancado la puerta del reloj y todo lo demás lo haya tirado. Nadie le descubrirá, si no lleva en la mano el reloj.
—Puede haberlo tirado a una papelera —apuntó Holly.
—Si encontrásemos el reloj, a lo mejor encontrábamos también una pista del ladrón.
—Por favor, papaíto, déjanos buscar durante los cinco minutos, que según dices, faltan para salir —rogó Pam.
Y para convencer al señor Hollister, Pete añadió:
—Te prometemos volver en cuanto oigamos la llamada por los altavoces.
Como también Holly y Ricky insistieron, para que su padre les concediese aquel favor, el señor Hollister acabó consintiendo.
—Pero Sue se quedará aquí —decidió la madre—. Perder un reloj de cuco ya es bastante desagradable. No quisiera perder también este travieso grillo.
Los cuatro hermanos mayores se separaron inmediatamente de sus padres. Abriéndose paso entre la multitud, fueron mirando en todas las papeleras y cubos para basuras.
El reloj de cuco no apareció en ninguna parte.
Una vez Pete se emocionó enormemente, al encontrar una caja de cartón, pero tampoco allí estaba el buscado y lindo reloj.
—A lo mejor había algo de valor en el reloj y el ladrón ha querido quedarse con todo —dijo Ricky.
Iban pasando los minutos y los cuatro Hollister habían ido hasta un extremo alejado de la sala, tanto que Pam empezó a preocuparse y dijo que lo mejor sería volver con papá y mamá.
Mientras hablaban, Pete había descubierto otro gran recipiente de basuras.
—¡Mirad! —indicó a sus hermanos—. Por allí asoma un cordel blanco.
Todos corrieron a mirar el interior del enorme cubo.
—¡Aquí está! —dijo Pete, triunfante, sacando el arrugado cartón de la caja y el cordón blanco.
Dentro estaba el reloj. Como Pam había supuesto, la portezuela había sido arrancada. El nido del pájaro de madera había sido vaciado y el pobre cuco estaba dentro de la casita, sin protección alguna.
Entonces se oyó decir por el altavoz: «Señores viajeros para el vuelo 701, tengan la bondad de acercarse a la puerta 14. Vuelo sin escala a Frankfurt».
—¡Es nuestro avión! —gritó Holly.
Apretando en sus brazos la caja, Pete echó a correr, entre la multitud, seguido por sus hermanos.
—¡Lo hemos encontrado! —anunció Ricky, con entusiasmo, cuando los cuatro llegaron junto a sus padres.
Antes de que los señores Hollister hubieran podido contestar, el altavoz repitió el aviso. Los cinco hermanos se estremecieron de emoción.
—¿Os dais cuenta? —preguntó Pam, mientras penetraban en el túnel movible que llevaba hasta la puerta del avión—. ¡Vamos a volar por encima del océano Atlántico!
La señora Hollister avanzó por el pasillo del gran avión. Los cinco niños iban tras ella y el padre cerraba la marcha. El ambiente de nerviosismo y las voces reposadas y alegres de las tres azafatas hicieron que Pam se sintiese en otro mundo. Los pasajeros avanzaban silenciosos hacia sus puestos.
—Aquí están nuestros asientos —dijo Pam.
Ella se sentó entre Ricky y Holly, mientras sus padres ocupaban, con Sue, los tres asientos de enfrente. Mientras buscaba su asiento, situado a la derecha de Holly, en el otro lado del pasillo, Pete vio que había varias butacas vacías. Obedeciendo a la petición que apareció escrita en un letrero luminoso, los niños se ajustaron sus cinturones de seguridad.
De repente, por el pasillo llegó corriendo un señor grueso que se dejó caer, jadeando, en el asiento de detrás de Holly. La azafata se detuvo junto a él para decirle sonriendo:
—Nos alegramos de que esté usted a bordo, señor. Ha estado usted a punto de perder el avión.
—«Ja, ja» —murmuró el hombre, que luego se reclinó en el asiento para descansar y recobrar el aliento.
Unos momentos después se empezó a oír el susurro de las hélices. Aullaron todos los motores, mientras el gigantesco aparato empezó a moverse. El avión recorrió un trecho de la gran pista.
—¡Ya estamos en el aire! —anunció, al cabo de un momento, Ricky que miraba atentamente abajo, aplastando la nariz contra el cristal de la ventanilla.
Tan pronto como el avión se hubo elevado bastante para que todos pudieran desabrocharse los cinturones, Pam y Holly se turnaron para mirar por la ventanilla las aguas relucientes del océano, que se extendían muy abajo.
Una vez Holly se puso de rodillas sobre el asiento y asomó su cabecita, peinada en trenza, por encima del respaldo. El hombre grueso que llevaba chaqueta y abrigo, la miró arrugando el ceño, y en seguida volvió a fijar los ojos en la revista que estaba leyendo.
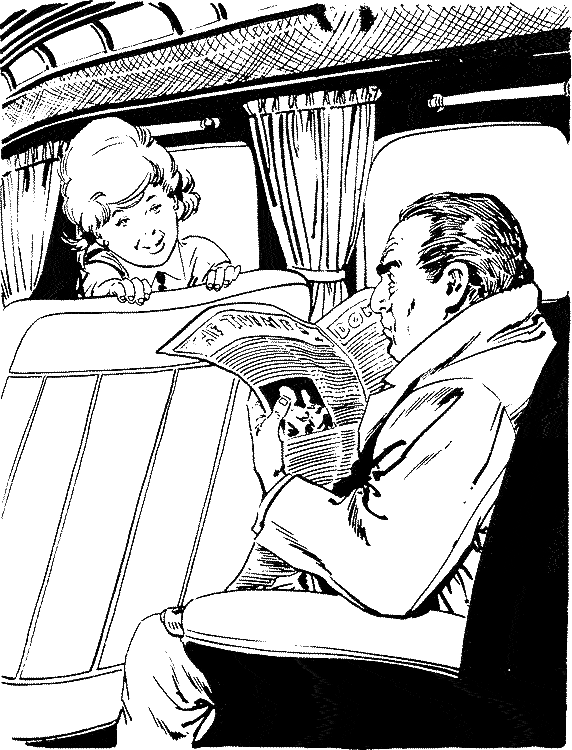
Entre tanto, Ricky se levantó del asiento y cruzó el pasillo para reunirse con su hermano.
—¿Quién se sienta a tu lado, Pete? —preguntó.
—Todavía no lo sé —contestó Pete en un cuchicheo—. Si esperas un poco puede que lo averigüe.
Pete se volvió al pasajero que iba sentado a su lado. Era un muchacho de cabello rubio y ondulado y ojos de un azul intenso.
—Soy Pete Hollister —dijo el muchachito, presentándose—. Voy con mi familia a visitar Alemania.
El muchacho, que tenía unos quince años, sonrió y repuso:
—Yo me llamo Cliff Jagger y viajo solo… Voy a visitar a mis abuelos.
—¿Dónde viven? —preguntó Pete.
—En Hornberg, en la Selva Negra.
—¿Eso está cerca de Triberg? Nosotros vamos a Triberg.
—Está a pocas millas de distancia —repuso Cliff—. Seremos vecinos. Ese paquete debe de tener mucho valor —añadió el muchacho, señalando la caja que Pete tenía sobre las rodillas.
—¿Por qué dices eso? —preguntó con extrañeza Pete.
—Como lo tienes tan sujeto… —sonrió Cliff—. ¿Por qué no lo dejas en la red? ¿Es que va algo frágil dentro?
—Supongo que podría ir en la red. Es un reloj de cuco.
Cliff hizo un guiño al decir:
—Aquí debe de haber una equivocación. Muchos relojes de cuco suelen llegar de Alemania, no ir a ese país.
—Este reloj es una cosa especial —contestó Pete cortésmente, pero sin dar más explicaciones.
Aunque Cliff parecía sentir curiosidad, no hizo más preguntas. Como era más alto que Pete, ayudó a éste a colocar el paquete en la red.
Antes de que el avión hubiera alcanzado toda la altura habitual para cruzar el Atlántico, Cliff Jagger ya había sido presentado a todos los Hollister. A los niños les gustó aquel muchacho amable y alegre, y procuraron colocarse más cerca de él para poder hablar. Ricky y Holly se inclinaron sobre los brazos de los asientos del pasillo y Pam se sentó en el asiento de Holly, con Sue en el regazo.
Cuando los niños Hollister se enteraron de que su nuevo amigo hablaba alemán, decidieron contarle el misterio del reloj de cuco. Pete se lo contó todo en voz baja.
—A lo mejor puedo ayudaros cuando lleguemos a Alemania —se ofreció Cliff.
Luego explicó que le gustaba leer novelas policiacas, pero que nunca había tenido la oportunidad de resolver un misterio.
Holly estaba empezando a ponerse nerviosa.
—¿Sabes algún cuento? —preguntó a Cliff, queriendo encontrar un entretenimiento.
—Sé alguna leyenda sobre Alemania —repuso Cliff.
—Cuéntanos una —pidió Pam.
Y Sue, dándose aires de persona importante, declaró:
—Te lo «agradeciremos» mucho.
Todos se echaron a reír, menos el señor grueso que se sentaba detrás de Holly. Aquel hombre tan poco amable levantó un momento la vista y miró a los niños con cara de muy mal genio. Estaba tan hundido en su asiento que el lóbulo de la oreja rozaba el cuello de su camisa.
—¿Sabes de qué me acuerdo cuando le miro? —susurró Holly—. ¡De una tortuga!
—Chist… —dijo Pam—. Puede oírte.
Cliff dijo que la historia que iba a contar trataba de un castillo de Hornberg. En seguida cambió de asiento con Pete para que todos pudieran oírle.
—Una vez vivía un barón que tenía una hermosa hija…
—Igual que Pam —cuchicheó Sue.
—¡A callar! —exclamó Pam, poniéndose muy colorada.
—El barón, que estaba buscando un marido para ella, eligió a un príncipe de los hunos que, naturalmente, era pagano —siguió explicando Cliff—. Pero la hija, aunque se enamoró del príncipe, no quería casarse con él, porque ella era cristiana. Por eso huyó del castillo acompañada solamente de un ciervo. Los dos vivían escondidos en una cueva.
—¿Se había llevado un abrigo? —interrumpió Sue, estremecida al pensar en la princesa pasando frío en una cueva.
—Sí —dijo Cliff, sonriendo. Y continuó—. La princesa escribió una oración, suplicando que el príncipe también se hiciera cristiano. Al poco tiempo murió y el ciervo se encargó de enterrarla.
—¡Oh, qué tristísimo! —se lamentó Holly.
—¿Ése es el final? —quiso saber Ricky.
—No. Todavía ocurrieron más cosas. Pasado un tiempo el príncipe se hizo cristiano. Un día salió de caza por los bosques cercanos y quedó asombrado al ver un ciervo hermosísimo. Disparó una flecha, pero falló la puntería, y el ciervo…
—¡Apuesto algo a que era el mismo ciervo de la princesa! —adivinó Pam, emocionada.
—Exacto —sonrió Cliff—. El ciervo condujo al príncipe hasta la tumba de la princesa. Él pudo leer la plegaria que ella había escrito y decidió hacerse ermitaño.
—Es una historia de las más tristes —reflexionó Pete.
—De todos modos, el final es mejor —dijo Cliff, haciendo un guiño a sus nuevos amigos—. Un día, un ángel disfrazado de peregrino, visitó al ermitaño. Éste fue muy hospitalario y repartió con el visitante su comida. Luego el ángel se llevó al ermitaño al cielo, en donde habitaba la hermosa princesa.
El señor y la señora Hollister, que también habían estado escuchando la historia, dijeron a Cliff que era muy emocionante y que el muchacho la había contado muy bien.
—¿Existe todavía el castillo? —preguntó luego la señora Hollister.
—Sí, señora. Y tal vez puedan ustedes visitarlo —contestó Cliff que luego preguntó—: ¿Hablan ustedes alemán?
Cuando le contestaron que no, Cliff dijo a los niños:
—Ya que estáis intentando descubrir el misterio de un reloj de cuco, ¿por qué no os aprendéis una canción que habla de eso?
A continuación recitó unas estrofas que los niños Hollister escucharon con suma atención:
«Cuckoo, Cuckoo, ruf’s aus dem Wald!
Lassen uns singen, tanzen und springen,
Cuckoo, Cuckoo, ruf’s aus dem Wald!».
Otros pasajeros que iban sentados cerca, sonrieron al oír aquellas palabras y una señora que tenía una bonita voz de soprano empezó a entonar la canción.
En poco rato todo el mundo había aprendido la canción, a la que acompañaban risas y aplausos.
—¡Canastos! Me parece que Alemania va a ser muy divertida —exclamó Ricky que de pronto empezó a rascarse la rojiza cabeza y preguntó—: ¿Qué quiere decir la canción?
Sonaron nuevas risas en el avión y un hombre joven que iba sentado frente a Pete, se levantó y situándose en mitad del pasillo recitó, acompañándose de gestos:
«Cuco, Cuco, llámanos desde el bosque,
Y haznos cantar, bailar y saltar,
Cuco, Cuco, llámanos desde el bosque».
En aquel momento, por el pasillo avanzó una azafata, que se dirigió a los viajeros para decirles:
—La canción es maravillosa, pero ya es hora de cenar. ¿Tienen ustedes apetito?
Todo el mundo contestó a voces que, efectivamente, tenían ganas de cenar. Los niños volvieron a sus asientos y las azafatas les colocaron unas pequeñas almohadillas sobre las piernas.
Haciéndolo todo con movimientos rápidos y sin cesar de sonreír, la azafata fue dejando bandejitas llenas de apetitosos alimentos sobre cada una de las almohadillas.
—¡Huum! ¡Cómo me gusta el asado! —murmuró Pam.
—Y a mí me gusta el puré de patata, y los guisantes, y la lechuga y estos panecillos tan tiernos… —exclamó Holly, relamiéndose—. ¿Qué hay en este tubo? ¿Pasta de dientes?
—No, tontina —sonrió Pam—. ¿No ves lo que dice? Es mostaza.
Holly desenroscó la tapa y apretó el tubo para echar un poco de mostaza sobre la carne. Ricky hizo lo mismo, mientras observaba con el ángulo del ojo a su hermana. Y de pronto dijo:
—Mira qué bichito tan raro hay en el techo.
Tomada por sorpresa, Holly miró hacia arriba. Y, antes de haberse dado cuenta de que su hermano estaba bromeando, Ricky apretó el tubo de la mostaza cerca de la nariz de Holly.
¡Plaff!
Un largo cilindro, semejante a una pintura de guerra de los indios, descendió por la nariz respingona de Holly.
—¡Oooh! —protestó la niña, dando un salto.
Y al saltar, sin querer, apretó el botón que había en un lado de su butaca. El respaldo de la butaca se inclinó rápidamente hacia atrás y al mismo tiempo retumbó una voz furiosa.
—¡Demonio! ¡Me has hecho derramar el café!