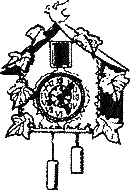
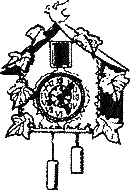
—¿Cuál es la sorpresa secreta, papaíto? —preguntó la chiquitina Sue Hollister.
—Sí —adujo Holly—. Nos prometiste una sorpresa y hemos venido para verla.
Los cinco hermanos Hollister acababan de entrar en el Centro Comercial, una tienda con departamentos de ferretería, artículos deportivos y juguetes, situada en el sector comercial de Shoreham, y que estaba dirigida por su padre.
—Venid por aquí —les contestó el señor Hollister, un hombre alto y atlético, conduciéndoles a la trastienda.
Los cinco niños rebosaban entusiasmo y emoción, mientras seguían a su padre. Sue, la más pequeña, tenía cuatro años y el cabello muy rubio; iba de la mano de su padre. Junto a ella caminaba su hermana de seis años, Holly, retorciéndose una de las trencitas. A continuación avanzaba el pelirrojo Ricky, un pecosillo de ocho años. Pam y Pete cerraban la marcha. Pam, de diez años, tenía el cabello ondulado y moreno, y una dulce sonrisa. Pete, con dos años más que Pam, llevaba el pelo alborotado y era un muchachito guapo y cortés.
Una vez en la trastienda, el señor Hollister se detuvo y señaló la pared.
—¡Ahí está la sorpresa! —dijo.
—¡Son relojes de cuco! —exclamaron a coro los niños.
Todos quedaron contemplando los tres relojes que colgaban de la parte alta de la pared. Las superficies de madera de los tres relojes estaban adornadas con hojas talladas a mano y en el tejadito angular de cada uno había un lindo pajarito con las alas extendidas. Debajo, llegando casi hasta el suelo, pendían dos largas cadenas, en las que hacían contrapeso unas piñas metálicas.
En aquel momento, faltaba un minuto para las diez.
—Observad atentamente —dijo el señor Hollister.
De pronto, las puertas de los tres relojes se abrieron y otros tantos pajaritos asomaron sus cabezas.
—¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! —repitieron, acompañados por el repique de las campanadas.
Sue palmoteo alegremente, mientras Pam murmuraba:
—¡Son preciosos!
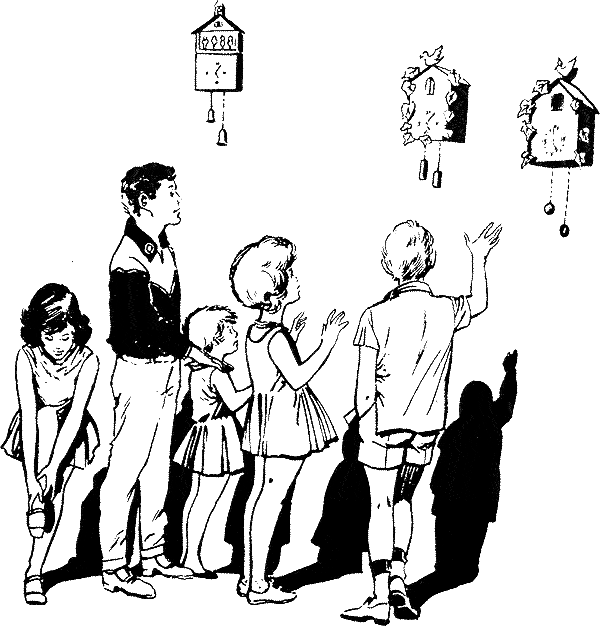
Pero cuando estaban escuchando el noveno «cucú» se oyó un fuerte ruido. ¡Plof! Una piedra pequeña se estrelló contra un reloj y luego cayó al suelo.
El pajarito del centro quedó colgado entre las portezuelas, mientras los otros dos desaparecían en sus casas. Los Hollister se volvieron y pudieron ver a Joey Brill que corría, riendo, alejándose del Centro Comercial, con un tirador en sus manos.
—¡Él ha tirado la piedra al pajarito! —gritó Holly, acusadoramente.
—¡Vamos, Pete! Tenemos que alcanzarle —dijo Ricky, rebosante de valor.
Los dos muchachitos corrieron por el pasillo y salieron de la tienda. Pero ya no se veía a Joey por ninguna parte.
—Este chico tiene muy mala intención —reflexionó Pete, disgustado, mientras su hermano y él volvían a entrar en la tienda de su padre.
Ya el señor Hollister había descolgado el averiado reloj, y lo colocó sobre el mostrador.
—He visto aquí a Joey, esta mañana temprano —explicó el señor Hollister—. Estuvo mirando los relojes, pero nunca imaginé que haría una cosa así.
—¡Es malísimo! —exclamó Pam.
—Sí. Y es una lástima que haya hecho esto —murmuró el padre, frunciendo el ceño—. Estos relojes han llegado de Alemania.
—¿Habrá que enviarlo allí para que lo reparen? —preguntó Pete.
—No. Creo que se podrá arreglar aquí.
Mientras daba esta respuesta, el señor Hollister intentó meter al pájaro en su casita, pero el pobrecillo dejó escapar un lastimero «cucú» y se negó a entrar.
—¡Mira! La puerta está rota, papá —observó Ricky—. Por eso no puede entrar.
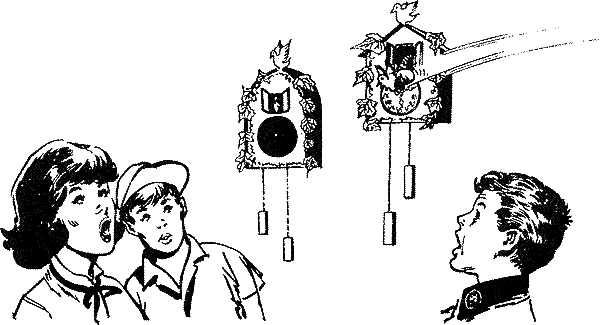
—Es cierto —asintió el padre—. Y el alambre que lo sostiene está doblado.
Pam observó que la portezuela estaba hecha de dos trocitos de madera, adheridos el uno al otro.
—Iré a buscar un poco de cola —se ofreció la niña.
Entretanto, Pete sacó una navajita de su bolsillo y separó las dos tablitas para que Pam colocase la cola entre ambas. Estaba hurgando con la hoja, cuando descubrió un papel blanco entre las dos caras de la puertecita.
—¡Mirad, mirad esto! —exclamó Pete, mientras sacaba el papelito con precaución.
—¡Tiene algo escrito! —apuntó Holly.
Pam había regresado ya con un tubo de cola. Al ver el papel blanco lo extendió y dijo:
—Creo que está escrito en alemán.
—Tienes razón —concordó su padre.
—¿Serán las instrucciones para usar el reloj de cuco? —preguntó Pete.
El señor Hollister contestó:
—No lo creo. La nota está escrita a mano.
Mientras los demás examinaban la extraña nota, Pete cogió la cola y reparó la puerta rota. Sue, mirando con insistencia al suelo, encontró una piedra redondeada.
—Con esto ha hecho daño al cuco el malo de Joey —anunció la pequeñita.
—Por suerte no ha sido gran cosa —dijo, alegremente, el señor Hollister.
—Pero ¿y el mensaje? —preguntó Pete.
—Suponiendo que sea un mensaje —rió Pam.
Y, mientras el padre volvía a colocar el reloj de cuco en la pared de la trastienda, Ricky preguntó:
—¿Quién conoce a algún alemán?
Pete se acordó de Otto Elser, un carnicero alemán que tenía su establecimiento allí cerca.
—Es una buena idea —reconoció el señor Hollister—, pero necesitaría que vosotros, los chicos, me hicieseis un pequeño favor.
Mientras hablaba miraba hacia la tienda, en la que acababan de entrar algunos clientes.
—¿Nos necesitas como dependientes? —preguntó Pete.
—Lo haremos muy bien. Ya lo verás —dijo Ricky, dándose importancia.
—Entonces nosotras iremos a ver al señor Elser —decidió Pam, mientras doblaba cuidadosamente el papel y lo guardaba en el bolsillo de su vestido—. Puede que haya algún misterio en esta nota.
Con las manos enlazadas, Pam, Holly y Sue echaron a andar calle abajo, hasta la tienda del señor Elser. El carnicero era un hombre fornido y simpático, y llevaba bigote. Como era bajo, se colocaba detrás del mostrador sobre una plataforma y parecía mucho más alto.
—Hola, niñas —saludó con su extraño acento, mientras las tres hermanas entraban en el local—. ¿Qué deseáis?
—¿Sabe usted leer el alemán? —preguntó Holly, deseosa de averiguar lo que decía la nota.
—«Jawohl, jawohl». Mejor leo el alemán que el inglés —repuso el carnicero, con una risilla—. Muchas palabras «saber» yo en alemán, pero en inglés…
Sin acabar de explicarse, movió de un lado a otro la cabeza y tomó un largo cuchillo que empezó a afilar.
—Querríamos que nos hiciese usted un favor —dijo Pam, tímidamente.
—Ya sé. ¿Queréis comprar un poco de mi salchicha casera, «ja»?
—Hoy, no —sonrió Pam—. Tenemos una nota en alemán y quisiéramos que usted nos la tradujese.
—¿En alemán? «Jawohl» —contestó el carnicero, apresurándose a secarse las manos en un paño blanco.
—¿Qué quiere decir «jawohl»? —preguntó Sue con su vocecilla cantarina.
El carnicero contestó, riendo:
—Quiere decir «sí, naturalmente». Os traduciré esa nota. «Jawohl».
Pam se acercó al alto mostrador para entregar el papel al señor Elser. Éste lo examinó con atención. Una vez levantó la vista del papel y miró por encima de las cabezas de las niñas, hacia la ventana.
—Hummm —murmuró el señor Elser, arrugando el entrecejo.
Siguió leyendo la nota y otra vez volvió a dirigir los ojos a la ventana. Las tres niñas miraban atentamente al rostro del carnicero.
—¿Dice algo importante? —quiso saber Holly.
—Puede que sí, puede que no —repuso, misteriosamente, el señor Elser.
Después, dejando la nota sobre la balanza, buscó en el refrigerador un gran queso suizo. De él cortó tres tajaditas y dio una a cada niña.
—Gracias —dijo Pam que en seguida preguntó—: ¿Ya ha traducido usted el mensaje, señor Elser?
El carnicero miró por tercera vez a la ventana y dio un gruñido.
—¡Hum!
Los ojitos de Holly se abrieron enormemente, al descubrir un barril lleno de pepinillos en vinagre, junto al mostrador. No dijo nada, pero se lamió los labios, pensando en el rico sabor de lo que contenía el barril.
—Sí. Ya lo he traducido —dijo, por fin, el carnicero. Y, tomando nuevamente la nota, leyó:
«A las tres en la cascada.
A las seis en la chimenea.
A las nueve en la escalera de madera.
A las doce en el cuco dorado».
—¿Qué quiere decir todo eso? —preguntó Pam, asombrada.
—Es algún misterio en alemán… —contestó el carnicero.
Pam repitió lo que el señor Elser había dicho, varias veces, hasta aprendérselo de memoria.
—Muchas gracias —dijo entonces.
—«Jawohl» —replicó el carnicero—. Esperad un minuto. Os daré un sobre.
Recogió la nota, bajó de la plataforma y desapareció. Volvió a los pocos momentos con un sobre que entregó a Pam.
—Así tenéis a salvo vuestro mensaje —dijo.
Las tres niñas le dieron las gracias y salieron a toda prisa. Estaban deseando reunirse con Pete y Ricky. Pero sólo habían pasado dos casas, desde la carnicería, cuando se encontraron frente a Joey Brill y su amigo Will Wilson. Joey tenía la edad de Pete, pero era más robusto. Solía tener un gesto antipático, que no le faltaba aquel día. Will Wilson, que siempre seguía a Joey a todas partes, levantó un puño, amenazadoramente.
—Os hemos visto en la tienda del carnicero —dijo a gritos—. ¿Por qué no habéis comprado nada?
Pam irguió la cabeza y pasó ante los chicos, muy digna, sin contestar.
—¡Ja, ja! —se mofó Joey—. ¡Está enfadada porque le hemos tirado una piedra a ese reloj viejo y feo!
Pam se volvió a mirarle y dijo:
—Eres malo y por eso te gusta destruir las cosas de los demás. Pero ten cuidado porque si Pete te encuentra…
—¿Quién te crees que tiene miedo de él? —gruñó Will.
En seguida Joey se interesó por el sobre.
—¿Qué lleváis ahí? Hemos visto que enseñabais una nota al señor Elser.
—¡Tenemos otro «mesterio»! —anunció a grititos Sue, muy orgullosa.
—Es de Alemania —añadió Holly.
Cuando Pam empezó a andar, dispuesta a alejarse, Will le cortó el paso para decir, burlón:
—Un misterio… ¡Cómo si fuéramos a creerlo!
—¡Es una mentira! —declaró el antipático de Joey.
—¡No es mentira! —se indignó Holly—. Enséñale la nota, Pam.
—Eso es. Déjamela ver. Te la devolveré. Te doy mi palabra.
Antes de que Pam hubiera podido contestar sí o no, el chico le arrancó la nota de las manos. Luego se volvió de espaldas y desdobló el papel para leerlo.
—¡Caramba! —exclamó, con aire de entendedor—. Es interesante.
—¿Qué entiendes tú ahí? —preguntó Will, leyendo la nota por encima del hombro de su amigo.
Después de un momento, Joey se volvió y dio el sobre a Pam.
—Ya te dije que te lo devolvería.
Los dos camorristas se alejaron y las niñas corrieron al Centro Comercial.
—¡Ricky! ¡Pete! ¡Tenemos otro asunto misterioso! —gritó Pam.
—¡Zambomba! ¿De qué se trata? —preguntó Pete.
—No lo sé todavía —contestó Pam. Y repitió las palabras que había traducido el carnicero alemán.
—Déjame ver otra vez esa nota —pidió Pete, tomando el sobre.
Lo abrió y miró su interior. ¡Pero la nota misteriosa había desaparecido!