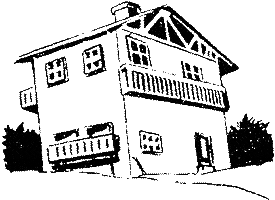
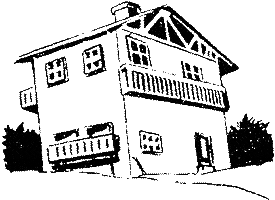
—¡Señor Curio-Us! —exclamó Pete, mientras el hombre se acercaba al carro—. ¡Nos ha asustado usted!
—Bien, bien —replicó Yagar, sin ninguna amabilidad—. Sólo quería que supieseis que estoy dispuesto a hacer negociaciones con respecto a la bruja. ¿La habéis encontrado ya?
—No, señor.
—Creíamos que la había encontrado usted —dijo Pam.
—¿Qué queréis decir?
Los Hollister le hablaron de la veleta que había desaparecido en la casa de Clareton.
—No sé nada de eso —replicó Yagar, y añadió, en tono confidencial—: Mirad; por ciertos motivos, no me es posible buscar personalmente, con insistencia, esa veleta. Pero vosotros, que sois niños, podéis hacerlo, sin que nadie os preste atención. ¿Por qué no os encargáis de buscar la veleta y os ganáis un buen dinero?
—Muy bien —contestó Pete, como si el otro le hubiera convencido—. Pero, si encontramos a la bruja, ¿dónde podemos avisarle a usted?
—No podéis avisarme. Pero yo puedo acudir a veros en cualquier momento que me interese. Tendréis noticias mías dentro de un par de días.
Bruscamente, retrocedió y desapareció en la negrura de los bosques. Durante unos momentos los niños permanecieron callados, estremecidos aún por el susto que acababan de pasar.
—¡Canastos! Ha saltado sobre el camino igual que un muñeco de resorte —murmuró Ricky, que fue el primero en hablar.
—¡Adelante, «Domingo»! —ordenó Pete.
Cuando llegaron al granero, los niños contaron su aventura al señor Johnson.
—Ha sido suficiente —dijo el granjero—. Se acabaron los viajes en carro.
—Pero tenemos que ir, por lo menos una vez más —dijo Pete, suplicante—, porque las señoritas Mazorca no estaban hoy en casa.
—Ya veremos qué dicen vuestros padres —repuso el granjero.
Él llevó a sus ayudantes a su casa y entró a hablar con los padres de los Hollister. Los niños escucharon con atención.
Pasado un momento, Pete dijo a sus padres:
—No creo que Yagar vuelva a molestarnos. Tiene que dejarnos tiempo para buscar la bruja.
—Está bien. Pero no haréis más que otro viaje a través de los bosques —dijo el señor Hollister.
—Pero teniendo la precaución de estar de regreso antes de que anochezca —les advirtió la madre—. Y gracias, señor Johnson, por haber cuidado tanto de mis ángeles.
—¡Menudos ángeles! —dijo el travieso Ricky, haciendo reír a carcajadas al señor Johnson.
—En tal caso, mañana volveremos a vernos, detectives —dijo a los niños, antes de estrechar la mano al señor Hollister y marcharse.
A la mañana siguiente, los cuatro hermanos fueron a la escuela pensando constantemente en las hermanas Mazorca, a las que tenían que visitar aquella tarde. Además, Ricky estaba haciendo planes particulares y secretos. Al mediodía corrió a casa a comer; lo hizo a toda prisa y a los postres se llevó dos manzanas en la mano y se dirigió al garaje. De allí sacó un barreño metálico que arrastró al patio, lo llenó de agua con la manguera y echó en ella las dos manzanas. Hecho esto se sentó en los escalones de la entrada, esperando para ver pasar a Jeff Hunter.
Tan pronto como apareció el muchachito Hunter, Ricky le llamó:
—¿Te gustaría jugar a pescar manzanas, Jeff?
—Estupendo.
Estaba Jeff a punto de arrodillarse, cuando levantó la cabeza y vio a Holly observándoles, desde el porche. La niña movió de un lado a otro la cabeza, sacudiendo las trenzas, y Jeff titubeó.
—Vamos, Ricky —decidió, al fin—. Enséñame a pescarlas.
—Pues es muy fácil —dijo el pecoso, y arrodillándose bajó la carita hasta el agua.

Holly atravesó el patio, veloz como una flecha, y antes de que Ricky supiese lo que iba a ocurrir, la niña le hundió la cara en el agua.
Mientras el pelirrojo se ponía en pie, escupiendo agua, Jeff rió a carcajadas y Holly prorrumpió en risillas.
—¿Quién lo ha hecho? —preguntó Ricky, indignadísimo.
Jeff y Holly se miraron, abriendo los ojos con aire inocente.
—Habrá sido un espíritu de la noche de Todos los Santos —dijo Holly, muy seria.
Ricky apretó los labios y entró en la casa para secarse. Mientras se envolvía la cabeza en una toalla, se prometió gastar la bromita alguna vez a otro.
Aquella tarde los Hollister fueron a la escuela en bicicleta y, al salir, pedalearon directamente hacia el camino de la granja. El señor Johnson tenía a «Domingo» y el carro preparados y esperándoles en el granero, y todos se pusieron en camino inmediatamente hacia la casa de los Mazorca.
—No olvidéis regresar antes de que oscurezca —les gritó el granjero, mientras se alejaban.
Mientras «Domingo» traqueteaba por el caminillo del bosque, Holly daba alegres saltitos en el asiento.
—¡Ooh! ¡Cómo me gustaría poder ir más de prisa!
—A mí también —dijo Pam, con los ojos brillantes de nerviosismo.
—Esperad a que lleguemos a la carretera —dijo Pete, prometiendo aumentar la marcha.
Al pasar ante el lagar sacudió las riendas y «Domingo» emprendió un trotecillo. Emocionado, Ricky gritó:
—¡Adelante, soldados, estamos a punto de ganar la batalla!
—Eso esperamos —dijo Pete, sensatamente—. Pero no cantes victoria, todavía.
Cuando llegaron a la casita verde y blanca, Pete detuvo el carro a un lado del patio. Todos corrieron al porche delantero y Ricky, que iba el último, al pasar bajo un arce oyó un siseo y levantó la cabeza. En una alta rama había un gatazo gris, que les miraba con ojos relucientes y malignos.
Los otros niños no prestaron atención, porque habían visto que alguien arreglaba el visillo de la ventana.
—Nos están mirando desde allí —siseó Holly, al llegar al primer escalón del porche.
Pete abrió la marcha por las escaleras y tocó el timbre. El visillo se movió, pero nadie acudió a abrir. Pete llamó de nuevo. Por fin, se oyó moverse el pestillo y la puerta se abrió ligeramente.
Una mujer delgada, con un vestido de algodón color de rosa, asomó la cabeza. Su cabello blanco iba recogido en la coronilla, formando sedosos bucles. Los brillantes ojos castaños de la mujer miraron tímidamente a los Hollister.
—¿La señorita Mazorca? —preguntó Pete.
—Sí. ¿Qué ocurre? —dijo ella, hablando muy dulce y lentamente.
—Nada. Es que nos gustaría hablar con usted —dijo Pete, presentándose él y después a sus hermanos.
—¿Qué pasa? —preguntó una vocecita desde dentro de la estancia.
La mujer de la puerta volvió la cabeza para decir:
—Son unos niños. Quieren hablar con nosotras.
—Por favor, permítanos… —suplicó Pam—. Es muy urgente.
—Está bien —accedió la señora del vestido rosa—. Entrad.
La señora abrió más la puerta y, cuando los Hollister entraron, se apresuró a cerrar con el pestillo. Entonces, condujo a los jóvenes visitantes a través de una arcada, hasta la salita.
La estancia se encontraba atestada de muebles antiguos y las pantallas de las lámparas estaban cubiertas con volantes de encaje. Delante de la ventana había una gran jaula de latón, y dentro de la jaula un loro rojo y verde. Al lado de la jaula se veía una mujer bajita, con cabello gris, corto, y lentes con montura de plata.
—¿Son ellos los que nos gastaron la broma? —preguntó con dulce vocecita la mujer del cabello corto.
Entonces, la del vestido rosa miró a los Hollister con el ceño fruncido e inquirió:
—¿Vinisteis aquí anoche y subisteis nuestra escalera de mano al tejado?
—Las bromas en Todos los Santos son muy naturales —dijo la dama del cabello gris—, pero no será divertido para nosotras bajar esa escalera.
Los Hollister quedaron con la boca abierta al oír aquella acusación injusta.
—No, no. Nosotros no les hemos gastado ninguna broma —aseguró Pam.
A Pete le pasó por la mente una idea, pero no dijo nada a los demás. Por el contrario se ofreció cortésmente a prestar su ayuda.
—Nosotros les bajaremos la escalera.
Las dos damas se miraron.
—No creo que hayan sido ellos los bromistas —dijo la del vestido rosa.
—No. Vosotros parecéis niños educados. ¿Cómo os llamáis? —preguntó la señora del cabello gris.
Pete se lo dijo y la señora del vestido rosa se presentó a los Hollister, diciendo:
—Yo soy la señorita Delora Mazorca. Y ella es mi hermana, la señorita Sylvia.
—¡Nadie en casa! ¡Nadie en casa! —gritó el loro, haciendo reír a los Hollister.
Las damas invitaron a sus visitantes a que se quitasen las chaquetas y se sentaran. Luego la señorita Delora se acercó a la ventana y apartó los visillos. Después de dirigir una rápida ojeada al exterior, fue a sentarse en el sofá, junto a su hermana.
—¿Hay algún indicio? —preguntó en voz muy bajita la señorita Sylvia.
La otra movió lentamente la cabeza y murmuró:
—No.
Holly y Ricky no pudieron disimular su extrañeza y se miraron con ojos atónitos, pero Pam y Pete aparentaron, cortésmente, no haber oído nada de lo que las señoras acababan de decir.
Pete carraspeo y empezó a explicar la historia de la bruja dorada. Y concluyó diciendo:
—A nosotros nos gustaría saber si son ustedes parientes de Fineas Mazorca.
Las dos mujeres se miraron, con expresión de recelo, y la señorita Delora dijo, hablando con lentitud:
—Fineas era nuestro tío.
—¡Oh, qué suerte hemos tenido! —exclamó Pam con entusiasmo—. Ustedes son las Mazorca que buscábamos.
—¿Saben ustedes dónde está la bruja dorada? —preguntó Pete, sin poder apenas dominar su nerviosismo.
—N… noo —repuso la señorita Delora, como siempre con voz dulce y pausada.
—Qué lástima —murmuró Pam—. Pero, de todos modos, tal vez ustedes puedan darnos alguna pista sobre la bruja.
—Naturalmente —dijo la dama del vestido rosa—. Nosotras conocemos el secreto de la bruja, ¿verdad Sylvia?
Su hermana se volvió a mirar nerviosamente por la ventana, antes de responder:
—Es cierto. Nos enteramos de ello cuando éramos niñas.
—No ha de ser ningún perjuicio hablaros de ello —añadió la señorita Delora—. Sylvia y yo estábamos jugando en casa, detrás de las cortinas del salón, cuando vino tío Fineas y le habló de aquello a mi padre. Nosotras lo oímos, sin poderlo evitar.
—Mirad, niños —dijo ahora la señorita Sylvia—. Tío Fineas no era más que un intermediario. Él compró la bruja para un hombre que no quería que nadie conociese su nombre.
—Y ese hombre no era nadie de nuestra familia —informó la señorita Delora.
—¿Dijo su tío quién era ese hombre? —preguntó Pete.
—¡Sí, claro! —dijeron a un tiempo, las hermanas Mazorca.
—¿Quién era? —preguntó, sin rodeos, Ricky.
Las dos damas parecieron sorprendidísimas.
—¡Por Dios! Eso no podemos decirlo —contestó la señorita Delora muy dulcemente.
—No —concordó su hermana—. Eso es parte del secreto.
Las hermanas explicaron que su padre las había encontrado detrás de las cortinas y las hizo prometer que nunca dirían el nombre de la persona que había encargado la bruja.
—Y nunca lo hemos dicho —dijo gravemente la señorita Delora.
—Ni lo diremos —añadió su hermana, con firmeza.
Los Hollister quedaron momentáneamente mudos por la desilusión y a Pam se le llenaron los ojos de lágrimas.
«Ahora que estábamos tan cerca», pensó.
La señorita Delora se puso en pie y dijo:
—Ahora tendréis que marcharos, niños, porque nosotras tenemos que buscar a nuestro gato. Hace varias horas que ha desaparecido. Probablemente habréis observado que mi hermana y yo estamos preocupadas. Tenemos que encontrarle.
—Si supiéramos en dónde buscarle —murmuró con tristeza la señorita Sylvia.
En aquel momento se sorprendieron todos al oír decir a Ricky:
—Yo sé dónde está.
—¡Oh! —exclamó la señorita Delora—. ¿Dónde está?
El pequeño respiró profundamente y luego declaró:
—Es un secreto. Les cambio mi secreto por el de ustedes.
—¡Ricky! —reprendió Pam, muy enfadada.
También Pete miró severamente a su hermano, aconsejándole:
—Será mejor que lo digas.
—Lo diré si ellas lo dicen —declaró el pecoso, testarudo.
—No puedes hacer eso, Ricky. No es de personas educadas —dijo Pam.
Poniéndose tan rojo como su cabello enmarañado, Ricky contestó:
—Seguramente el hombre que compró la bruja se murió hace tiempo. Ya no le importaría nada lo que se diga de él. En cambio, a nosotros sí nos importa.
Ricky se volvió a mirar a Pam y las palabras siguieron saliendo de sus labios como el agua de una fuente.
—Tú y Pete habéis estado trabajando mucho para encontrar la bruja y procurar que no se quede con ella el hombre malo.
Y sin dejar hablar a nadie, Ricky se volvió a las hermanas Mazorca, para decirles:
—¡Pam se ha puesto tan triste que por poco se echa a llorar con lágrimas gordísimas!
En ese momento, el pecoso dejó de hablar y se mordió los labios. También a él le quemaban las lágrimas en los párpados.
Mientras las hermanas Mazorca le miraban con amorosa perplejidad, Ricky inclinó la cabeza y balbució:
—Bueno, no importa. Perdónenme. —Y encaminándose a la puerta, decidió—: Voy a buscarles su gato.
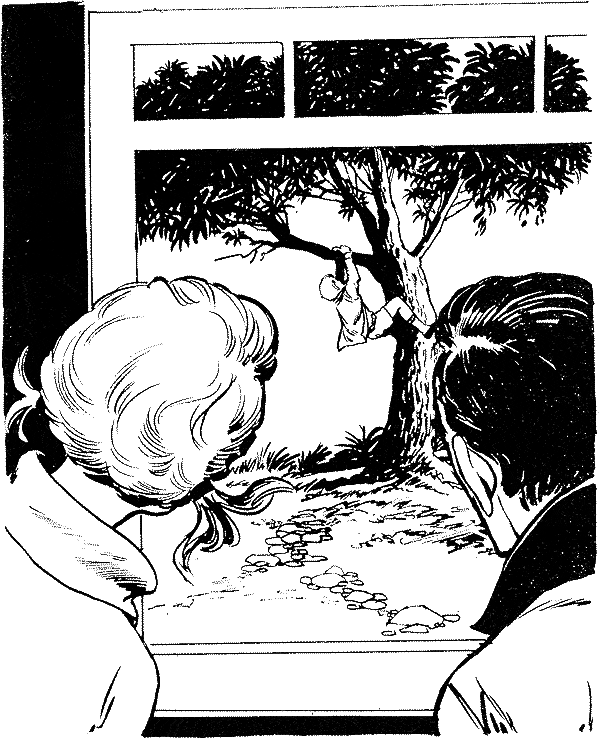
—¡Espera! —le llamó la señorita Sylvia.
—El niño tiene razón —afirmó su hermana—. ¡Os lo diremos!
Ricky dio una vuelta en redondo y gritó, contentísimo:
—¡Canastos!
En medio de la algarabía que formaron sus hermanos, dando una y otra vez las gracias a las damas, Ricky salió de la casa. Los demás, desde la ventana, le vieron trepar por el tronco del árbol, hasta llegar a la rama más baja.
Un cuarto de hora más tarde volvía a aparecer en la rama más baja, sujetando a un gatazo que se contorsionaba, queriendo soltarse. Entonces, cuando estaba a más de un metro y medio del suelo, Ricky saltó del árbol, mientras las dos hermanas Mazorca ahogaban un grito.
—¡Qué niño tan valiente! —exclamó, emocionada la señorita Sylvia.
—Eres sencillamente espléndido, jovencito —gritó la señorita Delora, cuando entró Ricky, cubierto de morados y arañazos de las ramas.
—Ahora diremos nuestro secreto —dijo la señorita Sylvia.
—¡«Enriquito Mazorca»! —exclamó con deleite la señorita Delora, al tiempo que agarró al gato de los brazos de Ricky.
Los Hollister se miraron, atónitos.
—¿Ése es el nombre de aquel hombre? —preguntó Pam.
—¡No, hijita! —contestó la señorita Sylvia—. «Enriquito Mazorca» es nuestro gato. El hombre que compró la bruja era Adam Cornwall.