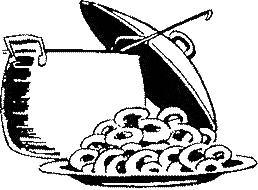
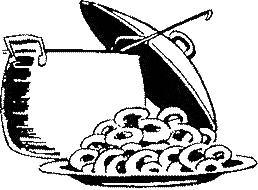
Tendidos en el suelo, los Hollister atisbaron a través de las hierbas, y esperaron. Otra vez asomó la cabeza de Joey y junto a él apareció Will Wilson. Los dos chicos empezaron a hablar en cuchicheos.
—¿Cuándo crees que vendrán? —preguntó Will.
—Me parece que de un momento a otro. ¡Qué susto vamos a dar a los Hollister!
—¿Y cómo sabes que pasarán por aquí? —preguntó Will.
—Ya te lo he dicho —contestó Joey, impaciente—. Ricky dijo que, después de la cena, irían a dar de comer a los animales. Y estuvo presumiendo de que pasarían por aquí sin tener ningún miedo.
Pete, Pam y Holly fueron volviendo las cabezas, en silencio, para mirar a su hermano. El pecoso se había puesto rojo como una remolacha.
—Apuesto algo a que no vienen por aquí —declaró Will—. Yo creo que debemos irnos.
—¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo?
—¡Qué voy a tener miedo! —repuso Will, con voz temblorosa.
Pete se apresuró a acercar los labios al oído de Pam y susurrarle un plan.
—Dilo a los demás —concluyó.
Unos momentos después, los cuatro Hollister avanzaban sigilosamente, en círculo, a través de las altas hierbas, para colocarse a espaldas de Joey y Will.
Pete arregló su chaqueta de modo que le cubriese la cabeza, y se arrastró hasta la losa de Adam Cornwall.
—¿Qué ha sido eso? —musitó Will—. He oído algo.
—¡No seas tonto! —rezongó Joey.
Holly dejó escapar un quejido.
Will se agarró, angustiado, al brazo de Joey y los dos chicazos miraron a su alrededor con ojos desorbitados.
—Esta vez estoy seguro de que he oído algo —tartamudeó Will—. Ha sido detrás de nosotros.
Pam imitó el ulular del búho al tiempo que Ricky daba un gruñido. En el momento en que los dos chicos se volvían en redondo, la cosa sin cabeza se elevó por detrás de la losa, agitando amenazadoramente los brazos. La luz de la luna lo iluminaba todo perfectamente.
Dando grandes gritos de terror, Joey y Will echaron a correr. Joey tropezó en la pequeña cerca y cayó de bruces, mientras Will cruzaba la cerca de un salto y seguía corriendo sin volverse a mirar.
Dando gritos suplicantes, para que su amigo le esperase, Joey logró por fin, ponerse en pie, y huyó a toda velocidad, en la oscura noche.
Los Hollister se pusieron de pie, riendo alegremente.
—¡Oooh! —exclamó Holly—. Ha sido divertidísimo.
—Yo casi me atraganto, de tanto aguantar la risa —dijo Pam.
Pete bajó la chaqueta desde su cabeza y encajó bien los brazos en las mangas, mientras decía:
—¡Ha sido algo grande! El pobre Joey se ha asustado de verdad.
Muy alegres por el éxito conseguido, los Hollister se volvieron de frente al aire cortante de la noche y regresaron a la casa. Al llegar vieron un pequeño coche deportivo, de color amarillo, en el patio.
—¡Canastos! ¡Qué bonito! —dijo Ricky, admirativo—. Me gustaría conocer a la persona que tiene un coche así.
En la cocina encontraron a «Ardilla» sentada a la mesa con el señor Johnson, y mirando un mapa de la granja.
—¿Es de usted ese coche, «Ardilla»? —preguntó Pam.
Y cuando la joven contestó que sí, Ricky declaró:
—Sabe usted elegir las cosas bonitas… para ser una chica.
—Vaya, vaya —dijo, burlona, la señora Johnson—. ¿Qué haríais los hombres, sin las chicas? —Y después de mirar una sartén que humeaba en el fuego pidió—: Pam, Holly, venid y ayudadme; haremos unos buñuelos.
La mujer del granjero dio a las niñas unos delantales y luego extendió un gran pliego de papel blanco sobre la mesa inmediata al fogón. A Holly le entregó un gran bote de metal, con la parte superior llena de agujeritos.
—Tú eres la encargada de azucarar los buñuelos —dijo la señora Johnson.
Holly cogió el bote por el mango para estar preparada.
Pam se sentó ante una mesita más pequeña, al otro lado del fogón. Allí había una bandeja, llena de bolas de masa, y una alambrera en forma de cazuela, casi tan ancha como la sartén.
—Pon unas ocho bolas de masa en la alambrera cada vez —indicó la señora Johnson.
Cuando los buñuelos estuvieron dorados y crujientes, la granjera sacó la alambrera y volcó su contenido en el papel extendido ante Holly. Nueve veces se llenó la alambrera de buñuelos.
Cuando los últimos buñuelos estuvieron fritos y espolvoreados con azúcar, las tres cocineras se encontraban sonrojadas por el calor de la lumbre, y la naricilla de Holly estaba cubierta de azúcar como si se tratase de un buñuelo más.
—Hay seis docenas —anunció la pequeña—. Los he contado.
—¿Cuándo comeremos alguno? —indagó, en seguida, el goloso de Ricky.
—En cuanto se hayan enfriado —prometió la señora Johnson.
—Haremos una celebración con buñuelos —dijo el señor Johnson que se dirigió a su esposa para explicar—: Amí, he acordado con la señorita venderle los pastos próximos a la carretera.
—¡Qué contenta estoy! —exclamó «Ardilla»—. Allí podré levantar una casa y tendré más espacio para los animales.
—Me parece muy bien —dijo la señora Johnson—. Nos encantará tenerla a usted por vecina.
«Ardilla» estaba entusiasmada.
—Mi abuelo se pondrá muy contento. Ahora podrá venir a vivir conmigo y me ayudará en el trabajo de la granja. Al pobre no le gusta el trabajo de la fábrica, desde que dejó de ser una fundición.
Al escuchar esto, los Hollister aguzaron el oído.
—¿Dónde trabaja su abuelo? —preguntó Pete a la joven.
—En la fábrica de artículos de papel. Se llama Josiah Applegate.
—¡Pero si nosotros le conocemos! —exclamaron a un tiempo Pete y Pam.
Entre los dos explicaron cómo habían conocido al guarda nocturno, haciendo averiguaciones sobre la bruja dorada.
«Ardilla» sonrió, comentando:
—¡Conque la bruja dorada!
—¿Sabe usted algo de eso? —preguntó Pete, muy nervioso.
—Lo he sabido toda mi vida —repuso «Ardilla», riendo.
Viendo que los niños le dirigían un torrente de preguntas, sin darle tiempo a responder a ninguna, «Ardilla» extendió una mano, pidiendo:
—Calma, calma. Yo os diré lo que sé. Hace años, mi abuelo trabajaba en la fundición y solía hablarnos a mis primos y a mí de una veleta especial, en forma de bruja dorada. La persona que la encargó tenía la intención de ocultar en el interior de la veleta un objeto de mucho valor. Las veletas son huecas por dentro, ya lo sabéis.
—¿Qué era ese objeto? —preguntó Holly.
—Nadie en la fábrica lo supo. Cuando llegó el momento de meter el tesoro y soldar las dos mitades de la figura de hierro, un obrero hizo el trabajo en secreto.
—¿Quién era ese obrero? —preguntó Pete.
—Nunca supe su nombre, pero recuerdo que el abuelo nos habló de que había muerto.
La pregunta siguiente la hizo Pam.
—¿Quién encargó esa bruja?* Eso es lo más importante.
—Lo siento, pero tampoco lo sé —repuso «Ardilla».
—No me extraña que Yagar quisiera encontrar la veleta —comentó Ricky—. Seguramente sabía lo del tesoro.
—Puede que ahora ya tenga en sus manos la veleta —dijo Pete, sombríamente—. Si la bruja de hierro que han robado en Clareton era la del tesoro, ya podemos olvidarnos de todo este asunto.
—Pero, como no lo sabemos, debemos seguir buscando —dijo Pam, no queriendo perder las esperanzas.
—No tenemos ninguna pista —se lamentó Ricky—. ¿Cree usted que los buñuelos ya estarán fríos, señora Johnson?
—Algunos lo estarán.
A los pocos minutos la granjera colocaba sobre la mesa una gran bandeja de buñuelos, mientras Pam servía vasos de leche fría.
—¡Hamm! ¡Qué bueno! —murmuró Ricky, dando un gran bocado a uno de los dorados buñuelos.
De repente, «Ardilla» dejó a medio comer un buñuelo y abrió enormemente los ojos.
—¡Lo había olvidado! —exclamó—. A lo mejor yo puedo daros una pista. ¡Los archivos de la fundición!
—¡Diga! ¡Diga! —pidió Pete.
«Ardilla» prosiguió:
—Cuando la compañía Bennet cerró, mi abuelo encontró una parte de los archivos que se había dejado el contable. Mi abuelo escribió a los Bennet, para decírselo, pero le contestaron que podía tirar todos los documentos. Como el abuelo no le gusta tirar nada, dejó en casa aquellos archivos. Ahora están en mi buhardilla.
Pete y Pam ya se habían puesto en pie, dispuestos a trabajar.
—¿Podemos ir ahora mismo a mirar? —preguntó Pam.
—Ahora ya es demasiado tarde —objetó la señora Johnson—. Tal vez mañana…
—Mañana no estaré en casa hasta después de la cena —dijo «Ardilla»— pero entonces os esperaré.
Todos salieron al porche para despedir a «Ardilla», que subió al coche. El motor empezó a runrunear y la joven dijo adiós a todos con la mano, y a los pocos momentos «Ardilla» desaparecía.
Estaban entrando en la casa, cuando Ricky dijo:
—¡Escuchad!
Desde el granero se oía el balido insistente de las cabras.
—Alguna cosa las habrá puesto nerviosas —dijo la señora Johnson—. Entremos, hace frío.
Cuando volvieron a estar en la cocina, Holly tomó otro buñuelo y quedó pensativa. Ella estaba allí, en una cocina acogedora y caliente, comiendo sabrosos buñuelos, mientras en el granero estaban sus amigos los animales, sin ningún mimo ni trato especial.
—Puede que las cabritas tengan hambre. Y también «Zip» y «Domingo». ¿Puedo salir a ver cómo están? —se atrevió a pedir, al fin, a la señora Johnson.
—Claro que sí. Enciende la luz del porche.
Cuando Holly acabó de abotonarse la chaqueta azul, la esposa del granjero le dio unos cuantos buñuelos en una bolsita y añadió:
—No olvides cerrar bien la puerta del granero cuando vuelvas, Holly.
La niña salió de la casa y corrió al granero. «Zip» se acercó a saludarla y las cabras dejaron de balar. Holly dio a cada una de las cabras un trocito de buñuelo y los restantes los repartió entre «Domingo» y «Zip».
El perro pastor restregó cariñosamente su testuz contra su dueña, mientras ella acariciaba a «Domingo» detrás de las orejas.
—Buenas noches, guapitos —se despidió la niña.
«Zip» la acompañó hasta la puerta. Al abrirla, Holly oyó movimientos en la oscuridad, cerca del corral de las gallinas.
—Ven conmigo, «Zip» —dijo en voz bajita.
El hermoso perro corrió al lado de Holly, que cruzó el patio a toda prisa y entró en la casa.
—¿Qué ocurre? —preguntó Pete.
—Creo que hay alguien escondido junto al corral —dijo Holly, sin aliento.
—Eres una gatita miedosa —se mofó Ricky.
—Te digo que hay alguien escondido —insistió Holly.
—¡Chicas! —dijo Ricky, despectivo y dándose mucha importancia—. Siempre les da miedo la oscuridad.
—Señora Johnson, ¿puede permitir que «Zip» duerma esta noche en nuestra habitación? —pidió Holly—. Me parece que… que el pobre se siente solo.
—Puede quedarse con vosotros, hijita.
Media hora más tarde, Pam y Holly estaban bien abrigadas en la cama y el perro descansaba junto a ellas, en el suelo.
Pero, súbitamente, a media noche, «Zip» empezó a ladrar.
—¡Chist! —ordenó Holly—. Acuéstate y calla, no despiertes a todo el mundo.
«Zip» aulló débilmente, pero en seguida obedeció y todo quedó silencioso hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando los niños fueron a dar de comer a los animales, Pete encontró la puerta del granero entreabierta.
—¡Mirad! —gritó, acercándose a toda prisa a los pesebres—. Falta una de las cabras.