

De repente sonaron unos golpes en la puerta y Pam y Holly entraron. Los ojos de Holly estaban abiertos y redondos como platos.
—¿Lo habéis visto? —preguntó Pam con un hilito de voz.
—¡Es un puma peligrosísimo! —declaró Holly.
—Será mejor averiguar qué es —decidió Pete, poniéndose la bata.
Sus hermanos le imitaron y, con Pete abriendo la marcha, los cuatro bajaron en fila india las escaleras y salieron al frío aire de la noche.
A Ricky le castañeteaban los dientes de frío y nerviosismo.
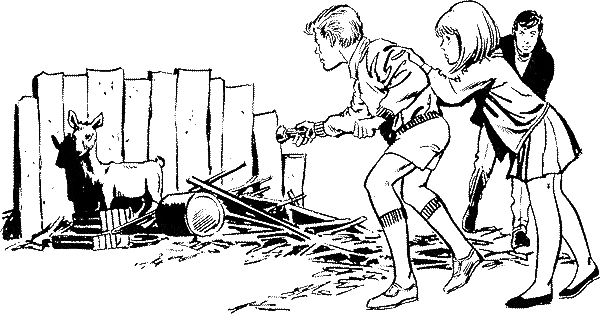
—Puede que haya sido un oso o un lobo que quiera atacar a «Domingo» y las cabras.
—¡Esperad! —ordenó Pete, en voz baja.
Recortándose contra la oscuridad del granero pudieron ver una silueta más oscura. El muchachito rubio enfocó la linterna hacia allí otra vez.
Un pequeño cervatillo se encontraba bajo el círculo de luz.
—¡Un ciervo! —cuchicheó Pam.
—¡Se está comiendo el bagazo! —protestó Holly.
—¡Chist!
Los niños se acercaron con sigilo al animal. El ciervo volvió la testuz; aunque parecía muy cansado, hizo intención de emprender la carrera, pero acabó prefiriendo inclinarse y seguir saboreando el bagazo de manzana.
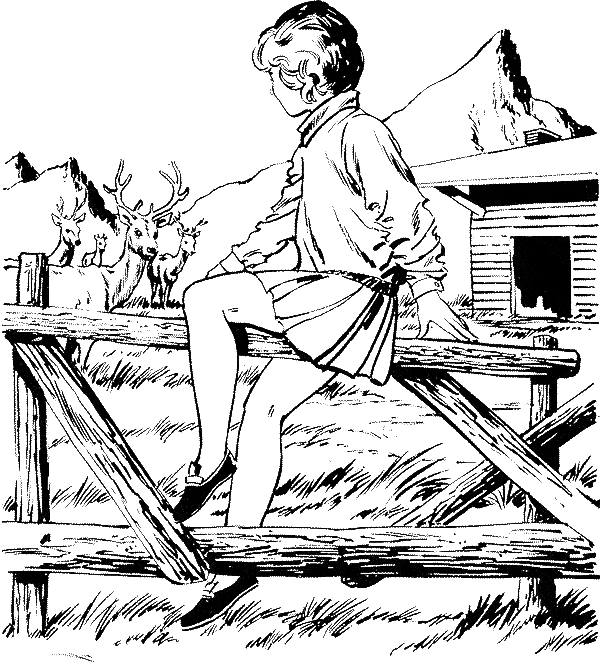
Pam dio un paso más y rápidamente, pero con mucha suavidad, acarició la testuz del animal. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que el animalito llevaba al cuello una cadena con una chapita en la que decía: «Ambrosio, Granja de ciervos Ardina».
—Eres un ciervo travieso —dijo con ternura Pam—. Tendrás que pasar la noche en el granero para que «Ardilla» no tenga que pasarse mañana todo el día buscándote.
Pam tiró del ciervo, apartándole del bagazo para llevarle al granero. Al verles aparecer, «Zip» ladró sonoramente, mientras «Domingo» rebuznaba y balaban las cabras.
Pete tranquilizó al perro y Holly al burro.
—Ricky, trae un poco de bagazo —pidió Pam—. Les daremos a todos un refrigerio.
El pelirrojo salió a toda prisa y volvió con una cesta llena de residuos de manzana exprimida. Mientras daban puñados de bagazo al burro y al ciervo, Pete y Pam les sujetaron cerca el uno del otro, para que se tomaran confianza. Muy pronto el ciervo y el burro empezaron a comer pacíficamente del mismo cesto, mientras «Zip» saboreaba una galleta que Holly encontró en el bolsillo de su bata.
Pam colocó a «Ambrosio» junto a «Domingo», en el pesebre, ante el que se tumbó tranquilamente «Zip».
Los Hollister salieron, al fin, del granero, y corrieron a la casa. Ricky confesó:
—A mí también me gustaría tomar un refrigerio.
—Y a mí —dijo un vozarrón, desde la cocina, donde se encendió la luz.
En el umbral de la cocina estaba el señor Johnson, cubierto con un albornoz de grandes cuadros rojos.
—Ya estaba a punto de salir a ver qué hacíais —explicó, mientras abría el refrigerador y sacaba de él un pastel de cabello de ángel y una botella de leche—. He oído rebuznar a «Domingo» y me he asomado a ver qué pasaba. Ya me he dado cuenta de que sólo era un ciervo.
—¿Cómo lo ha sabido? —se asombró el pecoso.
—Les conozco bien —repuso el granjero—. Luego he oído crujir las escaleras y os he visto ir al granero.
Después de comer el dulce y sabroso pastel, los Hollister dieron las gracias al señor Johnson y volvieron a la cama.
El sábado, a la hora del desayuno, Pete dijo al señor Johnson que iba a ir Dave y entre los dos le ayudarían a hacer trabajos.
—Bien —dijo el granjero—. Podemos trabajar en el huerto.
—Pero ¿y el paquete que hay en el altillo del granero? —recordó Holly.
El granjero frunció el ceño y repuso:
—No quiero que subáis ahí. Es peligroso. Yo os ayudaré a bajarlo mañana. Además, tenéis que ir a devolver a «Ambrosio».
Aunque estaban impacientes por ver lo que había en el paquete, los Hollister se avinieron a esperar. Cuando Pam, Holly y Ricky salieron de la granja, «Zip» les acompañó, correteando alegremente. Pam llevaba a «Ambrosio» sujeto por una correa y todos emprendieron el camino a través de los bosques. El ciervo caminaba ágilmente, levantando mucho sus delgadas patas negras.
Cuando pasaron ante el lagar, tía Nettie les dijo adiós desde la puerta de su casa.
Un poco más allá, los Hollister llegaron a una casita de color marrón, situada al final de un caminillo. A un lado había una extensión vallada, con varios cobertizos, en uno de los cuales se veían muchos ciervos con el hocico blanco.
—¡Qué lindos sois! —dijo Holly a los animalitos y corrió a pasar una mano a través de la cerca.
Los ciervos se aproximaron, ladeando sus cabezas cada vez que daban un paso. En aquel momento, «Ardilla» salió de la casa, llevando un cubo de agua.
—¿De modo que habéis encontrado a este tunante? —exclamó—. Llegas a tiempo de desayunar, «Ambrosio».
«Ardilla» acarició repetidamente al ciervo, mientras le llevaba al cercado, y escuchaba a Holly contarle su descubrimiento de la pasada noche.
—Levantó la puerta inferior de la cerca y se escabulló por el agujero —explicó «Ardilla»—. Cuando tenga más terreno le dejaré un espacio amplio para que pueda pastar y así no querrá escaparse.
—Me gustaría que los tuviese usted pronto —dijo Pam.
—Si lo consigo, os lo deberé a vosotros —contestó la joven—. Esta noche voy a ver al señor Johnson para hablar sobre la compra de algunas de sus tierras.
—¡Estupendo! ¡Nosotros estaremos cuando usted vaya! —dijo Holly—. Adiós, «Ardilla».
Cuando volvieron a pasar por el lagar, se detuvieron para saludar a tía Nettie. Durante un rato estuvieron observando cómo la mujer echaba manzanas en la prensa. Luego Ricky dio una vuelta por la gran estancia y asomó la naricilla por la boca de un gran barril.
—¡Canastos! —exclamó a voces, haciéndose oír por encima del ruido de la prensa—. ¡Hay millones de corchos!
Tía Nettie movió afirmativamente la cabeza, sin apartar la vista de la cascada de manzanas.
—Son para las botellas —explicó.
—Pues son muy buenos para poner en las cañas de pescar —comentó el pecoso.
—¿Necesitas alguno? —preguntó tía Nettie—. Puedes coger los que quieras. Tengo muchísimos.
—Gracias —dijo el pequeño, muy contento—. ¡Muchas gracias, canastos!
Y se llenó de corchos los dos bolsillos del pantalón.
Al cabo de un rato los niños dijeron adiós a la dueña del lagar y volvieron a la granja. Cuando llegaron, Pete y Dave se disponían a marchar en sus bicicletas. En el pequeño porta-maletas de la bicicleta de Pete iba un paquete envuelto en papel marrón, por el que asomaba un ala dorada.
Los dos muchachitos pedalearon animosamente y pronto tuvieron, las caras bañadas de sudor. Al llegar al pueblo de Clareton se encaminaron directamente a la plaza mayor.
En el centro se veía la estatua de un soldado y, detrás, un antiguo edificio de piedra en cuya fachada se leía: «Ayuntamiento de Clareton». Los dos muchachos dejaron sus bicicletas apoyadas en la pared del edificio, y Pete cogió el paquete y subió delante de Dave las amplias escalinatas.
En el vestíbulo vieron a un hombre delgado, de mediana edad, con gafas de montura de concha, sentado tras el mostrador de recepción.
Mientras se acercaban a él, Dave dijo a Pete, en un susurro:
—No te olvides de preguntarle si ha oído hablar alguna vez de esa bruja.
El hombre miró a los chicos fijamente por encima de sus gafas.
—¿Qué acabas de decir? —preguntó.
—Perdone —dijo Pete—, queríamos darle una información.
—¿De qué clase? —preguntó y antes de que los chicos pudieran contestar, añadió—: ¿Qué lleváis ahí?
Pete sacó del paquete el águila sin cabeza.
—¿De dónde la habéis sacado?
—Del asta de la escuela vieja. Podemos explicarle…
—Ponedlo sobre el mostrador y sentaos ahí —ordenó el hombre señalando un banco próximo a una columna de mármol.
Mientras Pete y Dave obedecían, él descolgó el teléfono y habló a media voz, sin apartar la vista de los dos muchachitos.
—No me gusta que nos mire de ese modo —declaró Pete, en voz muy baja.
—Ni a mí —repuso Dave.
Los dos amigos siguieron sentados, pero moviéndose inquietos en el banco, hasta que un policía apareció corriendo por un extremo del vestíbulo. El hombre delgado se puso de pie y señaló a los chicos.
—¡Ahí están! —anunció triunfante—. Ellos deben de ser.
Mientras Pete y Dave se ponían de pie, muy aturdidos, el policía dijo:
—Tendréis que acompañarme, muchachos.
—Pero si nosotros no hemos hecho nada malo… —protestó Pete.
—Tendréis que contestar a algunas preguntas —dijo el oficial—. ¿Cómo habéis conseguido ese águila?
Sin perder tiempo, Pete dijo quiénes eran él y Dave, y explicó que estaban buscando la bruja dorada.
—Si no nos cree, puede usted telefonear a nuestros padres o al señor Johnson. O al oficial Cal Newberry de la policía de Shoreham —concluyó Pete.
El hombre delgado y gafudo fue a su mostrador y marcó un número de teléfono, mientras el policía vigilaba atentamente a los chicos. Pete y Dave estaban muy colorados y nerviosos.
Unos momentos después el recepcionista volvió a acercarse, diciendo:
—Es verdad. El oficial Cal Newberry responde por el muchacho Hollister.
Pete y Dave sonrieron, tranquilizados. El primero preguntó:
—¿No les importa a usted decirnos qué creía que habíamos hecho?
Fue el policía quien respondió, sonriendo:
—La pasada noche, del tejado de una casa deshabitada que hay en la calle Doyster, desapareció una veleta de hierro con la forma de una bruja. Había sido serrada.
El hombre gafudo añadió:
—Por eso, cuando os he oído cuchichear algo sobre una bruja y he visto ese águila, he creído necesario que se os interrogase.
—¡Zambomba! Pero si nosotros hubiéramos robado el águila no habríamos venido al Ayuntamiento a devolverla —contestó Pete, siempre con muy buenos modos.
—Y si hubiéramos robado la bruja, no habríamos venido a hacer preguntas sobre brujas —razonó Dave.
—Dejaos de tonterías —protestó el flaco—. Consideré que erais individuos sospechosos y se acabó. —Luego se puso muy serio irguiéndose, añadió—: Lo lamento.
Entonces Pete preguntó a los dos hombres si habían oído hablar alguna vez de una veleta en forma de bruja dorada, pero ni el recepcionista gafudo, ni el policía pudieron ayudar a los chicos.
Los dos amigos salieron del Ayuntamiento con amplias sonrisas iluminando sus rostros.
—Dave, siempre he dicho que tú eres un individuo sospechoso —se burló Pete. Pero un momento después se ponía serio y decía—: ¡Zambomba! ¡Esa bruja de hierro podría ser la bruja dorada, pintada de negro!
—Y seguramente el ladrón ha sido Curio-Us —añadió Dave.
Mientras montaban en sus bicicletas, Pete movió de un lado a otro la cabeza, diciendo:
—Éste es un misterio extraño. Si Yagar ha robado esa bruja, y es la bruja dorada, todo ha terminado. Lo más seguro es que no volvamos a ver a Yagar, ni sepamos qué ha sido todo este lío.
Desilusionados, los dos muchachitos volvieron a la granja y pasaron la tarde trabajando en el calabazar. A las cuatro, Dave volvió a montar en su bicicleta para regresar a casa.
Ya había oscurecido cuando, después de cenar, los Hollister fueron al granero para dar de comer a «Domingo», a «Zip» y a las cabras. Volvían los cuatro a la casa, cuando asomó la luna entre las nubes. Pete miró hacia la cuesta por donde se llegaba al pequeño cementerio y se detuvo en seco.
—¡Esperad! He visto algo moviéndose allí.
—¡Canastos! —musitó Ricky, algo inquieto.
Pero el pecoso fue con los demás, mientras avanzaban sigilosos, escondidos entre las altas hierbas, hasta que estuvieron cerca de la vieja losa. Una extraña silueta se puso en pie y volvió a agazaparse en el suelo.
A los labios de Pete acudieron dos palabras que no pronunció en voz alta.
«¡Joey Brill!».