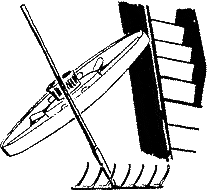
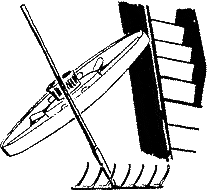
Pete, Pam y Sue quedaron atónitos cuando apareció ante sus ojos la parte posterior del coche. ¡Ricky y Holly lo estaban empujando! Pete saltó del coche y corrió al lado de su hermano.
—¿Qué es lo que estáis haciendo? —dijo, severamente.
—No es nada —se defendió el pequeño—. Queríamos ver mejor este trasto. Y Holly pensó que el mejor modo era quitar el freno.
—Nos habéis asustado —dijo Pam, riendo—. Creo que todos estamos nerviosos porque se acerca la víspera de Todos los Santos. Será mejor que volváis a meter el coche. Ahora está demasiado oscuro para poder verlo.
—Nosotros os ayudaremos —se ofreció Sue y se ocupó de sujetar la puerta, mientras los otros cuatro empujaban el automóvil al interior del granero. En cuanto cerraron, todos se encaminaron al granero nuevo, en una de cuyas ventanas se veía brillar una luz.
«Zip» llegaba ladrando, detrás de la camioneta del granjero Johnson. Mientras el perro acudía a saludar y lamer las manos a sus amos, Pete y Pam descargaron las cubas de bagazo y las dejaron a la puerta del granero.
—Si las metiéramos dentro —razonó Pete—, «Domingo» y las cabras podrían comer demasiado y empacharse.
Después que «Domingo» estuvo desenganchado del carro, los niños ayudaron al granjero a dar agua y comida a los animales. Pete habló al señor Johnson del águila sin cabeza y el granjero les dijo que podían dejarla en el granero hasta el sábado.
—No habéis hecho ningún gran prejuicio, si lo devolvéis el sábado.
—Si no se enfada porque le hable de otra cosa, señor Johnson —dijo Ricky, frotándose la nariz con el dorso de la mano—, querría preguntarle una cosa sobre «Lizzie Hojalata». ¿Cree usted que todavía puede andar?
Sonriendo, el granjero alborotó con su gran mano el cabello rojizo del pecoso y repuso:
—Puede que aún quede algo de vida en ese anciano. Vamos, subid al camión que os llevo a casa.
Por el camino, Ricky no dejó de pensar en el viejo coche.
«Es una pena que esté metido en ese granero, donde nadie puede ver lo bonito que es», pensó, con los ojillos brillantes por una súbita idea.
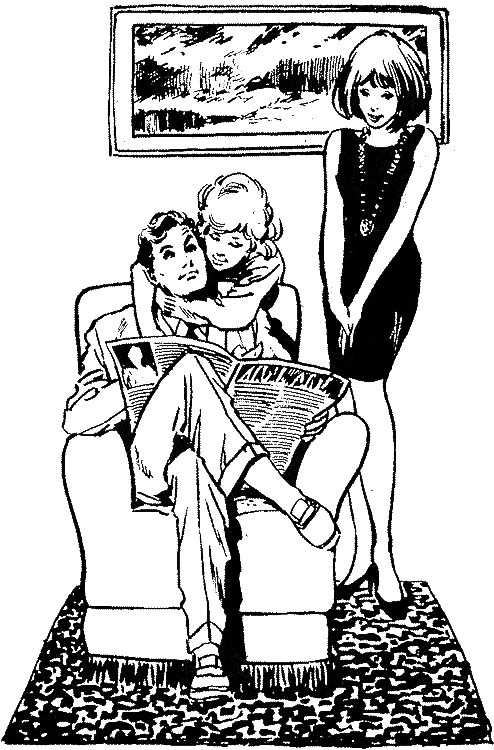
Al llegar a casa, los Hollister encontraron a su madre contando una larga hilera de invitaciones en forma de calabazas, que había colocado sobre la mesa de la sala.
—Vienen casi todos vuestros amigos —dijo, mientras sus hijos se quitaban los abrigos.
—¿Quiénes son los que no vienen? —preguntó Pam.
—Joey y Will.
—¡Hurra! —dijo Ricky a media voz.
—Es una pena —dijo Holly, compasiva—, porque va a ser una fiesta estupendísima. A lo mejor papá nos trae adornos y sorpresas del Centro Comercial. ¿Podrás traernos algo, papá?
El señor Hollister dejó el periódico que estaba leyendo y replicó:
—Lo haré con mucho gusto.
—¡Canastos! —se entusiasmó Ricky—. ¿Qué será, papá?
—Aún no lo sé. Es un secreto.
—Otra cosa —dijo la madre—. A la señora Johnson le gustaría que Pete, Pam, Ricky y Holly pasaran el fin de semana en la granja. Desde el viernes hasta el domingo.
—¿Yo también? —preguntó Sue, con vocecita suplicante.
—Esta vez no, hijita. Necesito que alguien me ayude a hacer cosas muy importantes.
—¿Pasteles? —dijo en seguida la pequeña.
—Sí —contestó la señora Hollister, haciendo un guiño a los demás—. Y trajes, también.
—¡Qué bien! —exclamó la chiquitina, yendo a abrazar a la madre.
Durante la cena todos hablaron del fin de semana que los mayores pasarían en la granja y que resultaría una aventura magnífica. Estaban acabando los postres, cuando Pam recordó a Pete que debían telefonear al señor Josiah Applegate.
Inmediatamente buscó Pete el número de la fábrica de vasos de papel y telefoneó. Les contestó una voz que parecía pertenecer a un hombre joven y dijo que el vigilante no estaba en la fábrica.
—Yo soy su sustituto. El señor Applegate ha pedido unos días de permiso y no volverá hasta dentro de cinco días.
—¿No sabe usted dónde podríamos encontrarle? —preguntó Pete, preocupado.
—No. Lo siento mucho. El señor Applegate está fuera de la ciudad.
—A lo mejor su familia puede decirnos dónde.
—Ese hombre vive solo.
Desencantado, Pete colgó el auricular, después de dar las gracias al hombre, y contó a su familia lo que había averiguado.
—Ahora sí que se ha terminado una pista —rezongó Ricky—. ¿Qué podemos hacer?
—Buscar otra —decidió Pam.
Pete telefoneó a Dave y quedó de acuerdo para que su amigo fuese a buscarles el sábado a la granja. Entonces, irían a Clareton en sus bicicletas y entregarían el águila en el Ayuntamiento.
—Puede que allí encontremos una pista —dijo Pete.
Una hora más tarde los Hollister tenían preparados cuatro maletines, que contenían cepillos de dientes, mudas, una linterna y otras cosas que podían serles necesarias fuera de su casa.
—Así, mañana por la tarde sólo tendremos que venir a buscarlos —dijo Pam.
El siguiente le pareció a la niña el día de escuela más largo del año. Una vez su maestra la sorprendió mirando distraídamente por la ventana, cuando fue a hacerle una pregunta.
—Lo siento —dijo Pam, poniéndose muy encarnada—, pero es que estaba pensando en un calabazar.
Todos rieron, incluso la maestra que luego volvió a hacerle la pregunta. Esta vez Pam contestó en seguida y bien.
Cuando parecía que no iba a llegar nunca la hora de salir del colegio, sonó por fin el timbre. Mientras todos corrían hacia sus casas, Holly dijo a Jeff Hunter que su padre iba a darles regalos para todos los invitados.
—¿Qué serán los regalos? —preguntó, curioso, Jeff.
—No lo sé. Alguna cosa muy bonita.
Con los ojos chispeantes Jeff repuso:
—Tu padre tiene montones de cuchillos indios en su tienda. ¿Tú crees que los regalos serán algo de eso?
—No sé. Espera y ya lo verás —contestó Holly, encogiéndose de hombros.
En ese momento la niña vio llegar a «Indy», conduciendo la camioneta del señor Hollister, y corrió a saludarle. Se cargaron en el vehículo los maletines y la bicicleta de Pete y todos se marcharon.
—¡Hola, hola! —saludó alegremente la señora Johnson—. Hoy no tenéis que recoger calabazas. Tenemos muchísimas para el puesto. Podéis ir a divertiros. Ya os silbaré a la hora de la cena.
A Pete se le iluminaron los ojos.
—¡Qué suerte, Pam! Podemos ir a inspeccionar el viejo granero. Puede que encontremos una pista de la persona que tocó la bocina del coche el otro día.
—O del tesoro de Adam Cornwall.
—¡Canastos! —exclamó Ricky, dando saltos de emoción.
Los cuatro cruzaron, corriendo, el patio de la granja y subieron el sendero que se abría entre el bosquecillo de abetos. Se detuvieron ante la puerta del viejo granero, a escuchar.
—¿Hay alguien ahí? —preguntó Ricky, a gritos.
Pam rió nerviosamente y Pete empujó la desvencijada puerta. Dentro todo estaba más oscuro que nunca. Por el sucio suelo había unas banastas de manzanas, un rastrillo y algunas herramientas rotas. Apoyados en una pared se distinguían grandes bidones de petróleo y un montón de arneses viejos y cubiertos de moho.
—¡Mirad esto! —exclamó Pam, acercándose a un viejo y herrumbroso tractor, en cuyo asiento se instaló.
—Luego me toca sentarme a mí —se apresuró a pedir Ricky.
En aquel mismo instante, un ruido ensordecedor llenó el granero. Holly estaba golpeando uno de los bidones vacíos, como si se tratara de un tambor. Ricky se apresuró a imitarla y el estruendo resultó insoportable.
—¡No hagáis eso, por favor! —rogó Pam.
—¡Somos detectives! ¿No os acordáis? —reprendió Pete—. Dejaos de juegos.
—De acuerdo, jefe —dijo Ricky, dándose aires de importancia.
Empezaron a buscar más silenciosamente; Pam iba de un extremo al otro del viejo granero con los ojos fijos en las oscuras vigas.
«Puede que el tesoro esté colgando del techo, o escondido en una viga —pensaba—. Después de todo, sería un modo de estar en el aire».
El techado estaba agrietado en la parte central y por los resquicios entraba algo de luz, que iluminaba los lugares en que, en otro tiempo, habían vividos algunos animales. En el suelo había un montón de heno apelmazado y algo de grano podrido. Una barra de hierro se encontraba incrustada en un hueco, entre la pared y el pesebre.
«¿Qué será esto?», pensó Holly, y se disponía a examinarlo, cuando oyó gritar a Ricky.
—¡Socorro, Holly! ¡Ayúdame!
La niña se apartó a toda prisa del pesebre para ver a Ricky que corría empujando una rueda de carro, que resbalaba a toda velocidad por el desigual suelo.
—¡No la dejes volcar, que la he puesto en marcha! —gritaba el pequeño, con entusiasmo.
Mientras se acercaba corriendo, Holly vio que la pesada rueda tropezaba en un madero y se ladeaba. Los dos niños dieron un salto y, por muy poco, evitaron que la rueda les aplastase los pies.
—¡Caramba! —gritó Ricky.
Mientras entre los dos levantaban la rueda, Holly se dio cuenta de que Pam seguía caminando con los ojos fijos en el techo. ¡Y a dos pasos de ella, atravesando en el suelo, había un rastrillo!
—¡Cuidado! —advirtió Holly.
Pero ya era demasiado tarde. Pam dio un tropezón, cayó sobre las púas y el largo mango se levantó y le golpeó la cabeza.
—¡Aaay! —gritó Pam, conteniendo el aliento, mientras sus hermanos acudían a ayudarla.
—¿Estás bien? —preguntó Pete.
Pam se llevó la mano a la cabeza y palpó un bulto.
—¡Carambola! ¡Qué chichón! Ser-detective es muy peligroso —afirmó Holly—. ¿Qué estabas mirando, Pam?
La hermana mayor señaló una escalerilla de madera que llevaba a un altillo. Debajo de éste había una pila de heno que había caído desde arriba, por las maderas rotas.
—A lo mejor el tesoro está allí —dijo Pam, oprimiéndose todavía con la mano el bulto de la frente.
—Me parece que esa escalera está muy vieja —dijo Pete.
Pero Holly declaró:
—Yo peso menos que vosotros. Subiré yo y no se romperá.
—Ten mucho cuidado —aconsejó Pete—. Yo me quedo aquí por si te caes.
Holly llegó a lo alto de la escalera y, riendo alegremente, avanzó por el altillo y desapareció en él. ¡Silencio! Y de pronto se oyó exclamar:
—¡Pam, sube en seguida! ¡Mira! ¡Mira esto! Mi…
Mientras la pequeña hablaba se oyó un gran chasquido y luego un grito y al instante Holly aparecía como por encanto a través del suelo del altillo. Pete se lanzó hacia allí, queriendo recogerla en el aire, pero no llegó a tiempo. Holly aterrizó en la pila de heno, seguida por una lluvia de paja.
—Estoy bien —dijo en seguida, mientras quitaba de su cara las briznas amarillas—. Pero allí hay un paquete muy grande, envuelto en papel.
—¡Zambomba! Puede que sea la pista del tesoro —dijo Pete echando a correr hacia la escalera.
Puso el pie en el primer peldaño, subió al segundo y ¡eras!
La escalera se rompió en dos pedazos. Al mismo tiempo se oyó un silbido lejano.
—Es hora de cenar. Tenemos que ir en seguida —dijo Pam.
Los cuatro detectives estaban indecisos. No querían marcharse sin ver lo que Holly había encontrado, que podía ser una importante pista. Pero no podían ser desobedientes y acudieron a la llamada. Una vez en la cocina, Pete contó a los Johnson lo que había descubierto.
Echándose a reír, el granjero dijo:
—Estáis decididos a encontrar el tesoro, ¿verdad? Bueno. No me parece mal. Pero tendréis que olvidaros de eso por esta noche. No hay luz en aquel granero y no quiero accidentes.
Antes de servir la cena, la señora Johnson aplicó una bolsa de hielo en la frente de Pam, para que la hinchazón desapareciese rápidamente. Un rato más tarde, cuando comía un pedazo de riquísimo pastel de calabaza con nata, Pam se había olvidado por completo del golpe que recibiera.
A la hora de acostarse la esposa del granjero mostró a las niñas una habitación espaciosa y alegre, en el piso alto. Al lado estaba el dormitorio de los chicos, más grande y con una ventana desde la que se veían los bosques.
Pete abrió la ventana y miró hacia el viejo granero, un momento antes de meterse en la cama, donde quedó en seguida dormido.
A medianoche le despertó el ladrido de «Zip».
Ricky se sentó en la cama de un salto y preguntó a su hermano, en un cuchicheo:
—¿Qué pasa?
Pete tomó la linterna y se acercó a la ventana. Abriéndola, enfocó el haz de la linterna sobre el viejo granero. En una esquina del derruido edificio se distinguían… ¡dos ojos verdes que relucían en la oscuridad!