

—¿Una bruja dorada? —murmuró Da ve, perplejo—. Nunca he visto una veleta en forma de bruja. ¿Va montada en una escoba?
—Eso es —contestó el hombre—. Hace años se hacían veletas de muchos tipos… En forma de indios, de locomotoras, de peces…
—Esa bruja no será de oro macizo, supongo —comentó Pete.
—Claro que no —contestó el hombre—. Es de hierro, con un baño de oro. Pero eso poco importa. ¿Qué decís? ¿Queréis trabajar para mí?
Pete fue el primero en contestar, diciendo:
—Ni siquiera sabemos su nombre, señor.
—¿Y eso qué importa? —replicó Curio-Us, haciendo un ademán de impaciencia—. Os pagaré diez dólares a cada uno si encontráis la bruja dorada.
Dave miró a Pete, esperando su aprobación. Al darse cuenta de aquello, Curio-Us se apresuró a añadir:
—Bien. Os pagaré por adelantado.
Sacó en seguida la cartera, pero Pete no tenía ninguna prisa por coger el dinero.
—Creo que será mejor que primero hable de esto con mi padre —dijo.
—No hagas eso —contestó Curio-Us tajante—. No digáis nada de esto a nadie. Es un gran secreto.
A pesar de que el hombre les tendía los billetes, Pete no los cogió y Dave tampoco.
—Si encontramos la veleta en forma de bruja, ya nos pagará usted —dijo Pete, con una sonrisa.
—Está bien —asintió Curio-Us, mientras se guardaba el dinero—. Aquí tenéis.
Escribió un número telefónico en un pedazo de papel y se lo entregó al muchachito rubio.
—Si encontráis la bruja dorada, llamad a este número, preguntando por el hombre de la veleta.
Una expresión traviesa iluminó los ojos de Pete, que exclamó:
—¡Zambomba! ¿Cuántos nombres tiene usted?
Las palabras de Pete no gustaron a Curio-Us.
—Basta de bromas —gruñó—. Encontrad la bruja dorada y nos divertiremos de verdad.
Entonces fue a su coche y, sin volver ni una sola vez la cabeza, puso en marcha el motor y desapareció.
—¿Qué te parece ese hombre? —preguntó Dave.
—Es un poco extraño. Esa veleta debe de ser muy valiosa.
Dave movió la cabeza afirmativamente y dijo:
—Creo que nos hemos metido en un misterio.
Pete sonrió, mientras se sentaba en la bicicleta.
—Entre Curio-Us y el trabajo de la granja vamos a estar muy ocupados.
Después de sacudir la mano, despidiéndose de su amigo, Pete se encaminó a su casa. No habló a su familia de Curio-Us hasta que se sentaron a cenar. Cuando Pete acabó de hablar, la señora Hollister dijo:
—Has hecho muy bien, hijo. Nunca os compliquéis en una cosa extraña como ésta, sin el permiso de vuestro padre y el mío.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. Podemos buscar todos la bruja dorada. Nos valdrían para muchas cosas diez dólares.
—No pienses en el dinero —dijo Pam—. Yo creo que habría que hablar con el oficial Cal. A lo mejor él puede averiguar de quién es el número telefónico y sabrá quién es verdaderamente Curio-Us.
Cuando los padres dijeron que era una buena idea, Pete telefoneó al oficial Cal Newberry, a la central de policía de Shoreham. El oficial era un buen amigo de los hermanos Hollister y varias veces les había ayudado a resolver misterios. Pero el atlético y joven policía decía siempre que eran los niños quienes le habían ayudado a él muchas veces a desenmarañar casos complicados.
Esta vez, el oficial Cal prometió ayudar a los Hollister y una hora más tarde, mientras los niños estaban en el comedor, haciendo deberes, sonó el teléfono. Pete acudió a contestar y después de una breve conversación, volvió para explicar a su familia:
—¿A que nadie habría adivinado esto? El número de teléfono es del hotel Shoreham y el hombre ha dado el nombre de C. J. Yagar y una dirección de Cleveland, Ohio.
Los niños y sus padres estuvieron un rato hablando de aquel nuevo misterio. ¿Cómo habría sabido Yagar que había aquella bruja en los alrededores de Shoreham?
—Puede que sea un coleccionista y haya leído muchos libros sobre veletas raras —sugirió Pam.
—¿Crees que la bruja dorada la harían en Shoreham, papaíto? —preguntó Holly.
—Es posible. Hace años había en esta ciudad casi tantas fábricas y talleres como ahora.
—¿Puedes explicarnos cosas de antes? —pidió Ricky.
Pete se acordó entonces de un amigo que era editor del periódico de la localidad.
—Seguro que el señor Kent podrá contarnos muchas cosas. Hablaré con él mañana.
A la mañana siguiente, cuando los niños se despertaron, la lluvia golpeteaba en los tejados, de modo que todos tuvieron que ponerse botas e impermeables para ir a la escuela. Por el camino, Pam se encontró con Ann y le habló de Curio-Us. Los ojitos de Ann se iluminaron de emoción.
—¡Una bruja dorada! Ése sí que es un misterio estupendo para la fiesta de Todos los Santos.
Cuando sonó el timbre de salida, en el colegio, llovía con mucha más fuerza, aunque hacía menos frío.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, mientras caminaban hacia la casa—. Éste no es un buen día para vender calabazas.
—Pero sí podemos echar barquitas a nadar —propuso Holly, que caminaba por el extremo del bordillo para contemplar mejor el agua que corría a los lados de la calzada.
Se agachó a coger una rama caída junto a un árbol y exclamó:
—¡Esto es igual que un río! ¡Mira, Pam, la rama parece una canoa!
Mientras los muchachos corrían delante, Holly dejó caer en el agua la rama y salió en su persecución. La ramita avanzó, empujada por las aguas, hasta la próxima esquina.
—¡Tómala, Pam! —dijo Holly—. ¡La canoa va a irse a las cataratas!
Pam se adelantó, inclinándose para recoger la ramita. Y en aquel momento el sombrero le resbaló de la cabeza y cayó en el enorme charco.
—¡Ayudadme! ¡Mi sombrero!
Pete y Ricky, que estaban ya en la esquina, se volvieron a tiempo de ver que el sombrero era arrastrado hacia la boca de la alcantarilla. Pete saltó al agua y cazó el sombrero por el ala, en el momento en que iba a desaparecer.
—¡Lo habéis salvado! —exclamó Holly, corriendo junto a los chicos.
—Tengo los pies empapados —dijo Pete, al subir a la acera, chapoteando—. ¡Zambomba! Me ha entrado el agua por encima de las botas. Me parece que voy a quitármelas.
—Pues yo también —decidió Holly—. Quítate las botas, Pam.
—No sé si debemos hacerlo —contestó Pam, indecisa.
—¿Por qué? —repuso su hermana—. No es nada malo mojarse los pies. La cabeza ya la tienes chorreando agua.
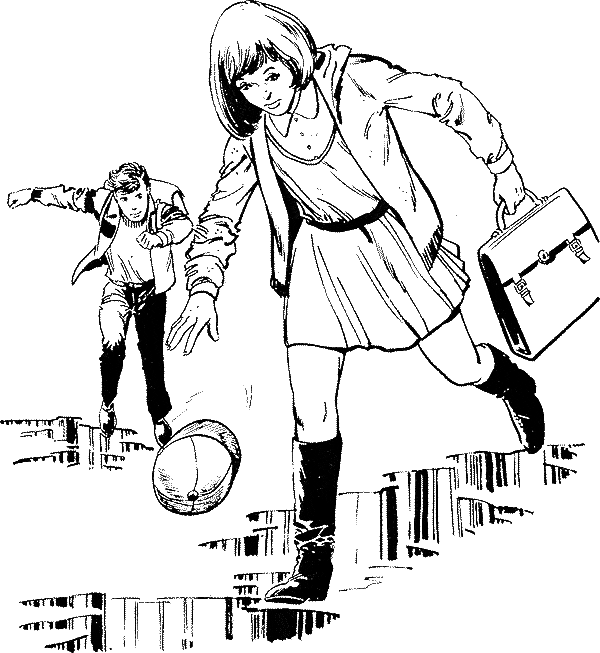
Pam se echó a reír y, unos minutos después, los cuatro hermanos corrían por la calle con los pies desnudos, y chapoteaban en todos los charcos.
Cuando llegaron a casa, las dos niñas entraron delante, riendo tan alegremente como los chicos.
—¡Esta tarde podemos hacerlas! —gritó Holly.
—¿Qué quieres hacer? —preguntó Ricky.
—Las invitaciones para la víspera de Todos los Santos.
—Yo quiero ayudar —pidió Ricky, mientras todos se quitaban los impermeables en el vestíbulo, antes de entrar en la cocina.
Al ver entrar a sus hijos con los pies desnudos, la señora Hollister movió la cabeza, sonriendo, y envió a Sue arriba en busca de toallas. Al poco rato, los cuatro se había puesto calcetines y zapatos y Pam se había secado el cabello. La madre sirvió chocolate caliente con un poco de licor de malvavisco.
En cuanto acabaron la merienda, Pam buscó papel color naranja, mientras Holly iba a su habitación por un lápiz. Limpiaron la mesa de la cocina y empezaron a dibujar calabazas. Ricky fue recortándolas y Pam le enseñó a hacer sombreritos para encajarlos en la parte alta de la calabaza, donde se hacía un cortecito. Si la persona invitada pensaba ir a la fiesta, debía quitar el sombrerito y devolverlo a los Hollister.
Sue estuvo mirando cómo Pete dibujaba cara a las calabazas, mientras Pam hacía la lista de invitados. En primer lugar anotó los nombres de los que formaban el Club de Detectives: Ann Hunter, Dave Meade y Donna Martin.
—Alma Brown y Mary Hancok —dijo Pam, incluyendo a dos amigas del colegio.
—Y Ralph, el hermano de Mary —le recordó Holly.
—Podríamos invitar a Jimmy Cox y Ned Quinn —dijo Ricky, riendo con malicia—. Ned es el novio de Holly.
—¡No es verdad! —protestó Holly, muy encarnada.
—¿Podemos invitar a Jimmy, por lo menos? —pidió Ricky, todavía burlón.
Holly se puso aún más roja y contestó:
—Pues que no vuelva a tirarme de las trenzas o se acordará de mí.
—Ya se lo advertiremos —prometió Pam, sonriente—. Invitaremos también a Bobby Reed.
Bobby era un chiquillo delgado, de diez años, a quien los Hollister habían conocido tiempo atrás, mientras resolvían un misterio.
Los Hollister decidieron también invitar a Roger Kent, el hijo del editor del periódico, a Don Wells, que era amigo de Pete, y a algunos compañeros del colegio. Y entonces Pam preguntó:
—¿Qué hacemos con Joey y Will?
—¡Uf! Ellos no —gruñó Ricky.
—Vamos, Ricky, hay que ser benévolo con los demás —reprendió, dulcemente, la madre—. No creo que esos niños sean siempre traviesos y camorristas.
—Sólo un noventa por ciento del tiempo —refunfuñó Ricky.
—De todos modos, hay que invitarles —opinó Pam.
—Sí, sí, claro. Pero seguramente buscarán líos —afirmó Ricky, poco contento.
Después de que las calabazas, con sus sombreros, estuvieron metidas en sobres y en ellos se hubieron escrito las direcciones, Pam dijo:
—Ahora tendremos que prepararlo todo para la fiesta. Es el jueves que viene, de mañana en ocho días.
—Sé una cosa que podemos hacer ahora mismo —anunció Ricky.
—¿Qué es? —quiso saber Sue.
—Podemos practicar la pesca de manzanas.
Pete preparó en seguida un cubo de agua y lo llevó a un rincón de la cocina. Luego echó tres manzanas rojas que flotaron en el agua.
—A Holly le toca la primera —dijo Ricky.
La niña se ató las trenzas en la nuca, para que no se le mojasen, e inclinó la cara hacia las flotantes manzanas. Ricky se aproximó a su hermana y cuando la niña rozó el agua, el pecoso alargó una mano hacia la cabeza de ella.
—¡Ricky! ¡No hagas eso! —le reprendió Pam.
Ricky bajó la mano y con expresión de infinita inocencia, dijo:
—Pero si sólo iba a darle unas palmaditas.
—No. No digas mentiras —contestó Pam, muy severa.
En aquel momento, Holly sacó una manzana del agua. Le había cogido con los dientes por el rabo y la mostró a todos, triunfante.
«¡Canastos! Tengo que gastar esa broma a alguien», se prometió Ricky interiormente. Y en voz alta, añadió:
—Muy bien, Holly. Ahora ha llegado mi turno.
Pero Ricky tuvo que pasear la cara una y otra vez sobre el agua, antes de lograr «pescar» la manzana. Cuando al fin logró aprisionar una entre los dientes, tuvo que coger una gruesa toalla para secarse.
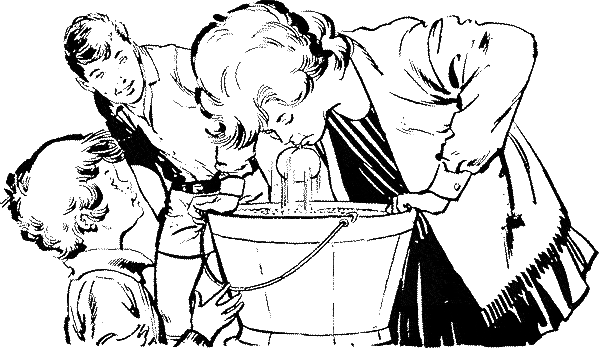
Entre tanto Pete había telefoneado al señor Kent, el editor del «Águila de Shoreham». Por el señor Kent supo Pete que años atrás hubo en Shoreham una fábrica que manufacturaba, entre otras cosas, veletas. Su nombre era Compañía de Fundición Bennet.
—La fundición cerró hace un tiempo —dijo el señor Kent—. Ahora en el mismo edificio se hacen vasos de papel.
El editor recordó un artículo que había aparecido en el periódico, años atrás, hablando de la Fundición Bennet. Y añadió:
—El vigilante de la fábrica de vasos de papel trabajaba antes para la fundición. Ahora está en la fábrica por las noches. ¿Por qué no vas a verle, Pete?
Había dejado de llover poco después de terminada la cena, y era la noche del miércoles, cuando el señor Hollister tenía abierto el establecimiento. Pete y Pam rogaron a su padre que les llevase en la furgoneta hasta la fábrica de vasos de papel, antes de ir al Centro Comercial.
—No te preocupes por nosotros —dijo Pete, al bajar de la furgoneta—. Iremos a la tienda, al salir de aquí.
Ya había oscurecido y la única luz que se veía en la fábrica brillaba en una ventana próxima a la puerta. Los dos hermanos se aproximaron y Pete oprimió el timbre. Salió a abrirles un hombre alto y delgado. Era ya anciano y miró a los niños por encima de sus lentes, con montura de oro. Al ver a Pam, detrás de su hermano el hombre se llevó la mano a la gorra, saludando cortésmente.
—¿Estuvo usted trabajando aquí cuando esto era una fundición? —preguntó Pete.
—Exactamente. Yo soy Josiah Applegate —contestó el guarda nocturno, sonriendo—. ¿Queréis entrar?
Los niños pasaron a una pequeña oficina con una mesa y una silla de madera. Pete preguntó al hombre, si en la fundición se habían hecho veletas alguna vez.
—Desde luego —replicó el señor Applegate—. Fabricábamos cosas muy diversas. En el almacén aún quedan varios moldes de hierro de las veletas.
—¡Zambomba! ¿Le importaría a usted que los viéramos? —preguntó Pete.
El guarda sacó un reloj de oro de su bolsillo y después de consultar la hora, contestó:
—No tengo tiempo de enseñároslo ahora, pero podéis ir a mirar vosotros mismos.
Sacó una llave de su bolsillo y, mostrando a los niños un largo y oscuro pasillo, explicó:
—Es la última puerta a la izquierda. Tomad esta linterna. La necesitaréis.
Pam llevó la linterna y Pete la llave. Los dos avanzaron, silenciosos, por el pasillo hasta llegar a la puerta. Pete introdujo la llave, pero no pudo hacerla girar. Después de probar tres veces, al fin consiguió abrir y Pam encendió la linterna, enfocando el haz de luz en el interior de la estancia. Se notaba un fuerte olor a hierro, a pesar de que una ventana del fondo estaba entreabierta.
—¡Vaya, qué montón de chatarra! —exclamó Pete.
De pronto Pam asió a Pete por el brazo.
—¡Mira! —gritó con asombro.
Una veleta de hierro que se apoyaba en un viejo molde ¡estaba girando lentamente!