

Pam corrió hasta la maleza en la que había desaparecido su hermanita. En seguida encontró a la pequeña, tendida de bruces en el suelo, llorando. Sue había tropezado en una cerca colocada a muy poca altura del suelo.
—¡Ay, ay! —lloriqueó Sue, mientras Pam le ayudaba a levantarse.
—¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? —preguntó la señora Hollister, que llegaba corriendo, junto a sus hijas.
La madre quedó mirando la pequeña cerca metálica, oculta por hierbas y hojarasca, que rodeaba un trecho rectangular de terreno. Entre tanto llegó el resto de la familia, seguido por el granjero Johnson y su esposa.
—¿Qué es esto? —preguntó Ricky, apresurándose a utilizar la cerca para balancearse en ella de puntillas.
—Es un cementerio particular —repuso el señor Johnson.
—¡Es verdad! —asintió Pete, abriéndose paso entre las altas hierbas para llegar hasta una losa casi oculta.
Mientras el chico separaba las hierbas para ver mejor cómo era la losa, la señora Johnson explicó que, en tiempos pasados, muchas granjas tenían un cementerio particular.
Pam se acercó a Pete, cuando éste se estaba arrodillando para leer una inscripción de la losa en la que decía:
ADAM CORNWALL
QUIEN LEYESE MI LOSA Y UNA LÁGRIMA CAER DEJASE
UN TESORO EN EL AIRE TAL VEZ HALLASE
Cuando Pete acabó de leer aquello en voz alta, Ricky se acercó a mirar la losa atentamente.
—¡Ja, ja! —rió el pecosillo—. Eso cualquiera puede descifrarlo.
—¡Mirad qué presumido! —se burló Holly, haciendo reír nuevamente a su pelirrojo hermano. Luego, la niña añadió—: Sue tendría que encontrar el tesoro. ¿No veis cómo está llorando?
Pam miró al granjero, preguntando:
—¿Qué puede querer decir ese verso, señor Johnson?
—No lo sé —confesó el hombre, mientras su mujer movía de un lado a otro la cabeza, sin comprender.
De repente, Sue anunció a gritos:
—¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo!
Echó a correr, dio un fuerte manotazo en el aire y volvió con una gran polilla amarillenta, anunciando muy orgullosa:
—Éste es el tesoro que he encontrado en el aire.
—Pero, Sue, deja volar al pobre animalito —pidió Pam.
La pequeña separó sus dedos gordezuelos y la polilla se alejó, zigzagueando, en el aire otoñal. Y Sue la contempló, sonriendo alegremente, a través de las lágrimas que todavía humedecían sus ojos.
El granjero Johnson explicó que había muchas más losas en aquel espacio de tierra cuando él compró la granja, pero los buscadores de curiosidades se las habían ido llevando.
—¿Creéis que habremos encontrado otro misterio para resolver? —preguntó Pam, cuando la familia se encaminaba al granero nuevo.
La señora Hollister dijo que sí con la cabeza y Pete exclamó:
—Claro que sí. ¿No es verdad que por aquí debe de haber alguien husmeando? Y la losa habla de un tesoro en el aire.
El señor Hollister hizo un guiño a su esposa y luego al cielo azul, comentando:
—Es una lástima que el aire sea un sitio tan grande. Uno puede pasarse la vida entera buscando ese tesoro.
Delante del granero había varias hileras de canastas, llenas de rojas manzanas.
—Son de mi pomarada —dijo el granjero, señalando una arboleda al final de sus propiedades—. ¿Os gustaría tomar un poco de sidra, niños?
—Sí. Gracias. Nos gustará mucho —contestó Pam, por todos.
Mientras los Hollister seguían al granjero y su esposa a la puerta trasera de la casa, el señor Johnson dijo que empleaba las manzanas de su cosecha para hacer la sidra. Las manzanas se prensaban en el Lagar de la Tía Nettie. Aquel lugar estaba en lo alto de la colina. El granjero se detuvo a señalar los sombríos bosques que se encontraban detrás de su granja.
—Hay un camino de carros que lleva directamente al lagar.
—Nosotros podríamos encargarnos de llevarle un carro de manzanas allí —se ofreció Pete, añadiendo que en su casa tenían una carreta de dos ruedas de la que el burro «Domingo» podía tirar.
—Muy bien —agradeció el granjero—. El jueves os tendré preparada una buena carga de manzanas.
—¡Estupendo! Vendremos al salir del colegio —dijo Pete.
En fila india entraron en la cocina, donde la señora Johnson llenó unos grandes vasos de riquísima y dorada sidra. Mientras los demás bebían, Pam, con el vaso de sidra en la mano, se acercó a la ventana, para contemplar el bosque. De repente Pam dejó el vaso y dio un tirón del brazo de Pete.
—Mira allí —cuchicheó.
El muchachito se acercó a tiempo de ver una mujer joven en las lindes de la arboleda. Llevaba una chaqueta roja, con un dibujo amarillo en la espalda. Después de mirar a su alrededor nerviosamente, la joven se dirigió velozmente al viejo granero.
¿Podía ser ella la persona que, al parecer, andaba rondando sigilosamente por la granja? Sin que los demás les vieran, Pete y Pam salieron por la puerta trasera en el momento en que la mujer desaparecía entre los árboles, frente al granero derruido.
—¡Vamos! —apremió Pete.
Y echó a correr, seguido de Pam. Cuando llegaron al borde del bosque se detuvieron y empezaron a moverse de puntillas, camino del granero viejo. Pete acercó el oído a un resquicio que vio entre el maderamen. ¡Dentro algo se movía!
Un momento más tarde oyó crujir la puerta. Los niños miraron por la esquina del granero y vieron que la persona de la chaqueta encarnada se alejaba rápidamente. Pete y Pam la siguieron con sigilo. La muchacha se agachó ante la cerca metálica y empezó a separar las hierbas y mirar entre ellas. De repente se puso de pie y miró a los bosques.
—Hola —dijo Pete—. Nos gustaría hablar con usted.
Ella volvió la cabeza, sorprendida y un momento después echaba a correr y desaparecía en los bosques.
—¡Zambomba! Se porta de una manera muy extraña —dijo Pete.
—Parece que está buscando algo. A lo mejor busca una pista del tesoro.
Cuando los dos hermanos mayores volvieron a la casa de la granja y contaron lo ocurrido, Ricky preguntó cómo era la muchacha.
—Tiene el cabello castaño —contestó Pete—, pero no he podido verle bien la cara.
—¿No sería ella la que tocó la bocina del coche viejo? —preguntó Holly.
—Puede que sí —contestó Pete—. Mañana, cuando empecemos a ayudar al señor Johnson, procuraremos encontrarla.
La señora Johnson sonrió, y luego dijo:
—Veo que, además de peones de granja, sois detectives.
—Creo que hemos sido muy afortunados al recibir hoy la visita de los Hollister —añadió el granjero.
—Ahora le compraremos unas cuantas calabazas —dijo el señor Hollister, sacando la cartera.
—No tiene usted que pagarme nada —contestó el señor Johnson—. Puede escoger todas las calabazas que quiera.
Cada uno de los niños eligió de la carreta la calabaza que más le gustó para convertirla en la cara de un payaso. Luego dieron las gracias a los Johnson, dejaron las calabazas en la parte posterior de la furgoneta y emprendieron el regreso a casa.
Después de cenar, el señor Hollister pidió a sus hijos mayores que fuesen a sacar del coche las calabazas y las llevasen al garaje.
—El garaje es un sitio fresco, donde las calabazas se conservarán bien hasta el momento de hacer los dibujos en ellas.
Los niños fueron al garaje, que era muy grande, y allí colocaron las calabazas en hilera, apoyadas en una pared. La única que no quedó allí fue la calabaza de Pete que fue a colocarla en el pesebre de su burro.
—Hola, «Domingo» —dijo Pete, rascando las orejas del animal—. ¿Qué hay?
El burro levantó la cabeza y rebuznó alegremente:
¡Ahiií!
—¿Te gustaría trabajar en una granja? —volvió a preguntar el chico.
Y el animal le contestó de igual modo que antes.
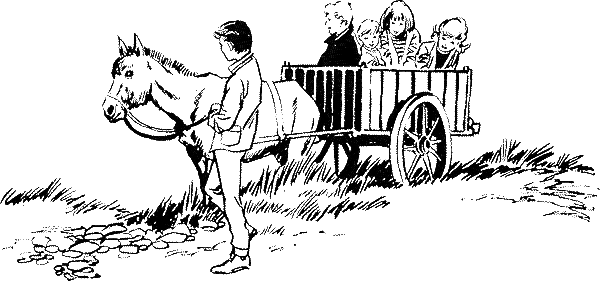
—Adiós, chico —se despidió Pete.
Y cuando volvió a la casa dijo a su familia:
—Acabo de hablar con «Domingo» de su nuevo trabajo y dice que le parece muy bien.
—Ya le hemos oído —contestó Holly, arrugando la nariz, cómicamente—. Será mejor que nos llevemos también a «Zip».
«Zip» era el bonito perro pastor de los Hollister. Además de aquel perro de pelambre color canela, tenían los niños seis gatos. «Morro Blanco» era la madre y tenía cinco hijitos que se llamaban: «Medianoche», «Bola de Nieve», «Humo», «Tutti-Frutti» y «Mimito». Su hogar era una acogedora cesta colocada en el sótano.
La chiquitina Sue encendió la luz y descendió las escaleras del sótano para acariciar a cada uno de los algodonosos gatitos y darles las buenas noches, antes de irse a acostar.
A la mañana siguiente, camino de la escuela, Pete y Pam, Holly y Ricky contaron a sus amigos que se habían enterado de un nuevo y apasionante misterio.
—¡Ojalá averigüéis qué es el tesoro! —les deseó Ann, la mejor amiga de Pam. Tenía diez años y el cabello muy negro y rizado. Sus ojos grises despidieron chispitas de entusiasmo cuando añadió—: Si necesitáis ayuda, podéis contar con nosotros.
Ann hablaba pensando en el club de detectives que los Hollister habían formado tiempo atrás.
—Muy bien —contestó Pam, alegremente, mientras entraban en el patio del colegio—. A lo mejor, para resolver este misterio, necesitamos la ayuda de todos.
Aquel día fue muy difícil para todos, y sobre todo para Pete, fijar la atención en las lecciones, y el muchachito se sintió muy contento cuando, por fin, sonó el timbre y pudo correr a su casa para enganchar a «Domingo».
Al entrar en el camino del jardín, cargado con los libros, Pete se detuvo en seco. La puerta del garaje se encontraba abierta y delante de la puerta estaba el carretón. Del interior del garaje salió Ricky, conduciendo a «Domingo».
—¿Cómo has llegado a casa antes que yo? —le preguntó Pete.
—Mi maestra me ha traído en coche —contestó el pecoso—. Le dije que tenía que ir a trabajar a una granja y que necesitaba llegar en seguida a casa.
—No debiste hacer eso —le reprendió su hermano.
—¡Si me ha traído muy contenta! —se defendió Ricky, mientras colocaba a «Domingo» entre las dos varas del carro, apoyadas en el suelo—. Además, tenía que pasar por aquí.
Conteniendo la risa, Pete ayudó al pelirrojo a sujetar a «Domingo».
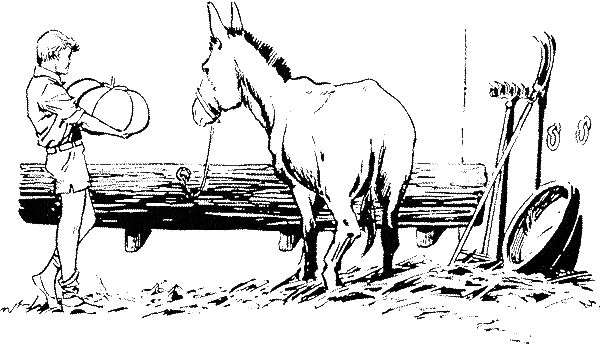
—Ahí llegan los otros —anunció Ricky.
Pam y Holly entraron en el jardín a la carrera y subieron corriendo las escaleras para dejar los libros en la casa. Pete siguió a las niñas, para dejar sus libros.
—¿Podemos llevarnos a Sue? —preguntó Pam.
—Desde luego —contestó la madre—. Pero tened cuidado con ella.
Bien abrigados, los niños salieron muy decididos a realizar su trabajo en la granja. Ricky cogió las riendas del carro tirado por «Domingo». Pam, Holly y Sue se sentaron detrás, y Pete caminó al lado del carro. ¡Clap, pataclop, clap, pataclop!, hacían las herraduras de «Domingo» sobre el pavimento. Los rostros de los cinco hermanos resplandecían de emoción. No habían recorrido más que un cuarto de milla cuando, inesperadamente, aparecieron dos muchachos en bicicleta.
—¡Vaya! —se lamentó Holly—. Ahí llegan Joey y Will.
Joey Brill tenía doce años, pero estaba muy desarrollado para su edad, y Will Wilson era su amigo. Joey, sobre todo, tenía envidia de los Hollister y de lo mucho que se divertían los cinco hermanos. Muchas veces fanfarroneaba con los pequeños y hacía bromas pesadas a todos. Joey frenó la bicicleta y fue a detenerse junto al carro.
—¡Tiene gracia! Los Hollister se trasladan —dijo.
—¡Sería estupendo! —declaró Will.
—¿A dónde vais? —preguntó Joey.
—A un recado —contestó Pete, sin detenerse.
—Vamos, «Domingo». ¡Arre! —apremió Ricky.
Pero Sue intervino para informar:
—Vamos a ayudar a un granjero.
—Sí. Vamos a recoger calabazas —añadió Holly.
—¡Calabazas! ¡Qué idiotez! ¡Mira que preocuparse por unas calabazas…! —se burló Joey, poniendo en marcha su bicicleta.
Cuando estuvo otra vez delante del carro se detuvo y se agachó a coger una ramita del suelo.
—Vamos, «Domingo». De prisa —dijo Ricky, sacudiendo ligeramente las riendas contra los lomos del animal.
Con un ademán brusco, Joey arrojó la rama ante las ruedas del carro, que se detuvo en seco.
—¡Oooh! —protestó Ricky, mientras se veían lanzados fuera del carro.