

—¡Calabazas! ¡Qué bien! —exclamó la chiquitina Sue Hollister, de cuatro años—. Me gusta la víspera de Todos los Santos. ¡Es una fiesta «preciosa»!
La pequeña brincaba en el asiento posterior de la furgoneta, en la que toda la familia se trasladaba a la granja del señor Johnson. Junto a Sue iba la nerviosilla Holly, que tenía seis años y se peinaba con dos trenzas En aquel momento, Sue se metió los dos dedos pulgares en la boca y tiró de las comisuras, hacia uno y otro lado.
—¡Sue, por favor, no hagas eso! —suplicó Pam—. Puede quedarte la cara así, para siempre.
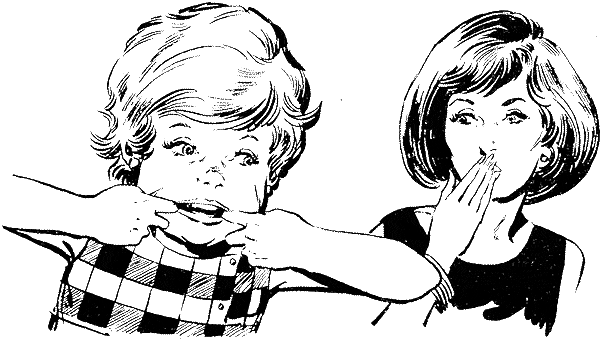
—Es una carota igual que las que pintan en las calabazas —exclamó el pelirrojo Ricky, de ocho años, que luego añadió—: ¡Canastos! ¿Cuántas podremos tener?
—Una calabaza para cada uno —contestó Pete, esperando.
Pete, que tenía doce años (dos más que Pam), iba sentado en el asiento delantero, entre la madre y el padre que era el que conducía la furgoneta.
Cuando se acercaban a la granja, situada no lejos de su casa de Shoreham, Pam lanzó un gritito, diciendo:
—¡Papá, cuidado!
Tres gruesas calabazas rodaron, veloces, por un caminillo, y desembocaron en plena carretera.
¡Plaf! ¡Chaf! ¡Plof! Las tres chocaron con la furgoneta y quedaron hechas una masa.
El señor Hollister llevó la furgoneta a un lado de la carretera donde la detuvo para que todos bajasen. Había pedazos de calabaza incrustados en el guardabarros y la rueda delantera derecha estaba cubierta de semillas de aquel fruto. También el parachoques había sido alcanzado.
Prestando mucha atención a los coches que iban llegando constantemente en aquella tarde de domingo, Pete y Pam se encargaron de quitar del vehículo los resbaladizos pedazos de calabaza.
—¿Por qué se habrán escapado las calabazas? —preguntó Sue, dando insistentes tirones a la mano de su madre.
La señora Hollister, joven y guapa, sonrió a su hijita y repuso:
—Tal vez no quisieron que las convirtiesen en caras de payaso. No estoy segura. Puede que papá lo sepa.
El señor Hollister era un hombre alto y atlético, de simpática sonrisa. En aquel momento acababa de sacar un paño del interior del coche para limpiarlo todo.
—El caminillo por donde han rodado las calabazas es el que lleva a la granja del señor Johnson. Iremos a ver qué es lo que ha ocurrido.
El padre, la madre y los cinco hijos retrocedieron hacia el camino. Los siete formaban una familia feliz que, muy a menudo, resolvía misterios y vivía emocionantes aventuras. A veces, viajaban a lugares nuevos y bellos, pero con frecuencia resolvían los misterios en la misma población en que vivían. Shoreham se encontraba bañado por las aguas del Lago de los Pinos y la acogedora casa de los Hollister estaba a la orilla de aquel lago, a una milla de distancia de la granja del señor Johnson. Los Hollister iban a la granja a buscar calabazas, con objeto de convertirlas en caras cómicas, como las que se dibujaban en los cocos, para una fiesta de víspera de Todos los Santos, que los niños habían planeado.
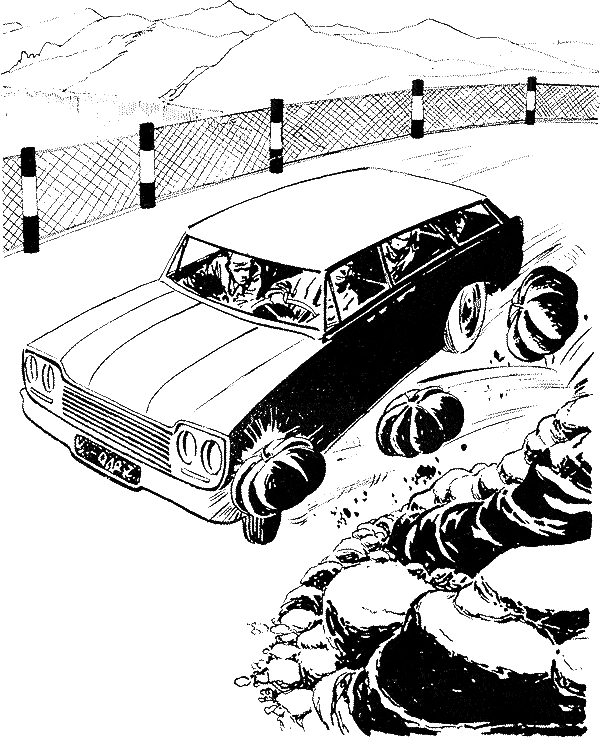
Llegaron al caminillo y avanzaron por él. Era estrecho y pedregoso y subía hacia una colina de poca altura. La bonita Pam, de cabello moreno y ondulado, tomó a Sue de la mano para ayudarla a subir la cuesta. Pete, que iba delante de todos, hizo a los demás un signo con la mano y dijo, entusiasmado:
—Ya sé lo que ha pasado.
—¿Qué ha sido? —preguntó Ricky, corriendo hacia su hermano.
—Allí arriba veo un tractor que ha ido a parar a una zanja.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. Se ha volcado un carretón lleno de calabazas.
Los cinco hermanos echaron a correr y llegaron a la zanja antes que sus padres. El señor Johnson, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido, levantó la cabeza desde la zanja en donde se había metido a comprobar qué desperfectos había sufrido el tractor y el carretón que remolcaba.
—Hola, señor Johnson —saludó el señor Hollister—. ¿Qué ha ocurrido?
El hombre se quitó la gorra, se enjugó la frente y subió al camino para explicar:
—Se ha roto el eje. Mi tractor resbaló a la zanja y miren lo que ha ocurrido con mi carga de calabazas.
—¡Tres calabazotas grandísimas han rodado por el camino y han chocado con nosotros! —explicó Holly, retorciéndose una de sus trencitas castañas.
—Confío en que nadie haya sufrido daños —dijo el señor Johnson.
—Durante unos momentos nuestro coche ha quedado convertido en un pastel de calabaza, pero ya se ha arreglado todo —dijo Pam, procurando mostrarse bromista y alegrar al enfurruñado señor Johnson.
Pero el granjero no sonrió, sino que volvió a mirar, tristemente, al tractor y la carga de calabazas, desparramada por tierra.
—Primero, mi empleado me deja a mitad de la cosecha, y ahora esto…
—¿Y no puede usted buscar otro empleado? —preguntó Ricky.
—Ya lo he intentado —contestó el señor Johnson—, pero hay escasez de jornaleros este otoño. Tendré que arreglarme sin ningún peón y puedo asegurar que no es ninguna broma.
—A lo mejor nosotros podríamos ayudarle —se ofreció Pete.
Esta vez sí asomó una sonrisa al rostro del señor Johnson que contestó, agradecido:
—Eres muy amable. Pero ¿cómo ibais a ayudarme vosotros?
El muchachito se pasó una mano por el cabello cortado a cepillo, y dijo:
—Antes que nada, podemos levantar el carretón y recoger las calabazas.
—Buena idea, Pete —alabó el señor Hollister—. Ya podemos empezar.
Y saltando a la hondonada, el señor Hollister ayudó al granjero a desenganchar el carretón del tractor. Luego, con la ayuda de toda la familia, que empujó con fuerza, el carro fue sacado del hoyo y llevado al camino. Mientras la señora Hollister se encargaba de colocar una piedra junto a las ruedas traseras, su familia empezó a recoger las calabazas que habían rodado por el prado cercano. Hasta la rubita Sue se puso a la tarea de llevar al carro las calabazas más pequeñas. Mientras lo hacía, la niña reía y gritaba alegremente.
—¡Ricky, Pete! ¡Venid aquí! ¡Necesito que me ayudéis! —llamó el padre.
Entre los tres levantaron una gigantesca calabaza amarilla y la llevaron al carretón.
—Uno, dos…, tres… ¡Arriba! —dijo el señor Hollister, y el inmenso y pesado globo rodó por el carro.
El pecoso Ricky quedó tan fatigado que tuvo que respirar una gran bocanada del cortante aire otoñal.
—¡Canastos! ¡Vaya monstruo! —exclamó el pelirrojo.
El granjero, viendo que se estaba poniendo el sol, se volvió para decir al señor Hollister:
—Perdonen si les dejo un momento. Voy a telefonear al mecánico, para que vengan antes de que se haga de noche.
—Que tenga usted suerte y pueda localizarle en domingo por la tarde —deseó el señor Hollister—. Entre tanto, nosotros le llevaremos el carretón al patio.
—¡Canastos! Me gustaría hacer de caballo —declaró Ricky, con emoción, tomando el armatoste por las varas.
Pete, Pam y el señor Hollister lo agarraron también por la parte delantera, mientras la señora Hollister y los niños pequeños empujaban por detrás. Con grandes chirridos de las ruedas, el carretón empezó a ascender por la colina, avanzó por una curva y después de seguir un trecho llano, llegó al patio trasero de la linda casita granjera del señor Johnson. Por el camino, los Hollister pasaron ante un bosquecillo de sauces con grandes hojas, ya amarillentas. Junto a la arboleda había una especie de laguna, cuyas aguas procedían de un arroyuelo que bajaba serpenteando por la falda de la ladera. En un prado inmediato se veían tres cabritos sujetos con largas cadenas.
Cuando los Hollister llegaron al granero, Holly corrió hasta una cerca de alambrada que vio a un lado.
—¡Huy! ¡Gallinas! —gritó.
Al acercarse la niña al gallinero, aparecieron el señor y la señora Johnson, sonriendo.
—Muchas gracias por la ayuda —dijo la dueña de la granja, que era una señora alta y delgada, con el cabello negro recogido en un moño tirante.
Holly se acercó a ella y la señora Johnson la abrazó, explicando:
—Yo estaba haciendo pastelillos de calabaza, cuando ha llegado mi marido a explicarme sus apuros. —Luego, con un profundo suspiro, la señora añadió—: No sé qué haremos ahora, con tantas calabazas para recolectar y sin tractor o caballo para tirar del carro.
—Eso es lo malo de los tractores —comentó el granjero, sonriendo con desgana—. A veces se estropean.
—Pero los caballitos no se estropean —razonó Sue, con su vocecita cantarina.
Cuando la niña dijo aquello, al rostro de Pete asomó una expresión de alegría.
—¡Zambomba! ¡Tengo una idea! —dijo—. ¿Por qué no prestamos al señor Johnson a nuestro «Domingo»? Él podría ayudarle a recoger las calabazas.
—«Domingo» es nuestro burro —se apresuró a aclarar Holly.
—Yo tengo una idea mejor —declaró Pam—. ¿Por qué no ayudamos todos al señor y la señora Johnson?
—¿Cuándo? ¿Al salir del colegio? ¡Canastos! ¡Sería estupendo! —exclamó Ricky.
Las personas mayores intercambiaron miradas divertidas, pero Pam afirmó:
—Lo decimos en serio.
—Me resultaría muy útil y, naturalmente, os pagaría por el trabajo —ofreció el señor Jonhson.
—No sería necesario —dijo Pete.
Ricky se puso tan contento que dio una voltereta sobre la hierba. Cuando quedó con las piernas hacia arriba, de su bolsillo cayeron una navajita, un pito de plástico, un espléndido clavo y dos centavos. A toda prisa recogió el pequeño sus tesoros y corrió hacia la ladera boscosa que se hallaba a poca distancia del granero. Desde allí llamó a sus hermanos, diciendo:
—Venid. Podemos jugar al escondite.
El pequeño echó a correr, de nuevo, y al cabo de un rato, se oyó su voz, preguntando:
—Señor Johnson, ¿tiene usted aquí otro granero?
Ricky señalaba un viejo edificio con la techumbre hundida. Estaba casi totalmente escondido entre los abetos, cuyas estrechas hojas habían adquirido colores rojizos y dorados.
—¿No os habíais fijado nunca en eso? —preguntó el señor Johnson, sonriendo al ver chispear de curiosidad los ojos del niño.
—No.
—Yo tampoco —dijo Pete—. Debe de ser porque, en verano, queda escondido entre las hojas de los árboles.
El granjero explicó que el granero derruido había quedado en desuso hacía muchos años. Y la esposa del señor Johnson añadió:
—Nosotros no hemos vuelto por allí.
—Vamos a explorar —propuso la traviesa Holly.
Pero, antes de que los niños hubieran podido dar un paso, desde el derrumbado granero surgió un grito escalofriante:
¡Uuuu-ga, uuuu-ga!
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Pam.
—El grito de un fantasma —declaró, riendo, Ricky—. Seguro que el señor Johnson nos está gastando una broma.
Pero el granjero frunció el ceño, como preocupado.
—No es ninguna broma mía —aseguró.
Y, a paso largo y decidido, se dirigió al viejo granero. Mientras todos los Hollister seguían al hombre, Ricky dijo a Pete:
—¡Canastos! ¡Otro misterio! ¡Es estupendo!
—Puede que no sea ningún misterio —razonó el hermano mayor.
Todos se abrieron paso, entre los arbustos y maleza, hasta la puerta del granero. La madera estaba podrida y los goznes oxidados, por lo que la puerta quedaba medio desprendida. Pam se estremeció.
—Parece el ala rota de un murciélago —dijo.
Cuando entraron en el sombrío interior, se vieron envueltos en un fuerte olor a moho. Atisbando a la escasa claridad que allí había, pudieron ver que el derruido techo había caído sobre lo alto de varios pesebres para caballos y una desvencijada escalera que llevaba a un altillo donde crecía el musgo, semejante a una corta cabellera, alborotada y áspera.
En un rincón, Pete distinguió algo que tenía ruedas. Con precaución se acercó allí. Y entonces gritó:
—¡Mirad! Un coche antiguo.
El señor Hollister se acercó a su hijo y anunció, riendo:
—Es un «Ford», modelo T. Un «Lizzie Hojalata».
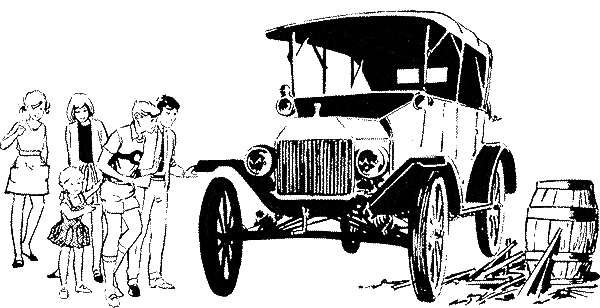
—Cierto. Así es como nosotros llamábamos a estos coches.
El viejo coche estaba cargado de polvo por todas partes. El capó faltaba de allí desde hacía muchos años y las ruedas estaban a bastante distancia del suelo, porque, bajo los ejes, había cuatro grandes tacos de madera.
—¿Y eso de ahí? —apuntó Pam.
Cerca de la portezuela de la izquierda había una antigua bocina, y en ella un botón en el que, ¡cosa extraña!, no se veía polvo. Pam apoyó el dedo en el botón y de la bocina surgió un sonido gutural.
—No había visto un claxon como éste desde hace muchos años —comentó el señor Hollister, y oprimió el botón, entusiasmado.
¡Uuuu-ga, uuuu-ga! El sonoro alarido invadió el granero.
—Ha sido esto. ¡Esto ha sido lo que hizo el ruido extraño! —exclamó Ricky.
—Pero ¿quién pudo apretar la bocina? —preguntó con asombro la señora Hollister.
Todos miraron alrededor del granero, buscando en cada rincón en donde hubiera podido ocultarse alguien. Pero no encontraron a ser alguno.
—Indudablemente es un misterio de la víspera de Todos los Santos —declaró el señor Johnson.
—¿De quién es este coche viejo, señor Johnson? —preguntó Pete.
—Era del anterior dueño de esta granja y lo dejó aquí cuando yo la compré.
Pete miró con envidia el coche, pero no dijo nada más. Un momento después, Ricky declaraba:
—¡Canastos! ¡Éste sí podría ser un lugar estupendo para celebrar una fiesta fantasmal!
—Desde luego, es un sitio fantasmal —dijo Pam, llevándose la mano a la frente para apartar un rizo que le caía sobre los ojos—. Pero está muy sucio.
—Si buscáis un lugar para celebrar una fiesta, ¿por qué no utilizáis mi granero nuevo? —ofreció el granjero, mientras salía con la familia de la derruida edificación—. Allí hay muchísimo espacio.
—¿De verdad podríamos utilizarlo? —preguntó Pam.
—Claro que sí. Así es como puedo pagaros vuestra ayuda.
Los niños Hollister se mostraron entusiasmados con aquel ofrecimiento. Todos se encaminaron riendo y saltando a la casa y, de pronto, Sue tropezó en unos matorrales. ¡Un instante después la pequeñita daba un grito y desaparecía de la vista!