

Con un grito ahogado, Pam sacó el libro para abrirlo inmediatamente.
—¡El diario de navegación del «Jefe Alado»! —gritó Pete.
—¡Esto es magnífico! —dijo Tom King, tan emocionado como los niños.
—¿Podemos devolverlo a Orient Harbor? —preguntó Ricky.
Tom dijo que la pintura mural y el libro no les pertenecían.
—Iré a ver al capataz del equipo de derribo —dijo— y procuraré comprar estas cosas. Esperadme aquí.
Cuando su amigo desapareció por la esquina, Ricky pidió:
—Vamos a ver qué se dice en el libro sobre la boda.
—Está bien —accedió Pam, con ojos resplandecientes de curiosidad.
Estaba a punto de abrir el libro cuando, de improviso, un hombre trepó por los escombros y fue hacia los niños. Iba mal vestido y el cabello despeinado y demasiado largo le asomaba bajo la gorra.
—¿Qué estáis haciendo? —preguntó.
—Buscamos algo —contestó Pete.
—Vosotros no tenéis nada que hacer aquí —rezongó el hombre.
—¿Quién es usted? —preguntó Pam.
El hombre contestó que era un vigilante y tenía órdenes de no dejar que nadie tocase lo que pudiera haber en aquel solar.
—Y tú ¿qué has encontrado? —preguntó, acercándose a Pam.
—Un libro viejo y vamos a comprarlo.
—¡Dádmelo! —ordenó el hombre, arrancando el libro de las manos de Pam.
A toda prisa se encasquetó bien la gorra y se alejó, corriendo. Pero, con las prisas, tropezó en un madero saliente y cayó de bruces. Mientras luchaba por ponerse en pie, se le cayó la gorra y al mismo tiempo… ¡de la cabeza se le desprendió una peluca!
—¡Es Barrow! —gritó Pete.
—¡Tom, Tom, venga en seguida! —llamó Pam a voces.
En aquel mismo instante, el hawaiano apareció por la esquina.
—¿Qué ha pasado? —preguntó.
—¡Barrow ha robado el diario de navegación!
—¡Nosotros le daremos alcance! —decidió Tom.
Y él y Pete salieron corriendo detrás de Barrow. Pero el ladrón llegó a un muelle y saltó a una motora. Pete vio que la motora tenía dos pequeñas anclas rojas en la proa.
—¡Él fue quien nos hizo caer al agua! —gritó Pete, furioso.
Barrow puso en marcha el motor de la barca, que se puso en movimiento en seguida.
—¡Vuelva! ¡Vuelva! —pidió Pam, inútilmente.
—Tenemos que detenerle a toda costa —afirmó, muy serio, Tom King.
Estaba Pete mirando a su alrededor, buscando con los ojos otra embarcación, cuando se dio cuenta de que el motor de Barrow se había detenido. El fugitivo manipulaba en él con movimientos furiosos.
—Seguramente, el choque con el «Cisne» lo estropeó —opinó Pete—. ¡Ojalá viésemos otra embarcación para poder alcanzarle!
De pronto Tom se quitó la camisa, anunciándoles:
—¡Voy allí!
—Y yo también —decidió Pete, quitándose los zapatos.
Expertamente se zambulleron en el agua y empezaron a nadar hacia la motora que había quedado inutilizada. Barrow intentaba desesperadamente reparar el motor, mientras Tom y Pete se iban aproximando. Desde la orilla, los Hollister les daban gritos de aliento:
—¡Deténgale, Tom! ¡A ver si le atrapas, Pete!
El hawaiano fue el primero en llegar a la motora. En el momento en que apoyó una mano en la borda, el motor volvió a ponerse en marcha.
—¡Largo de aquí! —vociferó Barrow, mientras Pete se cogía a la motora por el otro lado.
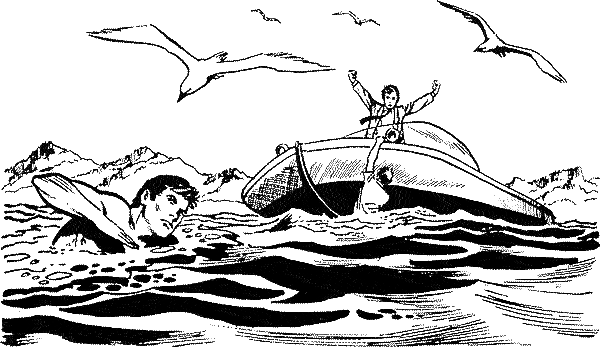
Barrow puso a toda marcha la embarcación, que avanzó por el agua, arrastrando a los dos nadadores. Cuando Tom se elevó por la borda, dispuesto a entrar en la motora, Barrow le dio un empujón. El hawaiano cayó al agua, pero aún seguía sujeto a la embarcación.
Entre tanto, Pete empezó a trepar por el otro lado. Inmediatamente, Barrow prestó atención al muchacho y entonces Tom aprovechó para saltar a la barca.
Barrow giró sobre sus talones y empuñó una llave inglesa. Pero, cuando la levantó para golpear a Tom, Pete dio un salto y se aferró a las piernas del malhechor. La llave inglesa no pudo hacer daño a nadie porque Tom agarraba al hombre por la muñeca y se la retorció hasta que Barrow dejó caer la herramienta al fondo de la barca.
—¡Nunca conseguirán el libro de navegación! —masculló Barrow con voz silbante, luchando por soltarse. Con la mano izquierda rebuscó bajo una lona y sacó el libro—. ¡Lo arrojaré por la borda! —aulló.
Pero Pete fue más rápido y le quitó el libro de las manos. El malhechor quedó ahora tendido en el fondo de la motora, con los brazos sujetos a los costados, por las manos de Tom.
—Átale, Pete —indicó el hawaiano, mientras Barrow gritaba, desafiante.
Pete buscó la cuerda de amarre y en pocos minutos ató fuertemente al hombre. Luego, con Tom al timón, la motora volvió al puerto.
Cuando llegaron al muelle, Pam ya había avisado a la policía. Tom hizo que Barrow se pusiera en pie y lo entregó al oficial.
—Los hermanos Hollister me han hablado de usted —dijo el agente a Barrow—. Venga conmigo.
Y el policía condujo al hombre a un coche patrulla que estaba esperando.
—¡Endiablados Hollister! —gruñó el detenido—. Mis amigos y yo podíamos haber conseguido…
De pronto, comprendiendo que estaba hablando demasiado, Barrow apretó los labios y quedó silencioso.
—Ya hablará luego —aseguró el policía—. Le veré a usted en otro momento, en el cuartelillo —dijo a Tom—. Pueden hacerme un informe detallado de los cargos que tienen que presentar contra este hombre.
Cuando el coche de la policía se hubo marchado, los Hollister y Tom King se sentaron en el muelle, para leer el viejo diario de navegación. Muy pronto encontró Pam la hoja en que se hablaba de la boda celebrada a bordo.
—¡Aquí está, Tom! —exclamó la niña—. ¡Y mire esto!
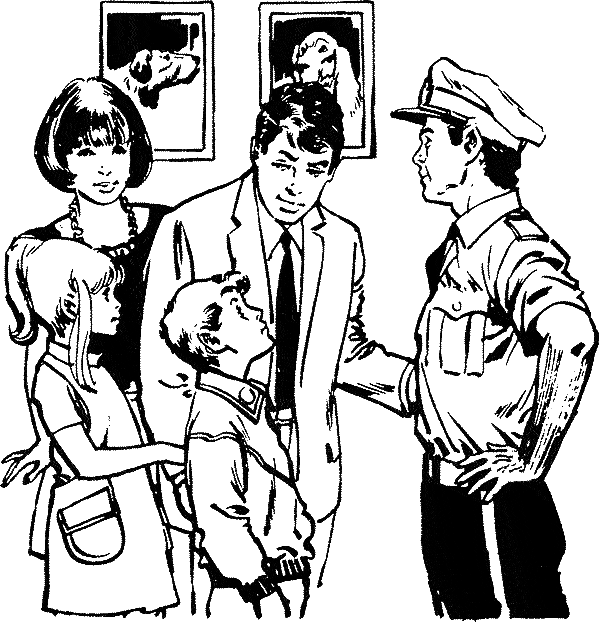
En la página de enfrente había una rara fotografía de los novios.
—Se parece usted mucho a su abuela —dijo Pete—. ¡Si con esto no se resuelve el problema de la herencia, no habrá nada que lo arregle!
Pam volvió la hoja y sus ojos volvieron a brillar con entusiasmo. Otra anotación informada de que el capitán había regalado el pendiente a su sobrina favorita, Nancy Bowers.
—Tendrá usted suerte si ella vive aún —dijo Pam.
—Vamos a verla ahora mismo —propuso Pete.
Primero, Tom y los niños cargaron con el cuadro mural y llamaron un taxi. El conductor, amablemente, ató el mural en lo alto del coche y trasladó a todos a la estación. Ya entonces las ropas de Pete y Tom se habían secado por completo, gracias al viento y al sol. De modo que, después de dejar el enorme cuadro en consigna, Pete buscó el nombre de Nancy Bowers en el listín telefónico de Boston.
—A lo mejor se ha casado y tiene otro apellido —dijo Pam, preocupada.
—De todos modos, hay que probar —contestó Pete, entrando en la cabina.
Después de hacer la primera llamada, el muchachito salió de la cabina, muy sonriente.
—¡Era ella! —explicó—. Es una anciana y vive en Back Bay.
—Vamos en seguida —apremió Holly.
No tardaron mucho en llegar a la casa.
—Entren, entren —dijo, amablemente, una dulce viejecita—. Por lo visto habéis encontrado el diario de navegación de mi tío.
Pete le leyó la nota referente al pendiente y la señora contestó:
—Sí, sí. Nunca olvidaré la ocasión en que me lo dio. Todavía lo conservo. ¿Os gustaría verlo?
La señora entró en su dormitorio, abrió un joyero y salió con un pendiente en la mano. En todos los detalles, aquel pendiente era idéntico a la aguja de corbata de Tom King.
—Le agradecería que me prestase usted esto, como prueba —dijo Tom.
Ella dijo:
—Claro. Puede usted llevárselo.
—A cambio —sonrió agradecido, Tom—, tal vez le guste a usted leer el diario de su tío.
Nancy repuso que le encantaría leerlo, cuando Tom ya no lo necesitase. Jubilosos, Tom y los niños volvieron a Orient Harbor. Tom telefoneó a los abogados que se ocupaban de la herencia. Cuando los abogados conocieron las pruebas que existían, estuvieron de acuerdo en que era Tom quien debía recibir el dinero.
—Pero ¿qué harán con el otro que reclamaba la herencia? —preguntó Tom.
—Tenemos entendido que ha sufrido un contratiempo y está en la cárcel —le contestaron, entonces.
—¿Se llama Barrow?
—Exactamente.
Cuando colgó el auricular, Tom King se volvió a los Hollister para explicar:
—Era Barrow quien quería despojarme de la herencia.
—Me alegraré de que detengan a los hombres que le ayudaban —dijo Pete.
Y así ocurrió. Al día siguiente, cuando Tom se presentó a la policía, se le informó de que el detenido había confesado y habían resultado complicados con él otros dos hombres. Al regresar a Orient Harbor, el hawaiano lo contó todo a los Hollister.
El delincuente había seguido a Tom, buscando una buena oportunidad para robarle los bocetos del clíper.
—¿Era él quien nos seguía, la noche que salimos a comprar helados? —quiso saber Pam.
—Exactamente. Ha confesado también todo eso.
También había sido Barrow quien dio órdenes a sus compinches, para que robasen a Tom, cuando iba camino de Orient Harbor.
—¿Y por qué tomó el tren con nosotros? —preguntó Pam.
—Eso fue casualidad. ¡Y muy desafortunada para él!
—¿Y por qué quiso hacer daño a todos ustedes, en el puerto, con la motora? —preguntó la señora Hollister.
—Como imaginé, quería librarse de mí para que yo no pudiese reclamar la herencia y quedarse él con el dinero.
Los componentes de la firma cinematográfica estaban también muy contentos, puesto que se había encontrado la pintura mural del camarote del capitán del «Jefe Alado». Unos artistas especializados habían estado trabajando en él y ahora la pintura estaba como nueva.
—La colocaremos en el decorado del camarote —dijo el director a los niños, al día siguiente. En seguida añadió—: Tengo una sorpresa para vosotros.
El señor Powell llevó a los niños al pequeño tocador situado bajo la cubierta del «medio barco» y anunció:
—Ahí están vuestros vestidos.
Todos dieron alegres gritos de entusiasmo, viendo cómo iban a ir vestidos en la película. A las niñas, les habían hecho lindos vestidos de faldas muy huecas, pantalones con encajes y coquetonas capotas; para los chicos había dos trajes marineros.
—Ahora haremos la escena definitiva —anunció el señor Powell—. ¿Recordáis lo que cada uno tiene que decir?
Entre risas, los niños contestaron que sí lo recordaban.
Ricky desapareció en el bote salvavidas, Pete trepó a un mástil y Holly cabalgó sobre el pequeño cañón, mientras Pam y Sue desaparecían por las escaleras de la cámara.
Todos estaban entusiasmados.
—¡Empieza el rodaje! —gritó el señor Powell.
Todo a bordo quedó silencioso mientras las dos niñas aparecían en escena con la bandeja del té. Las dos, caminando con mucha soltura, se acercaron al capitán, pronunciaron cada una las palabras que les correspondían e hicieron la reverencia.
—¡Muy bien hecho! —aplaudió el capitán, cuando quedó filmada la escena—. ¡Un hurra por los Felices Hollister!
