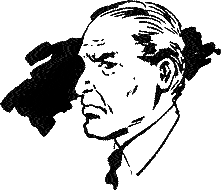
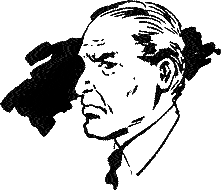
Al oír el contenido del telegrama, a Holly le saltaron las lágrimas.
—¡Yo… yo quería ser actriz! —murmuró, con un hipido.
—¡Y yo! —declaró Sue, mientras empezaban a rodar gruesos lagrimones por ambos lados de su naricilla.
Incluso a Pam se le humedecieron los ojos y la señora Hollister hizo lo que pudo por consolar a sus hijos.
—Todos tenemos desengaños, hijos.
Pete, que estaba leyendo nuevamente el telegrama, gritó de pronto:
—¡Eh! ¡Mirad! ¡Mirad esto!
Al hablar señalaba una de las primeras líneas del telegrama, en la que se leía: ¡Shoreham! En ningún trecho del telegrama se mencionaba Harbor.
—Entonces es que ha sido enviado desde esta misma ciudad —dijo Pam, secándose los ojos.
—¡Es verdad! Ha sido una burla.
—¿Quieres decir que es una broma? —preguntó, ansiosamente, Holly.
—Sí. —Y entornando los ojos, Pete respiró profundamente y afirmó—: Ya sé quién ha hecho esto. ¿Te acuerdas, Ricky, de que Joey nos dijo que no iríamos nunca a Orient Harbor? Yo creo que ha sido él quien ha enviado el telegrama.
—Entonces, ¿podremos seguir siendo artistas? —tartamudeó Sue.
—Sí, hijita —sonrió la madre.
Pero, para estar seguros de que no se equivocaban, Pete telefoneó a la oficina de telégrafos, donde les dijeron que el mensaje había sido enviado desde la ciudad. Pero el empleado que lo expidió no estaba de turno a aquellas horas.
—Pasen por aquí mañana y él les informará mejor —les dijeron.
A la mañana siguiente, después del desayuno, Pete fue al centro de la ciudad con su padre, que detuvo la furgoneta en la oficina de telégrafos, de camino a su tienda. El empleado explicó que había cogido el telegrama de dos muchachos que dijeron, claramente, que se trataba de una broma.
—Decían que iban a reírse mucho, con esto.
Cuando el empleado describió a los dos chicos, Pete tuvo la seguridad de que se trataba de Joey Brill y Will Wilson.
—Pues van a ser ellos los que se lleven un desengaño —dijo Pete—, porque nosotros vamos a ir, de todos modos, a Orient Harbor y trabajaremos en el cine.
El empleado se despidió, deseándoles buena suerte.
Aquella tarde, Pete envió a Tom King un telegrama, anunciándole la hora de llegada, y luego el señor Hollister llevó a su familia en la furgoneta, a la estación. Mientras «Zip» daba, desde el andén, los últimos ladridos de despedida a sus amos, los niños sacudieron alegremente los brazos por las ventanillas del coche-cama.
—¡Canastos, ya nos vamos a Orient Harbor! —gritó Ricky, entusiasmado.
Pronto, mientras el tren aumentaba de velocidad, en dirección a la costa, Shoreham desapareció de la vista. Los espaciosos compartimientos de los Hollister estaban uno al lado del otro, en un largo pasillo del vagón. Después que un mozo les colocó debidamente los equipajes, la señora Hollister decidió llevar a sus hijos a tomar refrescos y pastelillos. De modo que todos salieron al coche-bar, situado en el centro del convoy. Allí había cómodos asientos y ventanas muy amplias.
Pronto los Hollister estaban saboreando sus refrescos, mientras contemplaban el paisaje.
—Creo que voy a escribir una nota a papá —dijo Pam.
Al cabo de un momento, se dirigió a una mesita escritorio que había visto al fondo del coche y, tras elegir una postal que hacía propaganda de la compañía ferroviaria, escribió unas palabras a su padre.
Al coger el secante, Pam ojeó las letras que aparecían en su superficie.
«Esto parece nuestro nombre», pensó la niña, extrañada.
Después de echar la postal en el buzón del tren, Pam cogió el secante y se lo mostró a su madre.
—¿Me dejas que lo mire en el espejo de tu bolso? —pidió.
La señora Hollister le dio el espejo y Pam colocó delante el secante.
—¡Sí! ¡Dice Hollister! —murmuró la niña, muy nerviosa—. ¿Crees que nos ha escrito alguien desde el tren?
—¿Qué otras palabras se leen? —preguntó la madre, mientras los demás niños escuchaban atentamente.
Aunque las otras palabras no se veían con claridad, después de estudiarlas atentamente, Pam estuvo a punto de gritar de sorpresa. Había podido descifrar la frase: «Planes estropeados por Hollister, pero…».
—¡En el tren hay alguien que es enemigo nuestro! —dijo inmediatamente, Pete.
La madre estuvo de acuerdo en que era eso lo que parecía indicar lo que se leía en el secante.
—Pero puede haber sido escrito ayer o anteayer —añadió.
—Vamos a mirar por todos los vagones —propuso Ricky.
La señora Hollister dio permiso a los mayores piara que lo hicieran, diciendo que ella les esperaría con Sue, en aquel vagón.
—Pero tened mucho cuidado y no cometáis equivocaciones —advirtió, cuando sus hijos salían.
Pete caminaba delante, e iba abriendo las puertas a sus hermanos. Fueron pasando de un vagón a otro, pero no se veía por ninguna parte al señor Barrow. Cuando llegaron al vagón delantero, el revisor se fijó en ellos y les preguntó:
—¿Estáis buscando a alguien?
—Sí —repuso Pete—. A un hombre que se llama Barrow.
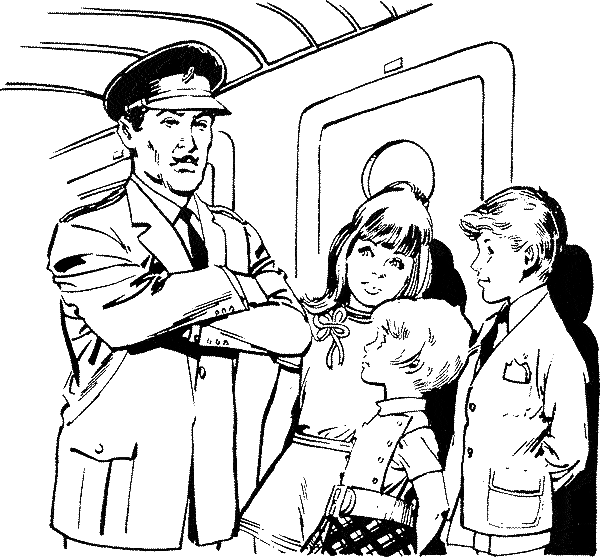
—Nadie ha hecho reserva de billete a ese nombre —dijo el revisor, sonriendo—. Espero que tengáis suerte.
Los niños volvieron con su madre, que les preguntó:
—¿Habéis averiguado algo?
Pete movió de un lado a otro la cabeza.
—Pero ahora buscaremos en los vagones de detrás —dijo.
Y los cuatro hermanos se marcharon de nuevo, para reanudar la búsqueda. Por los pasillos sufrían constantes sacudidas y resbalones a causa de la mucha velocidad que llevaba el tren. Pronto llegaron al coche-restaurante. Pete abrió la puerta y todos entraron. Al momento Pam cogió por el brazo a su hermano, murmurando:
—¡Mirad al fondo del coche!
Los Hollister quedaron inmóviles, mirando fijamente a un hombre sentado de espaldas a ellos. Llevaba una chaqueta a cuadros y tenía el cabello rubio y escaso.
—Sí, sí —afirmó Ricky, en un cuchicheo—. Es el señor Barrow.
—¿Qué hacemos? —preguntó Holly.
—Yo le sujetaré —decidió Pete—. Y si intenta escaparse, vosotros me ayudáis.
Los camareros, colocados en sus puestos, en uno y otro extremo del vagón, miraron con curiosidad a los cuatro niños que avanzaron muy decididos por el pasillo. Pete se detuvo un momento a poca distancia del hombre con la chaqueta a cuadros. Luego, haciendo acopio de valor, dio un paso más y cogió al hombre por un brazo.
—¡No intente huir, señor Barrow! —dijo con voz tremebunda.
El hombre se volvió, con una expresión de infinita sorpresa en su rostro de pómulos altos. Mientras los niños le miraban, tan perplejos como él, el hombre les dijo amenazadoramente:
—Habéis cometido un error.
Pete se puso rojo como un pimiento morrón.
—Lo sentimos mucho, señor —balbució.
Viendo la confusión, un camarero se acercó a toda prisa, Pete, torpemente, le explicó que estaban buscando a un delincuente. El desconocido dijo:
—Todos cometemos equivocaciones alguna vez, pero os aconsejo que seáis más diplomáticos durante esa búsqueda que estáis llevando a cabo.
El camarero rió entre dientes, y pronto los Hollister le imitaron, dándose cuenta de lo cómica que había resultado su equivocación.
—Pero tendremos que ser más precavidos —reflexionó Pete—. Si vuelve a ocurrir otra cosa así, pueden echarnos del tren.
Los pequeños investigadores estaban ya muy desilusionados cuando llegaron al penúltimo coche sin haber encontrado al señor Barrow. Desde que se equivocaron de persona en el vagón-restaurante, no habían vuelto a ver a nadie que tuviera el menor parecido con el hombre que buscaban.
Cuando entraron en aquel vagón, Pam cuchicheó:
—Veo un hombre rubio en los asientos centrales.
—Yo me acercaré primero a ver —decidió Pete.
Sus hermanos se quedaron detrás, mientras Pete se aproximaba con lentitud por el pasillo. ¡Si el hombre volviera un poco la cabeza, Pete podría verle bien! Pero el hombre rubio parecía empeñado en hundir la cabeza en el periódico.
Y Pete tuvo que colocarse a su lado para poder verle bien la cara. En ese momento, el sospechoso levantó la cabeza, vio a Pete y dio un grito de alarma.
—¡Señor Barrow! —exclamó Pete.
Sin decir una palabra, el señor Barrow se puso en pie de un salto y dio un fuerte puñetazo al muchachito. Pete se vio lanzado de espaldas al otro lado del pasillo y aterrizó en el regazo de una señora que iba leyendo una revista.
—¡Dios me ampare! —gritó la señora, ayudando en seguida a Pete a levantarse.
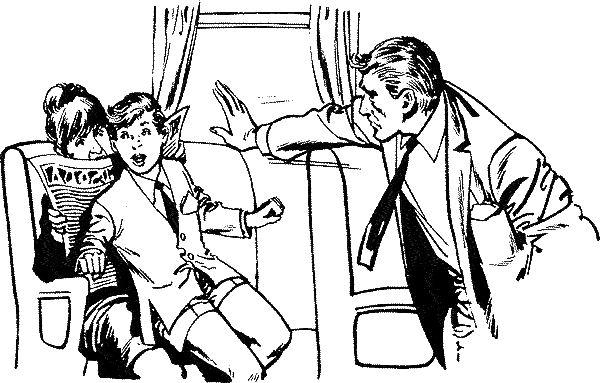
Entre tanto, Pam, Ricky y Holly habían echado a correr por el pasillo, detrás del señor Barrow, que ya estaba abriendo la puerta del fondo del vagón.
—¡Deténganle! ¡Es un ladrón! —gritó Pam.
Todavía estaban los niños corriendo hacia el fondo del vagón, cuando se oyó un fuerte chirrido de frenos. ¡El tren se estaba deteniendo! Quedó parado con tanta brusquedad, que los Hollister se vieron lanzados hacia delante y se dieron un tremendo batacazo.
—¿Por qué nos detenemos? —preguntó Pam, un poco atontada por el golpe.
—El señor Barrow ha debido de tirar del freno de alarma —dijo Pete.
Ya todos de pie, los niños volvieron a correr hacia el estribo. Al entrar en el último vagón miraron a su alrededor. Pero el señor Barrow no estaba por ninguna parte.
—¡Por allí va! —anunció Ricky, señalando hacia la ventanilla.
Durante unos momentos, corriendo entre los matorrales, paralelamente a las vías, todos pudieron ver a un hombre que desapareció a los pocos momentos.
—¡Hay que atraparle! —dijo Ricky, apremiante.
—No puede ser. El tren se iría sin nosotros —hizo notar Pam.
En aquel momento entró en el vagón el revisor, preguntando:
—¿Qué ocurre aquí? ¿Quién ha tocado el timbre de alarma?
Los Hollister le contaron lo que ocurría y el revisor quedó extrañadísimo.
—Ahora no podemos detenernos para buscarle —dijo—. Pero informaré sobre ese señor Barrow en la estación más próxima.
El hombre dio la señal y el tren volvió a ponerse en marcha.
Al volver a lo largo de los pasillos de cada vagón, los viajeros detenían a los Hollister para preguntarles a quién perseguían. Cuando llegaron al vagón-bar, la señora Hollister, que se estaba secando el vestido, empapado de bebida, quiso saber por qué el tren se había detenido de manera tan brusca. Quedó asombrada al enterarse del motivo y al darse cuenta de que la deducción de sus hijos respecto al señor Barrow había sido acertada.
—Si ese hombre va a Orient Harbor tendremos que estar muy alerta —dijo, añadiendo que avisarían a la policía tan pronto como llegaran.
Al cabo de un rato los Hollister pasaron al coche-restaurante, para cenar. También el camarero quedó perplejo al enterarse de que los niños habían descubierto al falso empleado de la firma cinematográfica.
Cuando volvieron a sus compartimientos, los Hollister notaron que el rítmico «ta-ca-tá» de las ruedas sobre los raíles les producía sueño y no tardaron en acostarse. Pero se levantaron al oír el primer aviso para el desayuno, y fueron en seguida al restaurante.
—Ya estamos muy cerca de Boston —advirtió la señora Hollister.
Otra vez en su compartimiento, los niños contemplaron ávidamente el paisaje. Muy pronto el tren llegó a la ciudad y redujo la marcha.
—¡Estación Norte! ¡Estación Norte! —anunció un empleado del ferrocarril.
—¡Ya hemos llegado! —exclamó Pete, nerviosísimo, mientras el empleado acudía a abrir las portezuelas.
Pete fue el primero en saltar al andén para ayudar a su madre y sus hermanos a bajar.
—¡Ahí está Tom King! —anunció, con entusiasmo, Ricky, mientras el hawaiano se acercaba a saludarles.
—Ya sabía yo que volveríamos a verle —exclamó Holly.
Sue corrió para abrazar al joven Tom.
—¿Es que no le alegra vernos? —preguntó, entonces, Holly, viendo la cara de preocupación del hombre.
—Claro que me alegro —contestó Tom King, esforzándose por sonreír—. Pero he tenido malas noticias.
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —preguntaron todos a coro.
—Hay otra persona que afirma tener los derechos sobre la herencia.