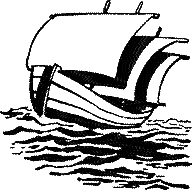
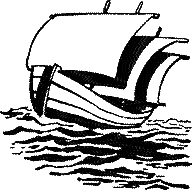
Durante un segundo los Hollister quedaron sumidos en un completo silencio. Luego, Pam exclamó:
—¡«Zip», «Zip»! ¿Qué te ha pasado?
En seguida fue a buscar un vaso de agua fría. Pete se mojó los dedos y salpicó de agua el morro del animal. Pronto «Zip» empezó a hacer movimientos y Pam y su familia suspiraron, tranquilizados.
Entre tanto, Ricky y su madre ya se habían acercado a examinar el cajón y los papeles caídos.
—¡Ha entrado un ladrón en nuestra casa! —exclamó el niño.
—¡Y quería llevarse las copias del clíper! —añadió Holly, muy convencida.
—Tienes razón —concordó su padre—. Suerte tuvimos de que Cal se las haya llevado al cuartelillo. —Y volviéndose a Pete y Pam el señor Hollister preguntó—: ¿Cómo está «Zip»?
Ya entonces el perro se había erguido sobre las cuatro patas y, aunque parecía estar mareado, no tenía ninguna herida grave.
—¿Qué te ha ocurrido, amigo? —le preguntó, cariñosamente, Pete.
El perro dio un ladrido y cruzó la habitación hasta el comedor, yendo a detenerse en la ventana de los cristales rotos.
—Por esa ventana ha entrado y salido el intruso —opinó Pete.
—Pero ¿con qué habrá golpeado a «Zip»? —preguntó Ricky.
Pam examinó con atención a su perro, pero no encontró huellas de ningún golpe.
—Pueden haber utilizado cloroformo vertido en un pañuelo o en un poco de algodón —sugirió el señor Hollister—. En realidad, creo que en esta habitación se nota un ligero olor a cloroformo.
Todos olfatearon y movieron la cabeza, asintiendo y pensando que aquellos bocetos debían de tener una importancia enorme para una o varias personas, además de Tom King. Pero ¿por qué?
Después de asegurarse de que el perro estaba bien, los Hollister hablaron de si convenía o no telefonear inmediatamente a la policía. Pero, como de la casa no había desaparecido nada de valor, decidieron dejarlo hasta la mañana siguiente.
Por la mañana temprano, en cuanto tomó el desayuno, el señor Hollister telefoneó a la policía. Veinte minutos después llegaba el oficial Cal, con el equipo de huellas digitales para examinar las diversas huellas que pudieran haber quedado en el cajón. Resultó que todas las huellas encontradas pertenecían a los Hollister.
—Creo que uno de la familia debe de ser el ladrón —bromeó Cal, añadiendo luego, muy serio—: Indudablemente, el hombre que se introdujo en la casa llevaba guantes.
—Y entonces no podemos averiguar ninguna pista de la persona que lo hizo —suspiró Pam, desanimada.
—No tanto —contestó Cal—. Estoy seguro de que quien entró era Barrow.
Los Hollister quedaron asombrados ante aquella contestación y el padre dijo:
—Habla usted así porque habrá averiguado más sobre ese hombre.
El oficial Cal contestó que sí. Durante la pasada noche la policía había conseguido mucha información sobre aquel hombre. En primer lugar su coche fue hallado abandonado, en una carretera de las afueras de Shoreham.
—El coche había sido robado en California —siguió diciendo el policía—. Tenemos un informe sobre ello.
Pidiendo la ficha policial de Barrow se descubrió que era un maleante conocido que, a veces, trabajaba por encargo de otras personas.
—Pero ¿cómo se enteraría de que nosotros teníamos esas copias? —murmuró Pam—. Habrá sido por culpa de Joey Brill. Él sabe algo de las copias.
—Podríamos preguntarle —opinó Pete—. Si el señor Barrow habló con él, seguramente Joey le habló de las copias.
El oficial Cal se ofreció para llevar a los dos hermanos a casa de Joey. Cuando llegaron, el mismo Joey salió a abrir. ¡Tenía el ojo morado como una berenjena!
—Quisiéramos hacerte unas cuantas preguntas —dijo Cal.
—¡Oh, un policía! ¿Ocurre algo grave? —preguntó, asustada, la señora Brill, al ver a los visitantes.
Cal le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Sólo estaba buscando pistas relativas a alguien que había entrado por la noche en casa de los Hollister. Tanto Joey como su madre quedaron asombrados al oír los detalles de lo sucedido.
—¡Qué horrible! —murmuró la señora Brill—. Me alegro de que al perro no le hicieran ningún daño irremediable.
—¿Conoces a un hombre llamado Barrow? —preguntó el policía a Joey.
Al principio el chico no quiso contestar, pero su madre le dijo:
—Es tu deber contar a la policía lo que sepas.
—Está bien —accedió Joey, muy mohíno—. Sí, le conozco. Encontré al señor Barrow ayer, cuando acababa de romperos aquel cristal.
Joey siguió explicando que el hombre tenía el coche aparcado cerca de la casa de los Hollister. Cuando pasó por su lado, el hombre le detuvo.
—¿Qué te preguntó? —quiso saber Cal.
—Si yo conocía algo sobre los Hollister.
—¿Algo especial? —preguntó Pam.
Joey asintió.
—Quería saber si teníais copias de los bocetos de un clíper.
—¿Y le dijiste dónde las teníamos? —preguntó Pete.
—Claro. ¿Por qué no iba a decírselo? —replicó Joey, provocador.
Pete hundió el puño cerrado en la palma de la mano, exclamando:
—Ahora se comprende todo. Como por la tarde no consiguió convencernos para que le diéramos las copias, el señor Barrow entró en casa por la noche.
Pete explicó a los Brill que, la noche antes, el oficial Cal se había llevado las copias al cuartelillo. La señora Brill se sintió muy contenta al saber que los bocetos del clíper no habían sido robados y, por lo tanto, nadie iba a complicar a su hijo. Y dijo que estaba segura de que, al hablar, con el hombre, Joey no se dio cuenta de que podía perjudicar a los Hollister.
—No. Claro… —masculló Joey, no muy convencido.
—Sin embargo —añadió la madre—, yo no sabía nada de que Joey hubiera roto un cristal de vuestra ventana.
Y hablando con voz severa, la señora Brill ordenó a su hijo que comprase un cristal y, él mismo, se encargara de colocarlo en donde lo rompió.
Joey prometió obedecer y pidió a Pete que le diera las medidas exactas. Luego Cal volvió a acompañar a los dos hermanos a casa. Pete tomó las medidas del cristal y se las dio a Joey por teléfono.
Después de comer, llegó Joey a casa de los Hollister con un cristal nuevo, un paquete de masilla y una caja de clavos pequeños. Sin decir una palabra a nadie cambió el cristal y se marchó a casa.
Ricky sonrió, divertido, y dijo:
—Por lo menos esta vez se ha portado como un hombre.
Entre tanto, los Hollister habían continuado trabajando en su barca de remos, para acabar de transformarla en un clíper.
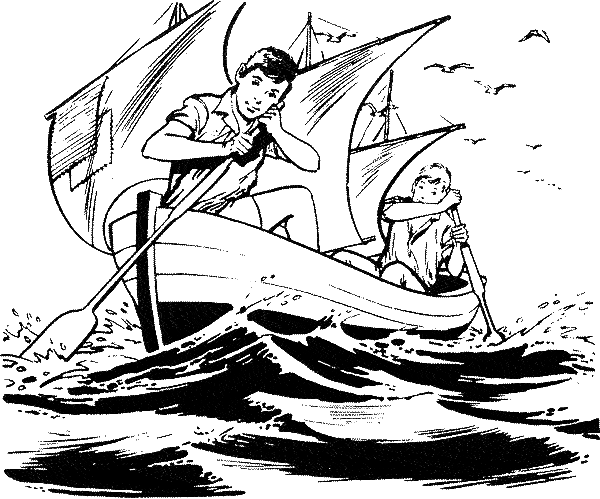
—Creo que ahora ya está preparada para dar un paseo —dijo Pete, aquella tarde, a las cuatro, desatando la embarcación del amarradero.
Con tantas jarcias, en el improvisado clíper no quedaba mucho espacio para pasajeros, de modo que Pete decidió llevarse sólo a Ricky a dar un paseo por el agua. Su hermano se sentó en la popa, mientras Pete iba a situarse en la proa, con un remo en la mano para utilizarlo como timón.
Hacía un hermoso día, sin una sola nube en el cielo. Una brisa agradable soplaba por encima del lago, en dirección al parque municipal situado en la otra orilla.
Al principio, los chicos tuvieron dificultades para bajar y situar la posición de las velas, y estuvieron un rato sin hacer más que mecerse, sin avanzar ni un paso. Pero, tras varias probaturas, las velas quedaron henchidas y la embarcación se movió con ligereza.
Al poco rato, una fuerte ráfaga de viento les lanzó al centro del lago.
—¡Canastos! ¡Qué velocidad llevamos! —gritó Ricky, entusiasmado.
—Dentro de muy poco doblaremos el Cabo de Hornos —declaró Pete a voces, igual que un veterano capitán antiguo.
La embarcación tenía un aspecto muy extraño, avanzando a tanta velocidad y provista de mástiles y velas, y las gentes que recorrían el lago en motoras y barcas de pesca se quedaban mirándola con sorpresa y admiración. Los dos hermanos saludaban a los demás navegantes agitando alegremente las manos, y Ricky, colocándose una mano sobre los ojos, adoptó la postura de un vigía.
—¡Barco a la vista! —anunció.
Cuando los chicos se fueron adentrando en el lago, el viento se tornó más fuerte. Y pronto empezó a levantar grandes olas, espumosas, que lamían el casco de la embarcación. Pete tuvo que recurrir a todas sus fuerzas para mantener en línea recta el remo que usaba como timón.
—Fuertes vientos soplan por aquí —dijo Pete, siguiendo con su papel de viejo lobo de mar—. Será mejor que viremos, rumbo a tierra.
—Sí, mi capitán —concordó Ricky, volviendo a su puesto de vigía.
Pete movió con fuerza el remo, para cambiar de rumbo, empujando contra la presión del agua.
De repente, cuando la popa hizo un giro, varias de las velas cogieron el viento desde el otro lado y la embarcación empezó a zozobrar.
—¡Caramba! —exclamó Pete, sorprendido.
Él y Ricky saltaron a la borda por la parte que había quedado más arriba, para evitar que la barca se hundiera. De este modo pudieron nivelarla un poco. Pero la presión del agua era demasiado fuerte para Pete, que tuvo que sacar el remo. Y lo hizo muy a tiempo. En aquel momento la embarcación quedó bien nivelada, pero ya había entrado mucha agua por la borda.
De repente, desde lo alto del palo mayor llegó un ruido de tela desgarrada; la vela más alta se desprendió en parte del peñol, y el viento la sacudió con furia.
—¿Qué pasa, Pete? —preguntó Ricky, preocupado.
—¡No lo sé, zambomba! Pero la barca no va por donde quiero llevarla.
Ahora que había sacado Pete el remo del agua, la barca viró por sí sola, tomando el rumbo de antes. Ahora los dos chicos estaban muy lejos de casa, aproximándose cada vez más al parque.

—¿Cómo volveremos? —preguntó Ricky, cada vez más inquieto.
Como respuesta, Pete intentó hacer girar la embarcación, pero ocurrió lo mismo de antes.
—¡Sólo quiere seguir un camino! —se lamentó Pete—. Tendremos que desembarcar en la orilla del parque.
La embarcación atravesaba el lago a más velocidad y Pete empezó a mirar insistentemente hacia la orilla. Se dirigían rápidamente a una caleta próxima al parque municipal. Esta caleta quedaba marcada por dos rocas puntiagudas y la orilla era un montículo de peñascos contra los que las olas se estrellaban furiosamente. En mitad de la caleta había un puente de poca altura, para automóviles.
—¡Zambomba! ¡Ése no es sitio donde se pueda desembarcar!
Pete intentó, desesperadamente, conducir la barca hacia una zona menos peligrosa, pero era el viento el que más podía y empujaba a los dos niños, en línea recta, al puente.
Pete dejó el remo dentro de la barca y sacó del bolsillo su navaja.
—Voy a rasgar las velas —dijo a Ricky—. Ayúdame.
Tras sacar también su navajita, Ricky acudió en ayuda de su hermano. A toda prisa hicieron jirones los dobladillos de todo el velamen que tanto trabajo les había dado colocar. Pronto todos los trozos triangulares de sábana quedaron en el fondo de la embarcación.
Pero, a pesar de esto, seguía avanzando en la misma dirección y ahora estaba peligrosamente cerca del puente. Bajo él se levantaban grandes olas que iban a estrellarse en las rocas, las cuales tenían un brillo oscuro y escalofriante.
Ricky volvió a su puesto en la popa.
—¡Vamos a estrellarnos, Pete! —dijo Ricky, procurando que no se le notase en la voz el miedo que estaba pasando—. ¿Qué hacemos?
—Procuraré dominar la embarcación con el remo, para que nos dé tiempo a saltar. Tú estate quieto y con las manos dentro de la barca hasta que yo te diga lo que debes hacer.
—Está bien —dijo el pelirrojo, con un hilillo de voz. Pero de repente se le iluminaron los ojos—. ¡Pete, ahí viene la motora de Dave Meade!
Avanzando a toda velocidad sobre las olas, la motora de su amigo se aproximaba a ellos. Dave iba inclinado sobre el motor y miraba al frente. En el asiento delantero se veía a un hombre joven, con barba.
La pequeña embarcación se aproximó rápidamente a los Hollister y Dave arrojó hacia Ricky el cabo de una pequeña cuerda. Pero, en su nerviosismo, lo tiró demasiado cerca y la cuerda cayó al agua. Ricky se inclinó para recogerla, pero sus brazos no eran lo bastante largos. Los dos Hollister vieron, con angustia, que la cuerda se enrollaba en la hélice del motor que, un momento después, se paraba con un gran zumbido.
Entonces, el barbudo actuó con rapidez. Utilizando un remo, llevó la motora hasta la borda del extraño navío con aparejos de clíper, saltó a él y ató la bolina de la motora a un banco del bote de remos. Con voz clara y sonora empezó a dar órdenes.
—Desenreda esa cuerda tan de prisa como puedas —dijo a Dave, y al mismo tiempo tendió a Pete el remo.
Él cogió otro y remó sin interrupción.
—Tú haz lo mismo que yo, con todas tus fuerzas —dijo a Pete, queriendo animarle—. Así podremos retener aquí vuestra barca hasta que la cuerda se desenrede.
Al ver la carita asustada de Ricky, sonrió ampliamente y añadió:
—¡Vamos, pelirrojo! ¿Por qué no tomas uno de esos maderos sueltos y lo usas como remo?
El pequeño cogió un tablón y pronto lo usó tan habilidosamente como si fuera un remo. Con los tres remando infatigablemente, la barca casi podía hacer frente a toda la furia de las olas. Pero, de todos modos, estaba a muy poca distancia de las temibles rocas.
Al cabo de un rato de estar remando así, Pete empezó a pensar que los doloridos brazos iban a desprendérsele del cuerpo. ¡No iba a poder resistir aquel trabajo mucho más tiempo!
En aquel mismo momento, se oyó anunciar a Dave:
—¡El motor ya está libre!
Dave dio un último tirón de la cuerda y el motor empezó a runrunear. Cambiando de dirección, el chico hizo retroceder a las dos embarcaciones de las amenazadoras y negras rocas.
Con el clíper ya a salvo, a remolque de la motora, Pete y Ricky cómodamente sentados junto al desconocido, buscaron con los ojos el desembarcadero. Pete sonrió al barbudo, con gratitud, diciendo:
—¡Nos ha salvado a tiempo! ¡Gracias! Pero ¿por qué nuestro barco se empeñaba en no cambiar de rumbo?
—Habéis hecho un bello clíper —afirmó el hombre—, pero me temo que olvidasteis una cosa. Sin quilla debajo, y sin algunas velas extra, como son los foques y las cangrejas, un clíper sólo marcha en la misma dirección que el viento.
Ricky sonrió y, mirando a Pete, se le ocurrió exclamar:
—¡Seremos insensatos!
La frase del pelirrojo hizo estallar en carcajadas al barbudo.
Pronto el curioso clíper de remos de los Hollister estuvo a salvo en el desembarcadero de los Hollister y el barbudo saltó a tierra. Explicó que había estado paseando a orillas del lago, buscando a los Hollister y preguntó a Dave Meade la dirección. En aquel momento, Dave y él distinguieron la embarcación que estaba en apuros y acudieron en su ayuda. En el rato que duraron estas explicaciones, Pete había estado observando al hombre con curiosidad. Algo en su cara le resultaba familiar. ¿Dónde había visto antes a aquel hombre?
También Ricky estaba intrigado, diciéndose que conocía de algo al individuo. ¿Quién podía ser?
Dándose cuenta, súbitamente, de las insistentes miradas de los chiquillos, el hombre sonrió, preguntando:
—¿Qué ocurre, muchachos? ¿No habéis visto una barba hasta ahora?
Ya Pam, Holly y Sue corrían hacia el grupo del desembarcadero cuando Pete pensó: «Yo conozco esta voz». Un momento después exclamaba:
—¡Usted es Gregory Grant, el actor de cine!