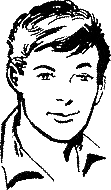
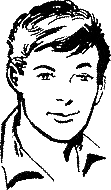
Con Pete abriendo la marcha, los cinco niños Hollister corrieron calle abajo, gritando a voz en cuello:
—¡Pare, Tom! ¡Deténgase!
—¡No se lleve a nuestro perro!
De improviso, el coche se detuvo y, con gran contento por parte de los niños, dio marcha atrás.
—Yo creo que «Zip» querría ser un lobo de mar —dijo Pete, riendo.
Los niños se reunieron con Tom en mitad de la manzana y Ricky abrió la portezuela de mano derecha. «Zip» saltó al suelo.
—¿Qué querías hacer, muchacho? —dijo Pete—. ¿Convertirte en un polizón?
Tom rió de buena gana.
—Verdaderamente «Zip» me ha dado una sorpresa —dijo—. ¿Cómo se metería aquí?
Nadie lo sabía, pero Pam opinó que debió de entrar después que Tom dejó en el asiento la maleta, y que con seguridad se habría enroscado en el suelo, para dormir.
—«Zip» le quiere a usted mucho y se quería marchar a Orient Harbor con usted —informó, muy seria, Holly—. También a mí me gustaría ir.
—Tal vez todos vosotros tendréis la oportunidad de venir —contestó Tom, guiñando un ojo a sus amigos—. Yo estaré allí algún tiempo.
Después de despedirse una vez más, Tom volvió al coche, movió alegremente la mano y se puso en camino.
«Zip» aulló lastimeramente unos momentos, mientras el vehículo hacía un viraje y desaparecía en la esquina. Pero muy pronto volvió a estar tan alegre como siempre y correteó con sus pequeños amos, de regreso a casa.
—Empezaremos a hacer nuestro clíper de remos mañana —decidió Pete, hablando con Ricky.
—¿Qué podremos hacer Holly y yo? —preguntó Pam.
—Podréis ayudarnos a preparar las velas —contestó su hermano.
—Muy bien. De las velas nos encargaremos las chicas.
A la mañana siguiente, después de desayunar, los niños fueron al fondo del prado, en la parte posterior de la casa. Allí estaba el embarcadero donde la familia tenía la barca de remos. Todos se pusieron animosamente al trabajo. Utilizando como modelo el «Nube Voladora» del señor Sparr, Pete y Ricky decidieron que convenía empezar por la proa.
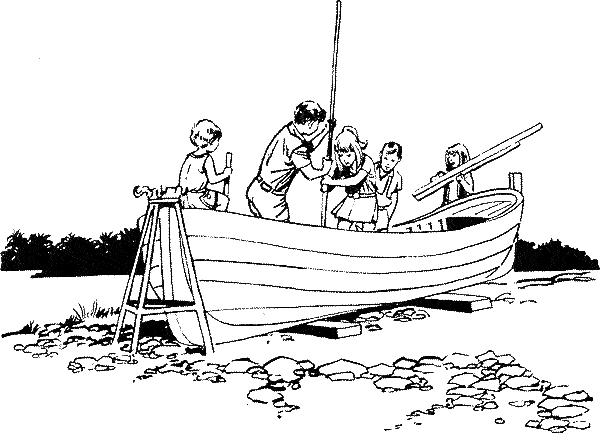
—El bauprés ocupa un buen trecho de la proa —observó Pete—. ¿Con qué podríamos hacer nosotros uno?
Ricky recordó que tenían un perchero roto en el garaje y fue inmediatamente a buscarlo.
—Estupendo —dijo Pete cuando volvió su hermano—. Lo sujetaré a uno y otro lado de la popa.
Y sujetó el perchero en su lugar, con la ayuda de dos leños que había hecho llevar a Ricky. Luego cortó la madera que sobraba y lo fijó todo con clavos y un martillo.
—¡Qué bien queda, canastos! —exclamó Ricky, con entusiasmo—. ¿Qué haremos después, Pete?
—Colocar los mástiles.
Después de estudiar otra vez la miniatura, los chicos resolvieron hacer unos agujeros en los tres asientos de la barca de remos.
—Así podremos encajar los mástiles —decidió Pete.
—Pero ¿de dónde sacaremos esos mástiles? —quiso saber el pelirrojo—. No tenemos ningún palo bastante largo.
—¿Por qué no los compramos en la serrería? —propuso Pam—. Podríamos ir en bicicleta y traerlos a casa entre todos.
Se decidió que Ricky se quedase en el embarcadero, haciendo los orificios para los mástiles, mientras Pete y Pam iban a comprar la madera.
—No os olvidéis de que también nos hacen falta cuerdas para las jarcias —dijo Ricky.
—Las traeremos del Centro Comercial. Iremos primero allí —repuso Pam.
Ella y Pete condujeron sus bicicletas hasta la tienda de su padre y aparcaron en la parte posterior del establecimiento. Les gustaba a los Hollister visitar con frecuencia el Centro Comercial porque había siempre una fascinante variedad de artículos de ferretería, además de las últimas novedades en juguetes y equipo deportivo. Pete y Pam entraron por la puerta trasera y recorrieron el largo pasillo, hasta la tienda.
—¡Hola, niños! —les saludó un hombre de edad.
—Hola, Tinker —contestaron los dos Hollister.
Tinker era un hombre alto y delgado, de expresión afable, que había sido contratado por el señor Hollister poco después de abrir el Centro Comercial.
—¿Cómo van hoy los negocios? —preguntó Pete, bromeando.
—Tan activos como los Hollister —repuso el hombre con una sonrisa—. Vuestro padre acaba de salir para ir a comer al club.
Mientras Tinker se alejaba para atender a un cliente, otro dependiente acudió a saludar a los niños. Era bajo, ancho y con el cabello muy negro. Por sus pómulos salientes y piel rojiza se adivinaba en seguida que era indio.
—«Indy» —dijo Pam, llamándole por su apodo—, queríamos comprar unas cuerdas.
—¿Para usarlas como lazos de vaquero? —bromeó el indio.
—No. Es que queremos enjarciar nuestro clíper —respondió Pete, que luego explicó lo que planeaban hacer con la barca de remos.
—Yo no entiendo mucho de barcos —confesó «Indy»—. En el desierto, donde yo vivía, no oía hablar gran cosa de la vida marítima.
«Indy» Roades era oriundo del Oeste. Conoció a los Hollister cuando los niños le ayudaron a resolver un misterio y el señor Hollister le ofreció trabajo en su tienda.
—Creo que tenemos exactamente lo que os hace falta —dijo el simpático indio, encaminándose a la trastienda, en cuyo suelo había un enorme rollo de cuerda—. Ésta es una cuerda muy ligera, de las que se emplean para tender la ropa.
—Estupendo —dijo Pete—. Creo que con treinta metros nos bastará.
—Y nos quedaremos a atender a algún cliente, para ganarnos lo que valga la cuerda —dijo en seguida Pam.
Mientras desenrollaba la cuerda, para medirla, «Indy» comentó:
—Alguien a quien conocéis vino ayer a comprar cuerda de esta clase.
—¿Quién? —inquirió Pete.
—Will Wilson.
—¡De modo que la sacó de aquí! —exclamó Pam, indignada.
Entre Pam y Pete contaron a su amigo «Indy» el incidente del remojón bajo el roble. El indio estuvo de acuerdo con ellos en que había sido una diablura muy malintencionada y se alegró de que el «Nube Voladora» hubiera podido ser reparado. Al poco rato, mientras estaba enrollando los treinta metros de cuerda, Indy dijo:
—Mirad. Ahí viene un cliente al que creo que os gustará atender.
Pete y Pam se volvieron a tiempo de ver a Will Wilson cruzar la puerta de la tienda. El chico llevaba en la mano una gran bolsa de papel.
—¡Yo le despacharé! —dijo Pete, malhumorado.
—Pero procura ser amable —le aconsejó su hermana—. No te olvides de que es un cliente de papá.
Pete se acercó a Will a paso ligero. Al verle, el camorrista quedó tan sorprendido que estuvo a punto de dejar caer la bolsa.
—¿En qué puedo servirte? —preguntó Pete.
—Pues… esto… Sí… —tartamudeó Will, poniéndose muy encarnado.
—No hace falta que te pongas nervioso —le dijo Pete, muy serio—. A nosotros nos gusta atender bien a nuestros clientes.
—Es que venía a devolver algo —explicó, por fin, el chico, con la cara más roja que un tomate maduro.
—¿Qué es? —preguntó Pete, alargando la mano.
—Prefiero no enseñártelo a ti —murmuró Will.
—Si hay algún desperfecto en nuestros artículos, siempre los cambiamos por otro nuevo.
Muy decidido, Pete cogió la bolsa y la abrió. ¡Dentro había varios metros de cuerda!
—¿De modo que deseas devolver esto? —preguntó Pete, todavía con calma.
—Pues… si… si es posible —balbució el chicazo.
—¿Qué defecto tiene?
—Era… Era demasiado corta.
Pete sabía que estaba mintiendo. ¡Aquélla era la misma cuerda que el chico había comprado para atarla a la alta rama del roble!
Will, muy nervioso, levantaba un pie, luego el otro, y no sabía qué pretexto dar.
—Entonces, ¿quieres una tira de cuerda más larga, Will? —preguntó Pete.
—Sólo quiero que me devuelvas el dinero —contestó el otro, muy hosco.
Pete sabía que aquella exigencia no era justa, pero con frecuencia había oído decir a su padre que el cliente siempre tiene la razón y debe ser tratado con delicadeza. Pensando en esto, Pete pidió a Will que esperase un momento. Él entró en la trastienda para hablar con Pam. Después de cuchichear algo con ella, volvió a salir, preguntando:
—¿Cuánto pagaste por la cuerda, Will?
—Cuarenta centavos.
—Puedes pasar a la trastienda y Pam te dará el dinero.
Will Wilson quedó muy sorprendido de la facilidad con que le devolvían el dinero de aquella cuerda usada.
Entró en la trastienda, donde se encontraba Pam cerca de la puerta.
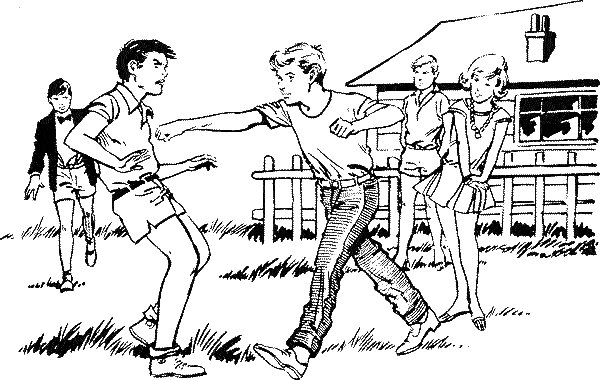
—Pete dice que me des cuarenta centavos —dijo Will, secamente.
La niña se acercó a una máquina registradora de la que sacó el dinero. Al dárselo a Will le dijo amablemente:
—¿Por qué no sales por la puerta trasera? Está más cerca.
—Gracias —tartamudeó el chico, sin comprender tanta afabilidad.
Pero en cuanto estuvo en el patio, Will dio un grito de sorpresa.
—Creí que…
—No. Ahora estoy fuera de la tienda —dijo la voz de Pete, fría como el acero.
Pete había salido corriendo por la entrada principal y pasando por el aparcamiento lateral, llegó a la parte trasera para enfrentarse con Will.
—Me olvidé de darte algo —añadió Pete.
¡Pam! Su puño alcanzó a Will en el pecho. Este inesperado giro de los acontecimientos dejó al camorrista tan asombrado que echó a correr sin atreverse a pelear con Pete.
Cuando entró en la tienda, Pete encontró a Pam, Tinker e «Indy» riendo alegremente de lo sucedido.
—Le está bien empleado —afirmó Tinker.
Los dos hermanos trabajaron en la tienda casi una hora, hasta haberse ganado el dinero de su compra. Cuando ya estaban a punto de marcharse, Tinker les dijo:
—Ya sabía yo que había algo que quería hablar con vosotros y no lograba acordarme.
—¿Qué es? —se interesó Pam.
—¿Habéis visto al hombre que estuvo preguntando por vuestro huésped?
—No. ¿Quién era?
—No sé su nombre —contestó Tinker—, pero estuvo aquí esta mañana temprano para preguntar si Tom King se había marchado de vuestra casa.
Los dos hermanos estaban muy nerviosos.
—¿Cómo se llamaba? ¿Qué aspecto tenía?
Tinker repitió que no le había dicho su nombre. Explicó que era un hombre de estatura media, con rostro colorado y pelo rubio.
—Llevaba una chaqueta deportiva a cuadros muy chillones —concluyó Tinker.
Los Hollister pensaron inmediatamente si sería aquél el mismo hombre que parecía haberles seguido hacía dos noches, desde la tienda de helados.
—Si vuelves a verlo, avísanos, Tinker —pidió Pete.
Cargados con la cuerda, Pete y Pam salieron de la tienda, saltaron a sus bicicletas y se dirigieron al almacén de madera que se encontraba casi en las afueras de la ciudad. Constaba de varios cobertizos bajo los cuales se apilaban hileras e hileras de bien sazonada madera.
Cuando el almacenista se aproximó a ellos, Pete le dijo que deseaban comprar tres largas pértigas para convertirlas en mástiles, de su clíper. Como el hombre quedó muy sorprendido, Pete se echó a reír y explicó:
—Es que estamos convirtiendo en un clíper nuestra barca de remos.
—Comprendo —sonrió el almacenista—. Pues me parece que tengo algo que os servirá.
Los Hollister le siguieron hasta el fondo de un amplio cobertizo. De allí sacó el hombre tres largas varas.
—Me las encargó un muchacho que quería construirse una barca de vela. Pero nunca ha pasado a recogerlas, de modo que os las puedo dar baratas —dijo el hombre.
Pete y Pam se miraron, muy contentos. ¡Era, exactamente, lo que necesitaban!
—¿Queréis que os las envíe a casa? Son difíciles de transportar por su mucha longitud.
—Creo que podremos llevarlas en las bicicletas —contestó Pete—. Yo sostendré un extremo y Pam irá detrás de mí, sosteniendo el otro.
—Bien. Si lo preferís así…
Después de pagar el importe de la madera, Pete subió a su bicicleta. Luego, sobre el manillar apoyó un extremo de cada vara, dos a un costado y una al otro costado. Pam, separada unos cinco metros de su hermano, hizo lo mismo con los otros extremos de cada vara.
—Esperemos que todo vaya bien —comentó el almacenista, poco convencido—. Tened mucho cuidado en los cruces.
Mientras Pete y Pam pedaleaban camino de su casa, los peatones sonreían del espectáculo curioso que ofrecían los dos hermanos y las largas varas.
—¡Me siento igual que un artista de circo! —gritó Pete, muy complacido, a su hermana.
Todo fue bien hasta que los dos niños llegaron a un cruce. A bastante distancia vio Pete que se aproximaba un coche, pero dijo a su hermana:
—Si nos damos prisa, podemos pasar.
Sin embargo, el coche iba a más velocidad de la que los Hollister habían calculado. Por mucho que pedalearan, no podrían cruzar sin tener un encontronazo con el vehículo.
—¡Pete! ¿Qué hacemos? —preguntó Pam, angustiada.