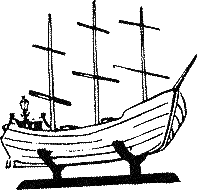
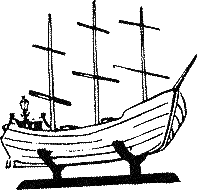
«Morro Blanco» tenía la lastimosa costumbre de trepar a la copa de los árboles y luego no atreverse a bajar. Dos veces había tenido Pete que subir a salvarla.
—Dios quiera que la pobre «Morro Blanco» no se haya subido a una rama endeble —dijo Pam, muy preocupada, mientras todos corrían calle abajo, detrás de la bicicleta de Joey.
—Está tan arriba que casi no se la ve —explicó Joey volviendo un momento la cabeza y procurando disimular la risa.
Pronto llegaron ante una enorme casa que se encontraba al fondo de un amplio prado. A un lado había un garaje y junto a éste un roble gigantesco.
—Está en aquel árbol —dijo Joey.
Desde donde se habían detenido, los Hollister no pudieron ver a «Morro Blanco», de modo que se acercaron al árbol para mirar arriba, entre los claros del ramaje. El pelo negro de la gata no se distinguía fácilmente desde abajo.
—No la veo —dijo Pete a Joey, que aún estaba montado en la bicicleta—. ¿Estás seguro de que se ha subido ahí?
El otro no contestó. Pero, en aquel momento, las ramas más altas sufrieron violentas sacudidas y las gotas de lluvia suspendidas aún en las hojas cayeron sobre los Hollister.
—¿Qué es esto? —preguntó Pete, apartándose al momento.
—¡Ja, ja! ¡Os habéis dejado engañar! —gritó Joey, doblándose por la cintura a causa de la risa.
—Ya veo lo que ocurre —anunció Ricky—. Hay una cuerda atada en la rama más alta y alguien está tirando de ella desde abajo.
Ya entonces todos los Hollister se habían apartado del árbol. Se habían mojado, pero lo peor de todo era que también se había humedecido el lindo barquito que llevaba Pete.
En aquel momento, Will Wilson, el amigo de Joey, asomó la cabeza por el tejado del garaje. Will había ayudado muchas veces a Joey en malintencionadas travesuras para molestar a los Hollister.
—Vuestra gatucha no ha estado para nada en este árbol —gritó, muy divertido—. Lo que queríamos era daros una ducha.
—Eso es. Ahora todos los Hollister han quedado mojaditos como bebés —se burló Joey, que en seguida pedaleó, alejándose.
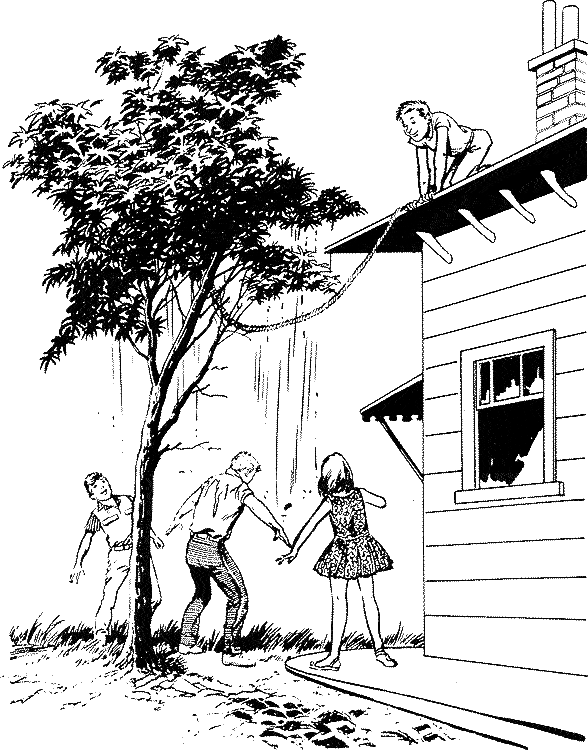
—¡Si supierais de dónde hemos sacado la cuerda! —rió Will.
Se deslizó luego por la cañería del desagüe del tejado y saltó a su bicicleta que estaba escondida allí cerca, tras unas plantas.
Pam y Holly se sacudieron el agua de los ojos y cabellos, muy contentas de que la gatita no estuviera en lo alto del árbol.
En cambio Pete estaba demasiado preocupado por lo que pudiera ocurrirle al barquito, y no pensó siquiera en perseguir a los camorristas.
—Quiera Dios que no se haya estropeado —dijo.
Y siguió mirando, muy inquieto, al preciado barquito del señor Sparr. Todas las velas estaban húmedas y el casco cubierto de gotas gruesas.
—Si puedes secarlo, a lo mejor todo se arregla —opinó Holly—. Yo tengo un pañuelo limpio.
Pete cogió el pañuelo e intentó enjugar el agua del minúsculo navío. Pero, a pesar de hacerlo con muchísimo cuidado y suavidad, los dos penoles más altos se desprendieron del palo mayor y el sobrejuanete y la gavia quedaron colgando lastimosamente.
—¡Ahora sí que la hemos hecho buena! —rezongó Pete, muy apurado.
—A lo mejor en casa podemos arreglarlo —le consoló Ricky.
Cuando la señora Hollister se enteró de lo sucedido dijo a sus hijos:
—Es una lástima, pero estoy segura de que podrá repararse. Dejad el barco en la salita, hasta que venga papá. Puede que él sepa cómo arreglarlo.
Por fin se alegró la expresión de Pete, que dijo:
—Eso me da una idea. En el Centro Comercial, papá tiene cola a prueba de agua.
Ricky se ofreció a ir a buscar un poco, y salió a toda prisa. Acababa de regresar cuando el coche de Tom King entró por el camino del jardín. A los pocos minutos el joven enseñaba a los Hollister las copias de los bocetos del clíper.
—¡Es una buena idea, eso de tener copias! —declaró Pete—. Así, aunque perdiera usted los originales, siempre le quedaría lo otro.
—Es cierto —concordó el hawaiano—. Pero, para más seguridad, no llevaré ambas cosas encima. Podría dejaros a vosotros las copias. Si llego a necesitarlas, os las pediré.
—Haremos todo lo posible por cuidar bien de ellas —dijo la señora Hollister, interviniendo, y en seguida guardó las copias en una mesa escritorio.
—Sé que lo harán. Y ahora —añadió Tom—, tendré que despedirme. Quisiera llegar a Orient Harbor y ver al señor Dooley, del museo.
—¿Por qué no se queda a cenar? —pidió Holly.
Y su madre añadió:
—Cenaremos temprano. De modo que puede emprender viaje a Orient Harbor antes de que anochezca.
Tom aceptó de buen grado, diciendo que le encantaba poder pasar unas horas más con los Felices Hollister.
—A lo mejor puede usted ayudarnos a arreglar al pobre «Nube Voladora» —insinuó Holly, que luego explicó la desgracia que le había ocurrido al precioso barquito.
—Lo haré con mucho gusto —dijo Tom—. Ante todo, necesito unas pinzas.
Holly subió a buscar unas. Luego, Tom indicó a Pete cómo debía colocar los penoles en su lugar, cogiéndolos con las pinzas.
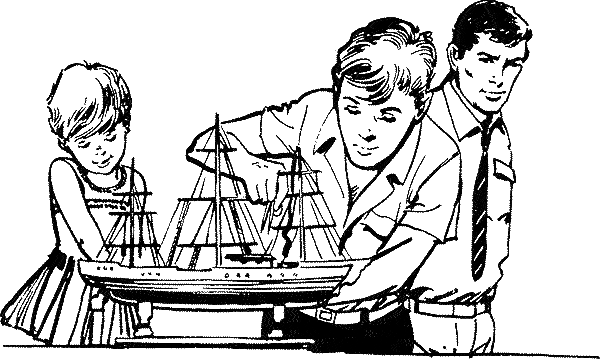
—Ahora, la cola.
Ricky le entregó el frasco y Tom fue aplicando gotitas de la cola a prueba de agua en los lugares necesarios.
—Es muy sencillo —comentó, mientras trabajaba.
—Va a quedar como nuevo —murmuró Pam, muy contenta.
Holly había aproximado una silla y, después de echarse las trencitas a la espalda, quedó mirando fijamente cómo Tom trabajaba con dedos muy ágiles.
—¿Quieres sostener tú el frasco de la cola, Ricky? —pidió Tom—. Puedo necesitar más en cualquier momento.
Ricky se apartó unos pasos, con el frasco en la mano, mientras los ojos de todos seguían con interés los movimientos de Tom.
—¡Eso es! ¡Ya está! —exclamó Tom, mientras Pete separaba las pinzas de los panoles.
Las diminutas piezas habían quedado firmemente sujetas en su debido lugar. Aquella cola no sólo era eficaz y a prueba de agua, sino que además, secaba casi al instante.
—En el Centro Comercial sólo vendemos lo mejor —dijo Pam, haciendo un guiño a los demás.
Holly fue a levantarse de la silla para mirar más de cerca a «Nube Voladora». Instantáneamente gritó:
—¡Huuuy!
—¿Qué pasa? —preguntó Pam.
—¡Mis trenzas! ¡Se han pegado!
Era verdad. Las puntas de sus trencitas se habían pegado al respaldo de la silla como el acero se adhiere al imán.
—¿Cómo ha podido pasar eso? —exclamó Pete, acudiendo a examinar las trenzas de la pequeña—. ¡Zambomba! ¡Se han pegado a la madera!
Holly, muy alarmada, tiraba de sus trencitas. Pero no era posible soltarlas.
En aquel momento, atraída por el alboroto, la señora Hollister salió de la cocina.
—¡Dios mío! —se lamentó—. ¿Quién ha hecho esto? —Miró entonces, uno a uno, a todos sus hijos, y acabó diciendo—: No hace falta mucho para adivinarlo.
La madre se quedó mirando fijamente a Ricky, que había dejado el tarro de la cola sobre la mesa. El pecosillo no decía nada y se empeñaba en no mirar a la madre.
—¡Ricky! —dijo la señora Hollister, severamente—. ¿Has sido tú quien ha hecho esto, hijo?
—No… no puedo decir una mentira —murmuró al fin el chiquillo, procurando poner una cara muy grave—. Lo he hecho con la supercola especial del Centro Comercial.
—¡Eres un malote! —chilló Holly.
La pobrecilla seguía sacudiendo la cabeza hacia uno y otro lado, queriendo soltar sus trenzas, pero éstas seguían fuertemente adheridas a la madera.
—¡No podré vivir siempre arrastrando esta silla! —gritó desesperada, dando un nuevo tirón que le arrancó varios cabellos y le dejó la cabecita dolorida.
—Voy a buscar agua caliente —dijo la señora Hollister—. Eso ablandará la cola.
—No servirá… Es a prueba de agua —recordó Pete.
—Perdona, Holly —suplicó ahora Ricky—. No creí que fueras a quedarte tan pegada.
—Pero tenéis que soltarme —dijo, huraña, la pobre Holly.
Uno tras otro, todos fueron turnándose en la tarea de dar tirones de las trenzas para arrancarlas de la silla, pero con cada sacudida Holly daba un lastimero grito de dolor.
Durante aquel rato, Tom King había estado observando, sin decir una palabra. Tenía la cara muy seria, pero en sus ojos castaños se veía un alegre brillo. Por fin se acercó al grupo, diciendo:
—Me temo que aquí no hay más que una solución. Recurrir a las tijeras.
La señora Hollister asintió, con un triste cabeceo.
—¿Cómo? ¿Hay que cortar la cabeza? —preguntó Pete, haciendo un guiño.
—No tiene ninguna gracia —reconvino Pam, compadeciendo a su hermanita.
—Tom tiene razón —dijo la señora Hollister—. Tendremos que cortar unos tres centímetros de cada trenza. Pam, ¿quieres traerme las tijeras? Y tú, Ricky, no vuelvas a hacer nunca una cosa así.
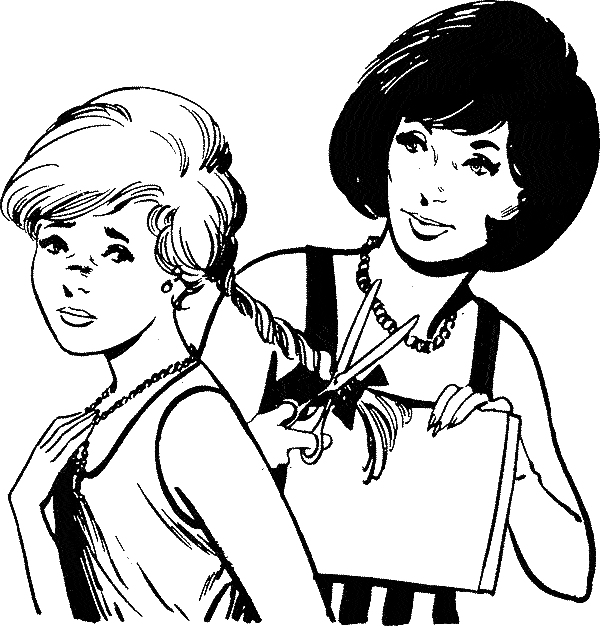
—Te doy mi palabra de honor —dijo el pequeño, levantando dos dedos, con gran ceremonia.
Un momento después llegaba Pam con las tijeras. ¡Tris, tras! Y Holly volvió a quedar libre.
Cuando llegó a cenar, el señor Hollister pidió que se le contasen las novedades de aquel día. Ya estaban todos sentados a la mesa y, por turnos, los niños fueron explicando todo lo ocurrido. Finalmente el padre dijo que estaba muy complacido con que el barquito en miniatura hubiese quedado reparado. Luego, el señor Hollister se volvió a Ricky, diciendo:
—Como castigo por tu travesura, te llevarás la silla al garaje, quitarás bien todos los cabellos, rascando la madera y luego la barnizarás.
Ricky tragó saliva y movió vigorosamente la cabeza, asintiendo. Todos sus hermanos se echaron a reír.
—De todos modos, yo tenía las trenzas demasiado largas —dijo, amablemente, Holly.
Inmediatamente después de cenar, Tom cogió su maleta y toda la familia salió con él hasta el coche. Mientras estrechaba la mano a los Hollister, el hawaiano les dio las gracias por su amabilidad y dijo que confiaba en volver a verles algún día.
—Si resuelve usted el misterio de la herencia, díganoslo en seguida —pidió Pam.
—Lo haré.
Sue notificó que tenía que decir algo al oído de Tom.
—Es un secreto —aclaró.
Cuando el hawaiano se inclinó hacia ella, la pequeñita le echó los brazos al cuello y murmuró:
—Vuelve pronto.
—Lo procuraré —contestó él, riendo. Y añadió—: Eres una niña tan dulce como una piña hawaiana.
Seguido por un coro de voces de despedida, Tom entró en el coche y se puso en marcha por el camino del jardín. Los niños corrieron hacia la calle, para decirle una vez más adiós, con la mano, mientras Tom hacía un viraje y embocaba la carretera de Shoreham.
Pero no había recorrido el vehículo ni cincuenta metros cuando Pam exclamó:
—¡Mirad quién va en el asiento de atrás!
Allí iba «Zip», el perro pastor, muy orondo, mirando por la ventanilla trasera del coche de Tom. El conductor no parecía haberse dado cuenta de que llevaba acompañante.
—¡«Zip» se va de viaje a Massachusetts! —gritó Holly, aterrada—. ¡No puede ser! ¡No puede ser!