

—¿Tiene usted que resolver un misterio, señor King? —exclamó Holly, entusiasmada—. ¡Qué bien! ¡Nosotros también resolvemos misterios!
—Entonces, tal vez podríais ayudarme —dijo Tom King—. Y por favor, llamadme simplemente Tom.
—¿De qué se trata ese misterio? —quiso saber Pam.
—De una herencia. La historia empezó hace muchos años, con mis abuelos, en Hawaii.
—¿Eran polinesios? —preguntó Pete.
—Sólo mi abuela —contestó Tom.
Mientras los cinco hermanos le escuchaban con ojos redondos de curiosidad, Tom explicó que su abuelo, Isaac Swanton, había sido un marinero americano, de Boston. Y que llegó a Honolulú en un navío clíper.
—Allí conoció y se enamoró de mi abuela. Ella era una polinesia pura.
—¡Qué romántico! —murmuró Pam, soñadora.
Tom siguió explicando que Swanton se había casado con su novia Kalua, a bordo del clíper. El capitán se ocupó de la ceremonia.
—¿Y luego vivieron felices, como la Cenicienta? —preguntó Holly, muy emocionada.
—Sí, vivieron felices y tuvieron varios hijos. Mi madre era la hija menor.
El joven siguió explicando que su abuela había muerto antes de que él naciera; por lo tanto, no la conoció. Él fue hijo único y se quedó sin padres siendo muy pequeño.
—Me crió una de mis tías —añadió Tom, sonriendo—. Nadie de la rama hawaiana de mi familia tiene mucho dinero, de modo que les hice un per juicio cuando me tuvieron que pagar colegios. Y ya podéis imaginar lo útil que nos resultaría cobrar una herencia.
—Cuéntanos más —suplicó Ricky, impaciente, cuando Tom hizo una pausa.
—La herencia a que me refiero procedía de un tío mío, llamado William, que murió el año pasado. Su familia vivía en los Estados Unidos. El padre de William era hermano de mi abuelo Isaac Swanton.
—¿No conocía usted a su primo? —preguntó Pete.
—No, La rama de la familia que está en Honolulú nunca tuvo tratos con ninguno de los Swanton de aquí. Pero un día leímos un periódico de Boston donde se notificaba la muerte de mi primo y se decía que los albaceas testamentarios estaban buscando a los parientes de William. Mi primo se había hecho millonario, pero no se casó ni dejó testamento. Yo estoy aquí para representar a la rama hawaiana de su familia.
Pete estaba atónito.
—¿Y por qué no se presenta usted, tranquilamente, a cobrar el dinero? —preguntó.
—No es tan fácil como crees. Tenemos que probar que somos los descendientes de Isaac Swanton. El único sitio en que estaba registrado el matrimonio de mis abuelos fue el diario de navegación del clíper. Ese libro desapareció hace tiempo y no existe ninguna otra prueba de que el matrimonio se celebrara realmente. Desde luego, cualquiera de los testigos de la boda ha muerto hace tiempo.
—¿Y cómo se llamaba ese navío clíper? —preguntó Pam.
—Ése es otro problema —repuso Tom—. No lo sé. Ninguno de mis abuelos ni mis padres mencionan el nombre del barco en las cartas o documentos que han llegado a mí. Pero tengo una buena pista.
—¿Cuál? —interrogó Ricky.
—Mi abuelo dejó tres bocetos muy detallados del viejo clíper. Por desgracia el artista no incluyó el nombre en ninguno de ellos.
—¿Podré ver esos bocetos? —preguntó Pete—. Yo creo que aquellos viejos clíper eran barcos maravillosos.
—Están en mi maletín. Por eso había pedido que me lo trajeseis. Pero no dudo de que estará bien seguro en el garaje.
El hawaiano siguió explicando que la gente con quien se había puesto en contacto durante su viaje a través del país, con la intención de obtener informaciones, eran varios ancianos marineros, retirados.
—Uno de ellos me dio las señas de un tal señor Sparr que vive aquí, en Shoreham —prosiguió Tom—. Me dirigía a verle cuando ocurrió lo del árbol. Tal vez ese señor pueda identificar el barco de mi abuelo, gracias a los dibujos.
Pam, sonriendo, informó:
—El señor Sparr es amigo nuestro, Tom. Sabe muchas cosas sobre el mar y los barcos.
—Nos regaló una «búrjula» cuando estuvimos en la Playa de la Gaviota —notificó Sue.
—Sí. La perdimos y volvimos a encontrarla —añadió Pete, riendo—. Fue un misterio estupendo, aquél.
La señora Hollister se excusó y salió de la sala, diciendo que iba a preparar la cena. De nuevo Tom King insistió en que debía marcharse, pero los Hollister no se lo permitieron. Pam se fue a la cocina, para ayudar a su madre, y los demás continuaron charlando.
—Ahora decidme algo de vosotros —pidió el forastero.
Tom King rió de buena gana mientras escuchaba las explicaciones atropelladas que le daban los niños, hablando todos a un tiempo. Cuando terminaron de ponerle al corriente de varios detalles llegaba desde la cocina un delicioso aroma a chuletas de cordero.
—Ya me siento mucho mejor —sonrió Tom, levantándose del sofá—. No me flaquean apenas las piernas y casi me ha desaparecido el dolor de cabeza.
Cuando estuvieron sentados a la mesa, los Hollister y su invitado inclinaron, respetuosos, la cabeza. Le correspondía recitar la acción de gracias a Holly, que dijo, a media voz:
—Bendice, Señor, estos alimentos y haznos recordar las necesidades de los demás.
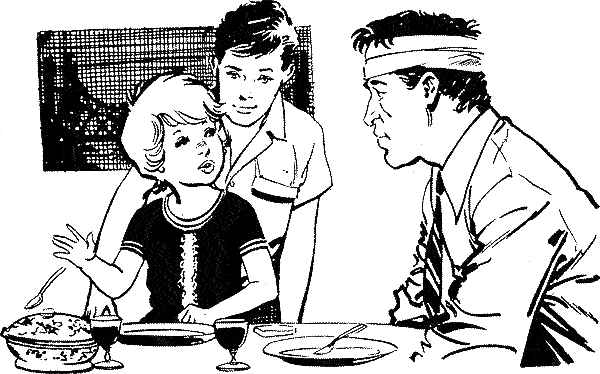
Luego empezaron a saborear una apetitosa cena, durante la cual toda la conversación fue relativa al viejo clíper.
—Hay un viejo refrán que dice que los clíper tenían tan sólo diez metros de anchura y una milla de altura —explicó Tom.
Sue dejó caer el tenedor y, con los ojos muy redondos de asombro, exclamó:
—¡Ooooh! ¡Entonces chocarían con el cielo!
Sonriendo a la pequeñita, Tom contestó:
—No es que aquellos barcos fuesen muy altos. Pero lo parecían por la altura de los mástiles.
Explicó luego que la era de los navíos clíper empezó en 1843, a causa de la gran demanda de té de la China, y se inició su decadencia al abrirse el Canal de Suez en 1869, cuando ya no fue necesario navegar en torno al extremo sur de África, para llegar a la China.
—Pero los barcos de vapor eran mucho más rápidos, ¿verdad? —preguntó Ricky.
Con gran sorpresa para todos, Tom contestó que no en todos los casos era así; que se tenían noticias dé algún clíper que había seguido navegando durante veinticinco años, después de ser bien conocidos los barcos de vapor.
—Algunos de los clíper podían recorrer cien millas en veinticuatro horas —añadió el hawaiano.
—Sabe usted mucho sobre esos barcos. A lo mejor podría ayudarnos a hacer nuestra película —sugirió Pam.
—Lo haré con mucho gusto —repuso Tom.
Después de la cena, los niños recogieron las cosas de la mesa y ayudaron a fregar la vajilla. Luego Pete abrió la marcha hacia la buhardilla.
—Esto parece un verdadero plato de algún estudio de Hollywood —dijo con admiración Tom, fijándose en los focos que acababan de encenderse.
A Holly le entusiasmó tanto el poder mostrar su estudio cinematográfico al invitado que empezó a saltar alegremente por la buhardilla. De pronto, se enredó en los cables de los focos. Movió el pie, para soltarse, y las enormes bombillas empezaron a oscilar peligrosamente.
—¡Recogedlos! —advirtió Pete.
Pero nadie estaba lo bastante cerca para llegar a tiempo de evitar la desgracia y el foco se hizo añicos en el suelo.
—Ya no podemos «rodar» esta noche —dijo gravemente Pete, contemplando con tristeza el estropicio.
—Pero yo conozco algo que ayuda a soportar las desgracias —anunció, entonces, Tom King.
—¿Qué es? —quiso saber, en seguida, Ricky.
—Los helados.
—Es verdad —contestó la vocecilla chillona de Sue—. Pero hoy no hay ninguno en la nevera.
—¿Hay cerca alguna tienda donde puedan comprarse? —preguntó Tom.
—Sí. «Cirquísima» —afirmó Sue, moviendo vigorosamente la dorada cabecita.
—Entonces, vamos allí —propuso Tom—. Ya me siento con fuerzas para andar hasta esa tienda. Pediremos el helado que guste más a cada uno.
—¡Huaaam! —murmuró Holly, relamiéndose.
Los Hollister bajaron como un rayo las escaleras. Ricky fue el más travieso, porque descendió por la barandilla el último tramo. A los pocos minutos todos estaban en la calle, camino de la tienda de helados. Ricky y Holly se divertían saltando por encima de los charcos que se habían formado en la acera. De pronto, los niños distinguieron a un muchacho que avanzaba hacia ellos, en bicicleta.
—Vaya. Ahí viene Joey Brill —dijo Pam.
—Por tu modo de decirlo, parece que el chico no te es simpático —observó Tom King.
Los Hollister le explicaron, en pocas palabras, que Joey, que tenía la edad de Pete, aunque era más alto y fuerte, siempre les estaba molestando, desde que la familia se trasladó a Shoreham.
—Es un grandísimo camorrista —afirmó Holly—. Pero nosotros procuramos no dejarnos molestar por él.
Al acercarse, Joey aumentó la velocidad y un momento después se acercaba al bordillo, junto al cual había todavía mucha agua.
¡Plass! Las ruedas de la bicicleta levantaron una enorme rociada de agua. Todos los que caminaban por la acera saltaron a un lado, pero el vestido blanco de Pam ya había quedado lleno de salpicaduras de agua sucia. Joey se alejó como una flecha, riendo a carcajadas.
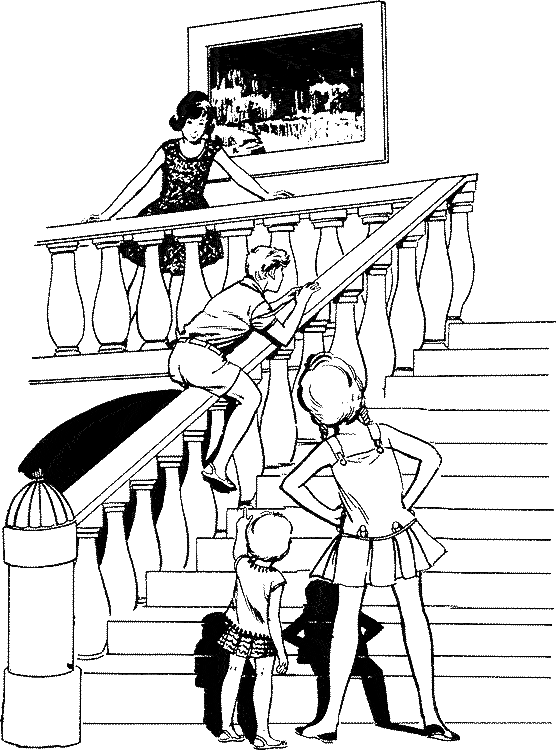
—Es malintencionado —dijo Tom, con disgusto, dando a Pam un pañuelo para que se limpiase un poco.
Pero pronto se olvidaron todos del desagradable incidente, al llegar a la tienda de helados. Los niños pasaron un buen rato eligiendo helados de distintos sabores. En lugar de tomarlos allí mismo, pidieron que se los preparasen para llevarlos a casa. Patinando alegremente sobre el húmedo empedrado y riendo con su nuevo amigo, todos volvieron hacia la casa.
Ya había oscurecido y empezaron a encenderse los faroles. Pam, que caminaba detrás, con su hermano mayor, oyó un ruido a su espalda y volvió la cabeza. Y pudo ver a un hombre, de mediana estatura, que parecía mirarles con mucho interés.
—Pete —cuchicheó la niña, tomando a su hermano por un brazo—, ¿conoces a ese hombre?
El muchachito volvió la cabeza, pero ya era demasiado tarde. El hombre se había ocultado a la sombra de un árbol.
—Me pareció que nos estaba siguiendo —dijo Pam, preocupada—. ¿Por qué lo haría?
Pete se encogió de hombros, contestando:
—Ahora ya se ha ido.
Y los dos hermanos mayores caminaron más de prisa, para colocarse a la altura de los otros. Una vez en casa de los Hollister, se sirvió un plato de helado a cada uno. Y, mientras lo comían, la familia pidió a Tom King que les contase algo más sobre el misterio. Y Pam añadió:
—Ojalá hubiese más pistas que ayudasen a resolverlo todo.
El joven bajó la vista y se llevó la mano al extraño alfiler con que sujetaba su corbata. El alfiler estaba formado por una serie de diminutos troncos blancos, entrelazados, sujetos a una varilla de oro.
—Eso puede ser otra pista —dijo.
—¿Sí? —preguntó en seguida Pete, interesado.
—Convertí uno de los pendientes de mi abuela Kalua en este alfiler.
—Parece de coral —observó la señora Hollister.
—Acierta usted. Coral de aguas hawaianas.
—Pero ¿cómo puede ser una pista? —preguntó Ricky, saboreando la última cucharadita de helado.
—Mis abuelos regalaron el compañero de este pendiente al capitán del barco que les casó. Si pudiera encontrar ese otro pendiente creo que me proporcionaría una gran ayuda.
Lo mismo opinaron los Hollister, y Pam decidió recordar bien todos los detalles de aquella joya.
Al poco rato, los niños fueron a acostarse y a Tom se le llevó a la habitación de invitados. A la mañana siguiente, el señor Hollister se ofreció para llevar a Tom en la furgoneta hasta el taller de reparaciones. Los cuatro hermanos mayores suplicaron que les permitiesen ir también. Y el padre les dejó en el garaje, que estaba camino del Centro Comercial.
—Allí está mi coche —dijo Tom, que, seguido por los niños, se encaminó al pequeño sedán.
Muy complacido, comprobó que ya estaba completamente reparado.
—Buen trabajo —comentó Tom, hablando con el mecánico. Pero un momento después exclamó, alarmado—: ¡Mi maletín! ¡Ha desaparecido!