

De repente, en el umbral de la cabaña apareció un hombre alto y robusto. En su voz sonó un timbre alegre al exclamar:
—La Fontaine, mon bon ami!
—¡Gabriel!
Los dos hombres corrieron al encuentro el uno del otro y se abrazaron al estilo francés (un fuerte apretón y un roce de las mejillas, primero una, luego la otra). Después de una conversación en la que se intercalaron muchos ademanes y risotadas, el piloto quedó un momento aturdido y se volvió para decir a los niños:
—Pete, Ricky, perdonadme. No me he dado cuenta de que no entendéis el francés.
—¿Es de verdad Gabriel Tremblay? —preguntó Ricky, parpadeando.
—Ya lo creo que lo es —contestó el piloto, que luego presentó a los Hollister y todos entraron en la cabaña.
Ésta se hallaba toscamente amueblada. Una gran piel de oso cubría el suelo, de tierra sin enlosar. Sobre una mesa de madera sin pulir, había una fiambrera y un tenedor; y, al fondo de la estancia, se veía un fogón de gasolina. Clavada en la pared había una litera con un saco para dormir, encima. Los hombres se sentaron en la litera y los niños en el suelo. El señor La Fontaine tradujo lo que le había contado Gabriel. Cuando le sorprendió la tormenta se encaminó, como pudo, a la cabaña y conservó en lo posible las energías, hasta estar en condiciones de emprender el regreso a casa, cosa que pensaba hacer aquella tarde.
—Pero no habría llegado a tiempo para el concurso de canoas —dijo Pete—. En cambio, ahora sí podrá participar.
—Merci, merci! —exclamó Gabriel, cuando su amigo le tradujo lo que Pete acababa de decir.
Cuando Gabriel recogió su impedimenta, el grupo se puso en marcha hacia la avioneta. El despegue resultó muy suave, como conseguido por el experto piloto canadiense. Pronto se encontraron sobrevolando los bosques, en línea recta hacia Ile aux Coudres.
Cuando el señor La Fontaine describió un círculo, antes de tomar tierra, un grupo de personas, incluidas los Hollister, se hallaba reunido en la pista de aviación. Y en el momento en que la hélice dejó de girar, todos se abalanzaron a la avioneta. Al ver que de ella bajaba Gabriel, todos prorrumpieron en gritos de alegría.
—¡Huy, qué risa! —exclamó Sue, contemplando la escena—. Todos se están dando abrazos.
—Es una costumbre francesa —explicó el abuelo.
Cuando los nativos se enteraron de que habían sido los Hollister —y Pete en particular— quienes dieron la idea de salir en busca de Gabriel, aplaudieron con calor. Y cada uno de los Hollister recibió un abrazo afectuoso al estilo francés.
—¡Qué bonito es todo en Quebec! —dijo, entusiásticamente, Sue que había recibido un fuerte abrazo de Tante Cecile.
La señora sonrió y dijo que estaba muy agradecida de lo que los Felices Hollister habían hecho.
—Como regalo, quiero que os llevéis a vuestra casa algunos de los vestidos franceses, antiguos, que os enseñé. Y tengo dos trajes que sentarán bien a los muchachos. Pueden seros útiles alguna vez para hacer una función teatral.
El travieso Ricky sonrió, diciendo:
—Merci! S’il vous plait, etc., etc. Porque no sé nada más en francés.
También los demás niños dieron las gracias a la señora y todos entraron en el vehículo de la nieve. Cuando llegaron a casa de los Tremblay, el abuelo pidió al conductor que aguardase. Volviéndose a los Tremblay añadió:
—Mi familia y yo regresaremos en seguida a Quebec. El señor La Fontaine nos está esperando.
—Para nosotros es un disgusto que tenga usted que irse —aseguró Tante Cecile—. Voy a buscar los vestidos.
Y subió a seleccionarlos, con Pete y Ricky, que tenían que recoger los maletines. Cuando volvieron a reunirse todos para despedirse, Víctor dijo:
—Confío en que encontréis el «cariole». De no ser así, me lo decís y os construiré otro. —Y cambiando de tema, añadió—: Naturalmente, iréis a presenciar el concurso de canoas.
—Iremos todos —prometió Pete.
Después de unas afectuosas despedidas, los Hollister se marcharon y, poco rato después, tomaban tierra ante el hotel de la familia La Fontaine. En cuanto se quitaron los abrigos, Pam dijo a su abuelo:
—Querría telefonear a la policía. Puede que sepan algo de lo que ocurrió con nuestro «cariole».
—Hazlo, hazlo.
Cuando comunicó con el cuartelillo de policía, Pam pudo hablar con un sargento que hablaba inglés. Después de enterarse de todo, el sargento dijo a la niña que no sabían nada de «cariole» alguno que llevase las iniciales F. H.
—Pero pondré a mis hombres sobre aviso —se ofreció.
—Merci —dijo Pam, antes de colgar.
—Yo también «nesesito» telefonear —notificó Sue—. Quiero hablar con papá y mamá.
—¡Buena idea! —aplaudió Pete—. Puede que ya sepan algo de «Domingo».
—Y yo quiero saber cuándo van a venir —dijo la abuela—. ¿Quién pide la conferencia?
—Yo lo haré —se ofreció Pete.
No pasó mucho rato antes de que les pusieran en comunicación con Shoreham.
—¡Hola, mamá! —saludó Pete, cuando su madre descolgó el teléfono.
—¡Hola, hijo! ¡Qué cerca suena tu voz!
A continuación se sostuvo una agitadísima conversación. Cada uno de los niños, lo mismo que el abuelo y la abuela, cogieron unos momentos el auricular. El señor y la señora Hollister dijeron que llegarían a Quebec, en avión, el domingo.
El burro «Domingo» todavía no había sido hallado, pero al parecer unos niños le habían visto en un campo, al otro extremo de la ciudad. Sin embargo, la policía no había logrado localizar al animalito.
—Pero todavía estamos a viernes —dijo la señora Hollister—. Aún queda un día para buscar, antes de que papá y yo tomemos el avión. Tal vez lleguemos a Quebec con buenas noticias.
Largo rato después de haber colgado el teléfono, los niños seguían hablando sobre el desaparecido burro.
—Si alguien ha visto a «Domingo», estoy segura de que el oficial Cal le encontrará —declaró Pam, esperanzada.
—Y si, además, encontramos el «cariole», todos los misterios se habrán aclarado —dijo Holly.
En aquel momento sonó el teléfono. La abuela Hollister acudió a contestar.
—Sí, sí. Perfectamente, merci —dijo, antes de colgar.
—¿Quién era, abuelita? —preguntó Pete.
—La dueña del hotel. Me ha dicho que esta noche hay un baile de máscaras en el Coliseum y le gustaría que acudiésemos.
—¿Disfrazados? —quiso saber Holly.
—Sí. Ha sido una suerte que Tante Cecile os haya regalado esos antiguos trajes franceses.
Después de cenar, los niños Hollister se vistieron con los trajes franceses. Pete y Ricky sonrieron satisfechos, al mirarse en el espejo.
—Me da un poco de vergüenza —dijo Ricky, al cabo de un rato, mirándose los apretados pantalones de terciopelo marrón y la chaquetilla corta, bordada en oro.
—Y a mí —confesó Pete, que llevaba un traje parecido al de su hermano, aunque en terciopelo negro y con largas medias blancas.
—Formáis una familia lindísima —afirmó la abuela—. Será mejor que nos marchemos ya.
En el exterior, la temperatura no era superior a cero. El abuelo les llevó en el coche al Coliseum, que era un edificio muy grande, con techo en forma de cúpula, rodeado por grandes zonas para aparcamiento, en las que se hallaban cientos de coches. El abuelo buscó un espacio para dejar su sedán.
Adelantándose, los niños entraron en el edificio espléndidamente iluminado. En seguida oyeron sonar compases musicales.
—¡Oh! ¿Verdad que es maravilloso?
El abuelo compró las entradas y toda la familia subió la rampa que llevaba al centro del Coliseum. Los niños tuvieron que contener los gritos de asombro que se escapaban de su garganta, ante lo que estaban viendo. Hileras de asientos, para los espectadores, rodeaban la pista de madera pulimentada en la que cientos de personas, con los más inesperados disfraces, bailaban al compás de una alegre melodía.
—¡Mirad qué disfraces tan raros! —advirtió Ricky.
Entre los bailarines más cercanos, el pequeño descubrió varios zulúes, una mariposa y una bailarina.
—Nunca hasta ahora había visto tantos disfraces diferentes —comentó la abuela—. Algunos son preciosos.
Los abuelos se quedaron en los asientos, mientras los niños iban a la pista. Los dos niños se turnaron para ir bailando con sus tres hermanas. Cuando Ricky giró airosamente con la chiquitina Sue, los espectadores aplaudieron.
Un hombre que llevaba papel y lápiz en la mano, e iba pasando entre los danzarines, se detuvo para preguntar a Pam:
—¿Todos sois de la familia?
—Sí, señor. Somos los Felices Hollister de Shoreham, en los Estados Unidos.
—¡Bien venidos a Quebec! —dijo el hombre, sonriente—. Espero que paséis una buena velada aquí.
El baile duró más de una hora. Cuando terminó, un señor muy agradable, con traje de etiqueta, habló en francés por el altavoz.
—Me gustaría saber qué está diciendo —dijo Pam.
Al oírla, una joven muy linda, vestida de muñequita francesa, la cual se encontraba cerca, dijo a Pam:
—Yo os lo traduciré. Van a hacer un concurso de disfraces. Hay muchos premios.
Pam miró con admiración a la hermosa joven que le estaba haciendo de intérprete, y se preguntó si su disfraz de muñeca ganaría algún premio.
—Soy Marielle Dumas —se presentó la joven—, una de las siete duquesas.
Cuando todos los Hollister se presentaron a la simpática muchacha, Pam le preguntó en qué consistía ser duquesa. Marielle contestó que se elegían siete duquesas, una de cada distrito de Quebec. Una de ellas sería elegida reina del Carnaval y las otras iban a ser sus damas de honor.
—¡Qué emocionante! —dijo Pam.
Y Holly añadió:
—Entonces, ustedes deben de ser muy famosas, ¿no?
La ocurrencia de la pequeña hizo reír a Marielle, quien dijo que ser «duquesa» resultaba muy divertido. En el gran desfile de carnaval, irían todas en «carioles», precediendo a la reina.
Marielle se quedó junto a los Hollister mientras se celebraba el concurso de los disfraces. Un joven vestido de jirafa ganó el premio de la originalidad. El premio al más cómico correspondió a un payaso con cabeza de col.
De repente, los Hollister oyeron pronunciar el nombre de Marielle Dumas. Su traje había sido elegido como el más bonito.
—¡Hurra! ¡Hurra! —gritó Sue, mientras sus hermanos felicitaban a la afortunada.
El presentador volvió a hablar y Marielle tradujo sus palabras a los Hollister.
—Ahora van a dar el premio al grupo familiar más atractivo. ¡Mirad! Uno de los jueces viene hacia aquí.
Los Hollister se quedaron con la boca abierta cuando un joven con calzones de seda y chaquetilla con encajes en las bocamangas, se inclinó profundamente ante ellos. En medio del alboroto y los aplausos, los niños apenas pudieron comprender qué estaba sucediendo. Sin saber cómo se vieron empujados hasta la tarima de los músicos. Mireille les siguió. Volvió a hablar el presentador por el altavoz.
—Habéis ganado un premio —dijo Mireille en un susurro—, como el mejor grupo familiar, ataviado con auténticos trajes de época.
Nunca los Hollister se habían sentido tan sorprendidos. Pam y sus hermanas hicieron una graciosa reverencia, sujetándose las amplias faldas, mientras Pete y Ricky inclinaban ceremoniosamente la cabeza. Los espectadores aplaudieron con entusiasmo. Cada uno de los niños recibió un dorado medallón, como recuerdo del acontecimiento.
—¡Qué divertidísimo! —gritaba Holly, mientras regresaban a la pista de baile, en donde les aguardaban los abuelos.
—Venimos a felicitar a nuestros maravillosos nietos —dijo la abuela, muy complacida.
Los niños presentaron a Marielle, que les había acompañado hasta la pista. Luego, la joven les preguntó por qué motivo estaban en Quebec. Pete les contó la historia del «cariole» que no aparecía por parte alguna.
—No logramos encontrarlo.
Y Pete añadió que les era muy difícil para ellos hacer averiguaciones en Quebec, ya que no sabían hablar francés.
—No os preocupéis por eso —dijo Marielle—. Yo os ayudaré. ¿Qué os parece si me convierto en vuestra intérprete? Mañana tengo el día libre.
El ofrecimiento fue aceptado, inmediatamente, con gran entusiasmo, por los niños.
—Iré a buscaros a vuestro hotel, mañana a las diez decidió Marielle.
—¡Estupendo! —exclamó Pete—. Con su ayuda, seguramente encontraremos nuestro trineo.
Marielle se inclinó para dar un beso a Sue, dijo adiós a los demás y desapareció en la pista de baile. Poco después los Hollister se marcharon. Media hora más tarde, los cinco niños, cansados después de tan agitado día, dormían profundamente, esperando que las averiguaciones que hiciesen al día siguiente fuesen afortunadas.
A las diez en punto Marielle llegó al vestíbulo del hotel.
—¿A dónde vamos primero? —preguntó, riendo.
Pete propuso ir a la estación de mercancías.
—Entonces podríamos hacer una cosa —dijo Marielle—. ¿Os parece que vayamos en el trineo de mi familia? Es bastante grande para todos.
—¡Eso, eso! —aplaudió Sue—. ¿Podré conducir yo el caballo?
—Naturalmente —asintió Marielle.
La joven salió con los niños a la calle, donde, detenido junto al bordillo, había un trineo blanco y rojo, al que iba enganchado un caballo tordo. El animal piafaba sobre la nieve, con impaciencia.
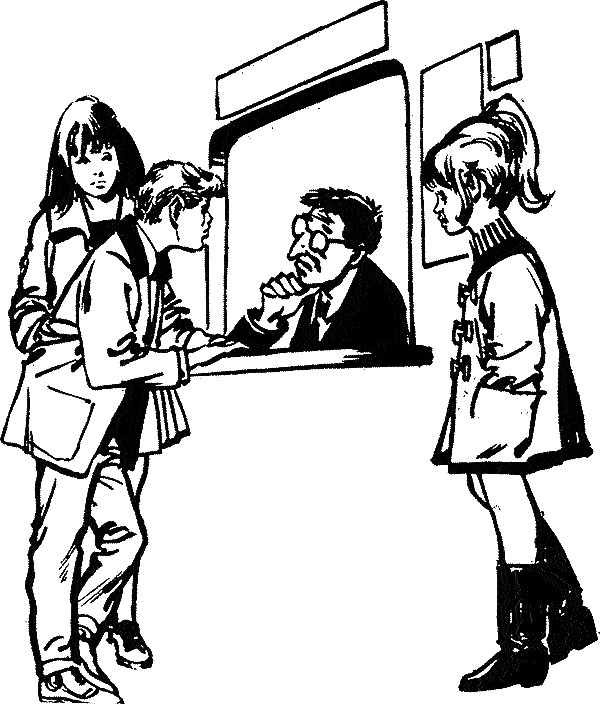
Pete, Ricky y Holly se instalaron en el asiento trasero, mientras Pam y Sue se colocaban delante con Marielle.
—Ven aquí, Sue —dijo la «duquesa», cogiendo las riendas—. Siéntate en mis rodillas.
Con las piernas ya cubiertas por edredones hechos con piel de oso, los niños anunciaron que estaban preparados. Marielle dio al caballo una ligera sacudida con las riendas y se pusieron en marcha; subieron primero por una calle, luego descendieron por otra hasta llegar a lo alto de una colina, por la que bajaron hasta la estación.
—La oficina de mercancías está dentro —decidió Pete.
Entró en el edificio y se encaminó a la ventanilla de mercancías. Por suerte, el empleado hablaba un poco el inglés.
Cuando Pete se hubo explicado, el hombre dijo:
—Ahora que recuerdo, sí, enviamos un «cariole». Pero nos fue devuelto.
Pete quedó asombrado.
—¿Cómo pudo ser eso?
El empleado ojeó un fajo de papeles y, por fin, sacó uno que enseñó a Pete, diciendo:
—Mira. Puede que esto te permita comprender.