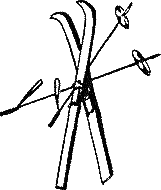
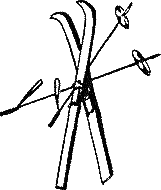
Las desconsoladas expresiones de los Tremblay hicieron sentir mucha pena a Pete y Ricky. Los Hollister, al resolver otros misterios, habían podido ayudar a otras personas, en varias ocasiones. Los dos hermanos tenían en la mente la misma idea. ¿Qué podrían hacer para encontrar a Gabriel, y conseguir que los Tremblay participasen en el concurso de canoas de Quebec?
De repente Pete tuvo una idea y dijo al señor La Fontaine, con los ojos brillantes de emoción:
—¿No podríamos ir Ricky y yo a buscar a Gabriel en su avioneta, señor La Fontaine?
El piloto no supo qué responder, pero Jacques dijo inmediatamente:
—Mon père puede encontrar a Gabriel Tremblay. Yo lo sé.
Esto hizo sonreír a su padre, que respiró profundamente, para luego decir:
—Es casi imposible localizar a un hombre en aquella selva.
—Pero hay una probabilidad —dijo Pete, gravemente.
—Desde luego.
—Entonces, podemos probar.
—Pero vuestros abuelos… —titubeó el piloto—. Puede que no les guste que hagáis tal cosa.
—Estoy seguro de que los abuelos nos dejarían —afirmó Pete—. Los Tremblay han sido muy amables con nosotros y si podemos recompensarles de alguna manera…
—Está bien. Yo estoy dispuesto, si a vosotros os dan el consentimiento vuestros abuelos.
Se decidió que los dos niños volverían a Ile aux Coudres en canoa para hablar con los abuelos. El señor La Fontaine dedicaría aquel día a revisar el motor de la avioneta y prepararse para el viaje.
—Saldremos mañana por la mañana —dijo—. Yo pasaré a recogeros.
El piloto prometió estudiar aquella noche los mapas aéreos y comunicarse por radio con su amigo del lago St. John para averiguar si había novedades respecto a Gabriel.
El viaje de regreso por el río se efectuó en un tiempo muy breve. Pete fue el primero en entrar en casa de los Tremblay con las informaciones sobre su última aventura.
—¿Nos dejaréis ir? —preguntó, suplicante, después de haberlo explicado todo.
—¿No será peligroso? —dijo la abuela, cautamente.
—Ya sabes que el señor La Fontaine es un piloto buenísimo. Además, con su avioneta de esquíes puede aterrizar casi en cualquier parte —insistió Pete.
—Hay muchos lagos helados —dijo el abuelo—. Pero…
—Déjales ir, abuelito —intervino Pam, suplicante.
El abuelo Hollister se rascó la barbilla, pensativo. Al cabo de un momento, dijo:
—Por mí podéis ir, si tu abuela accede.
—Yo doy mi consentimiento —dijo, por fin, la abuela—. Tengo la corazonada de que todo va a salir bien. Podéis ir.
—¡Hurraaa! —gritaron los dos hermanos.
Los cinco Felices Hollister empezaron a saltar y bailar alegremente. Tante Cecile sonrió y los toscos hombres del río contemplaron con admiración a los decididos pequeños.
—Bonne chance! Bonne chance! —dijo Víctor, estrechando la mano a Pete y Ricky.
—¿Lo que ha dicho es lo mismo que «buena suerte»? —preguntó Pam.
—Oui —contestó Jean-Marc—. Rezaremos por vosotros.
A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Tante Cecile despertó a los muchachos. Después del desayuno, el automóvil de la nieve trasladó a Pete y Ricky hasta el campo de aviación. El señor La Fontaine les estaba esperando, con el motor de la avioneta silencioso.
—Bonjour, amigos —dijo—. Subid.
Los chicos entraron en el aparato. El motor empezó a runrunear y la avioneta se deslizó sobre la pista. Luego, el morro se elevó. La nevada pista empezó a quedar abajo, muy abajo. ¡Estaban a punto de iniciar la búsqueda!
Una vez que hubieron ganado la altura conveniente, el señor La Fontaine dijo:
—Tenemos buenas noticias, para comenzar el viaje.
—¿Qué es? —preguntó, interesado, Pete.
—He vuelto a ponerme en contacto con mi amigo del lago St. John y me he enterado de que Gabriel y su compañero pusieron trampas en el Lago de la Rana. Los dos hombres quedaron separados a causa de la tormenta. El amigo de Gabriel ha regresado sano y salvo y ahora se está organizando un grupo para buscar a Tremblay.
A Ricky se le iluminaron los ojitos.
—A lo mejor le encontramos nosotros primero —dijo, esperanzado.
—Tal vez —asintió el piloto, al tiempo que colocaba un mapa sobre las rodillas de Pete, que iba sentado a su lado—. Ahí, en ese punto, está el Lago de la Rana. Llegaremos dentro de una hora.
El aparato se había alejado del río St. Lawrence y estaba sobrevolando por los bosques cubiertos de nieve de las laderas de las montañas. De vez en cuando, se distinguían grupos de esquiadores que, vistos desde aquellas alturas, parecían hormigas deslizándose por las pendientes.
Por fin apareció en el horizonte una enorme extensión helada y el señor La Fontaine explicó:
—Éste es el lago St. John. El Lago de la Rana está detrás.
Llevó varios minutos volar por encima del lago St. John. Una vez en el otro lado, el piloto hizo descender un buen trecho al aparato.
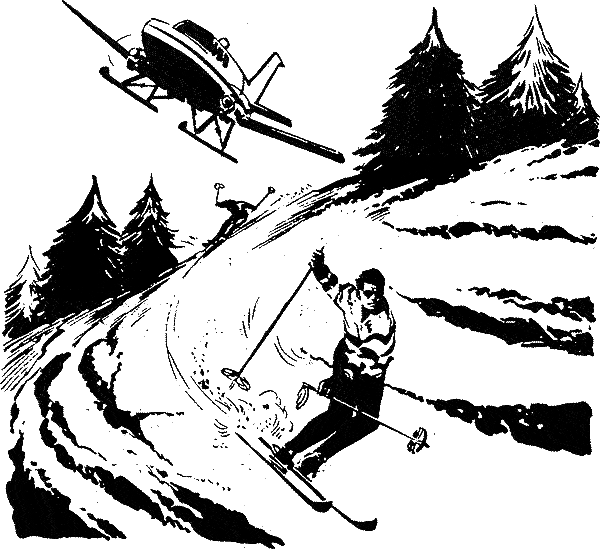
—¿Veis aquel trecho blanco que tiene la forma de un sapo? Por eso se le llama el lago de la Rana —explicó, el piloto a sus acompañantes.
Ricky aplastó la naricilla contra el cristal de la ventanilla y Pete miró fijamente al frente, pero ninguno de los hermanos pudo ver otra cosa que no fuese una interminable extensión de bosques. Al cabo de un rato, sin embargo, Ricky gritó:
—¡Me parece qué ya lo veo!
—¿Dónde? —quiso saber Pete.
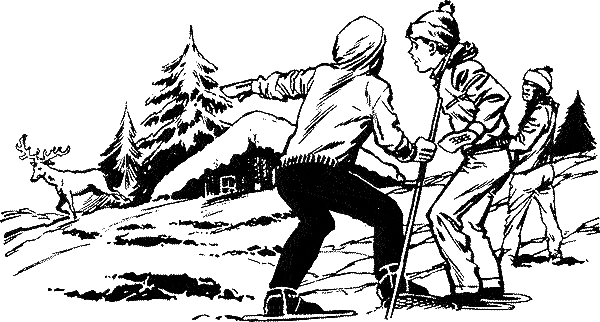
—Allí. Detrás de aquella loma, a la izquierda.
El piloto sobrevoló por aquel trecho, diciendo:
—Ahí está.
El pequeño lago, cubierto de nieve y bordeado por árboles oscuros tenía la forma de un sapo que está saltando.
El piloto manipuló en el motor y el aparato empezó a descender poco a poco.
—¡Miren! —exclamó Pete, señalando a su derecha—. ¡Allí hay una casita y sale humo por la chimenea!
—¡A lo mejor dentro está Gabriel! —gritó Ricky, esperanzado, mientras el aparato se posaba en la nieve y se deslizaba un trecho sobre ella.
El piloto desconectó el motor y el aparato se detuvo. Volviéndose a Ricky, el señor La Fontaine le pidió que abriera el pequeño compartimento para equipajes.
—Encontrarás raquetas para la nieve —dijo—. Vamos a necesitarlas.
Ricky buscó en el compartimento y entregó en seguida tres pares de raquetas reticulares a Pete, quien las dejó caer sobre la nieve. Luego todos bajaron de la avioneta y se ajustaron las raquetas a sus botas.
—Me siento, igual que un pato —gritó, entusiasmado, Ricky, levantando pesadamente los pies, mientras se encaminaba a la casita solitaria.
Era un edificio hecho con troncos de árbol, que tenía una puerta y una ventana, las cuales estaban ahora ocultas por la nieve. Mientras se aproximaban, el señor La Fontaine dijo:
—No se ven huellas de pies. La persona que esté ahí dentro lleva sin salir varios días.
En aquel momento, Ricky miró hacia la parte posterior de la cabaña y, sin querer, dio un grito de miedo.
—¿Qué pasa? —preguntó, alarmado, Pete.
—¡Hay un animal grandísimo allí! ¡Le he visto moverse!
El señor La Fontaine abrió la marcha hacia la parte trasera de la cabaña. El animal que había allí era un enorme alce, que se mostró tan sorprendido de tener compañía como los recién llegados.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. ¡Vaya un tamaño que tiene!
—¿Nos hará daño? —cuchicheó Ricky, preocupado.
A modo de respuesta, el gigantesco alce dio media vuelta y se alejó a la carrera por ungí cuesta, buscando refugio en el bosque.
—De vez en cuando hay algún alce que se siente curioso, aunque, en general, son muy tímidos —dijo el señor La Fontaine, mientras se acercaban a la puerta de la cabaña.
Pete llamó, pero no contestó nadie. Volvió a, llamar.
—¿Quién anda ahí? —preguntó, desde dentro, una voz apagada.
—¿Está usted ahí, Gabriel? —preguntó, en voz alta, el piloto.
Se abrió una rendija de la puerta y un hombre barbudo asomó la cabeza. Después de ver a sus visitantes, abrió la puerta de par en par.
—Entren —invitó—. Pero yo no me llamo Gabriel, sino John Thompson.
Cuando Pete, Ricky y el señor La Fontaine se hubieron presentado al hombre, Ricky preguntó:
—¿Vive usted siempre solo, en el bosque, señor Thompson?
—Creo que soy lo que puede llamarse un chiflado —dijo el barbudo, sonriendo—. Me gusta cazar y vivir solo. Soy una especie de ermitaño.
El cazador explicó que tenía su casa en Winnipeg, pero que todos los inviernos pasaba varios meses en aquella cabaña solitaria. Cuando los visitantes le hicieron más preguntas, el señor Thompson respondió que no había visto a Gabriel Tremblay.
—Pero, si está por estos alrededores, puede haberse refugiado en una cabaña que está a veinticinco millas al norte del pequeño lago llamado Diamante de María.
—Oui, oui —dijo el piloto, que conocía aquel lugar.
Mientras charlaban, el señor Thompson preparó a los viajeros una bebida caliente, hecha con nieve, que se derritió en el fuego, y unos cubitos de caldo.
—Les deseo mucha suerte —dijo, cuando los tres «sabuesos» se despidieron.
Tras subir al aparato, detrás de los dos niños, el señor La Fontaine despegó, dirigiéndose al pequeño lago conocido por el nombre de Diamante de María. Se llamaba así, dijo el piloto, porque resplandecía como una gema con el sol estival.
No les resultó difícil localizar el lago, pero sí tuvieron problemas para el aterrizaje. El señor La Fontaine describió varios círculos, buscando un trecho adecuado, en el hielo, para que se posase la avioneta.
Estuvieron planeando a muy poca altura. A Pete le parecía que las ramas más altas de los árboles iban a chocar con el fuselaje. Pero el piloto situó al avión en picado y tomaron tierra perfectamente.
—¡Caramba! —exclamó, con un suspiro—. No me gustaría tener que hacer esto muy a menudo.
«¡Qué habilidoso es este hombre!», pensó Pete, con admiración.
—Ahí está la cabaña —anunció Ricky, señalando un bosquecillo cercano a la orilla del agua.
Entre la arboleda se distinguía una casita. Colocándose de nuevo las raquetas para la nieve, los tres se encaminaron al minúsculo edificio, tan pequeño como un cobertizo. Tenía una puertecita cubierta con una lona.
—¿No hay nadie en casa? —gritó Pete, cuando se aproximaron.