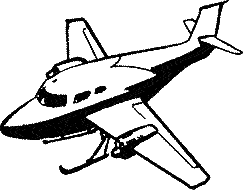
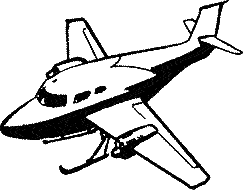
—¡Sujétate con fuerza, Pam! ¡Sujétate! —rogó Holly cuando una de las manos de su hermana se desprendió del brocal del pozo.
El pie de Pam buscó a tientas en la pared del pozo y su bota se apoyó en un hueco, evitando, de momento, que la niña se fuese al fondo.
—¡Socorro! ¡Socorro! —chilló Sue, con toda la fuerza de sus pequeños pulmones.
De repente, la puerta del señor Mailloux se abrió de par en par y el viejecito salió corriendo, en dirección a las niñas. Al llegar al pozo abandonado, se inclinó ante el brocal y, ayudado por Sue y Holly, consiguió sacar a Pam. La niña se sentó en el suelo, muy débil después de los esfuerzos que había hecho, y respirando entrecortadamente, dijo al señor Mailloux:
—Muchas gracias por su ayuda.
—¡Dios Santo! —dijo el señor Mailloux, quitándose el sombrero, para secarse el sudor—. Si llegas a caer al fondo, podías haberte roto una pierna.
En pocos momentos. Pam recobró las fuerzas y se levantó del suelo. Holly y Sue le sacudieron la nieve del abrigo. El viejecito dio unas palmadas en el hombro de Pam.
—Será mejor que volváis a mi casa, para que descanses un poco, antes de ir a casa de los Tremblay.
Las niñas creyeron notar que «Poilu» se daba cuenta de que había sido su travesura lo que provocó aquel problema, porque el perrito se acercó a Pam, aullando tristemente. Ella le colocó bien el gorrito, después de lo cual el animal siguió al grupo, obedientemente, a la casa. El señor Mailloux preparó tres tazas de sidra caliente y la sirvió con galletas.
—Está buenísimo —dijo Pam.
Estaban las niñas acabando la sidra cuando llamaron a la puerta. El señor Mailloux fue a abrir y se encontró ante los abuelitos Hollister.
—Creímos que las niñas se habían perdido —explicó, sonriendo, la abuela.
—Casi nos perdemos… en un agujerote —dijo Sue, contando en seguida lo que les había pasado.
El abuelo sacudió de un lado a otro la cabeza y dijo al señor Mailloux:
—Vivir las aventuras de nuestros nietos es un trabajo agotador. Parece que no tienen más interés que el de meterse en un conflicto tras otro.
—Pero siempre salimos bien —dijo Holly, muy hueca.
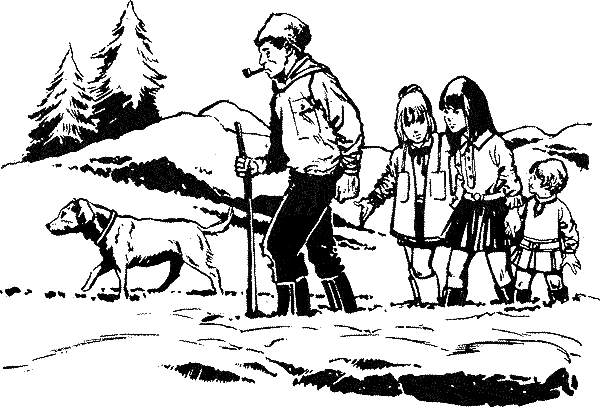
Cuando los abuelos hubieron tomado, también, una taza de sidra caliente, todos se despidieron del señor Mailloux y se alejaron por la nevada carretera.
—Estaba pensando si Pete y Ricky no habrán visto aún al señor La Fontaine —dijo Pam, caminando detrás del abuelo.
También los dos chicos habían tenido una mañana llena de emociones. Cuando la canoa se encontraba a medio camino, Jean-Marc se fijó en la expresión de los dos pequeños pasajeros y habló en seguida con Víctor, en francés. El fabricante de trineos respondió riendo:
—Creo que es lógico. ¿Qué os parece si nos ayudáis, muchachos?
—¡Zambomba! ¿Podemos remar? —preguntó Pete.
Víctor dijo que Pete podía sustituir a Jean-Marc en uno de los remos, y Ricky cogería el canalete, para ir abriendo paso. Entusiasmados, ambos hermanos se apresuraron a ocupar el puesto de los dos hombres. Los hermanos Tremblay remaron con más lentitud, para que Pete pudiera ir a su mismo ritmo.
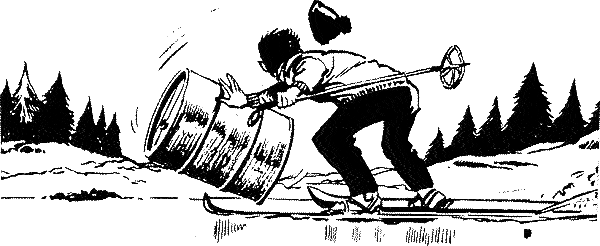
Ricky sonreía de oreja a oreja cuando cogió el canalete y guió la embarcación, alejando los témpanos de hielo.
«Me alegro de haber practicado ayer», pensó.
Víctor explicó a los Hollister que la marea era un serio problema para los hombres del río.
—No podemos cruzar nunca el St. Lawrence en línea recta. La corriente nos arrastra hacia arriba o hacia abajo. De modo que siempre salimos un poco más abajo del lugar en que queremos desembarcar en la orilla de en frente. Por eso hoy teníamos que salir a una hora determinada.
Pete y Ricky comprendieron perfectamente. Habían embarcado en un trecho situado algo más abajo de Baie St. Paul. Ahora la marea subía, haciendo retroceder las aguas del río, y los navegantes tenían la impresión de ser empujados directamente hacia el hotel Eau Claire.
—¡Han calculado muy bien la desviación del agua! —dijo Pete, admirado, cuando la canoa se detuvo.
Todos saltaron a tierra y los hombres sacaron del agua la embarcación y la colocaron boca abajo, para protegerla del hielo.
—Tendremos que ir primero a la oficina de correos —dijo Víctor—. Mis primos tienen el trabajo de recoger toda la correspondencia que llega para la isla.
—¿Les importa que Ricky y yo vayamos directamente a ver a los señores La Fontaine? —preguntó Pete—. Queremos pedirle al piloto que intente averiguar algo sobre Gabriel.
—Que no deje de hacerlo —rogó Víctor—. Nosotros iremos al hotel dentro de un rato.
Pete y Ricky corrieron al hotel, deseando hablar en seguida con su propietario. Encontraron a Jacques probando unos esquíes en la pequeña pista de aterrizaje de su padre.
—¡Hola! —saludó Ricky, corriendo a su encuentro—. ¿Cómo va el día?
—Bien! Bien! —contestó el pequeño de mejillas sonrosadas—. Estoy esperando a mon père.
Jacques señaló el cielo y añadió que su padre había llevado aquella mañana, en la avioneta, a unos cazadores al interior, pero que debía volver pronto.
—Necesitamos verle —dijo Pete—. Esperaremos. Jacques, ¿piensas ser piloto cuando seas mayor?
—Oui —replicó el niño canadiense—. Estoy practicando ya. ¿Veis?
En ese momento, el pequeño se desabrochó el abrigo y extendió los brazos como si fuesen alas. El viento soplaba con fuerza y empujó al niño un corto trecho sobre la pista helada.
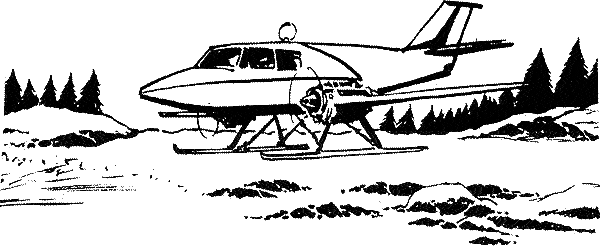
—Tenéis una buena pista de aterrizaje, Jacques —comentó Pete, deslizándose sobre el hielo, junto al pequeño provisto de esquíes.
Ricky pidió que le dejasen probar a él los esquíes y Jacques, complaciente, se los quitó, para que el pecoso se los pusiera. Ricky se desabotonó el abrigo y se deslizó velozmente por la helada pista.
Entonces el zumbido de un motor de avión llamó su atención. Levantando la cabeza, pudo ver que la avioneta del señor La Fontaine iba haciéndose cada vez más grande en el cielo, descendiendo hacia la pista.
La avioneta describió varios círculos y al fin se dispuso a tomar tierra. En el mismo momento en que los esquíes del aparato iban a rozar la pista, una fuerte ráfaga de viento empujó un bidón vacío de gasolina hasta el tramo de terreno de aterrizaje.
¡El bidón quedó exactamente debajo de la avioneta del señor La Fontaine!
—¡Pete! ¡Va a chocar con la lata de gasolina! —gritó Ricky, alarmadísimo.
El hermano mayor ya se había dado cuenta de lo que ocurría y corrió a la pista. Llegó junto al bidón vacío, le dio un fortísimo empujón y lo lanzó lejos de allí. Inmediatamente, Pete se echó al suelo, y quedó inmóvil, mientras la avioneta pasaba sobre él e iba a detenerse muy cerca de la granja transformada en restaurante.
El señor La Fontaine saltó a tierra, abrazó a su hijo y estrechó la mano de Pete.
—Has sido un valiente, actuando como lo has hecho —dijo—. El único modo de evitar una tragedia habría sido volver a tomar altura, pero no sé si me habría sido posible.
Luego, el piloto llevó el bidón a un cobertizo donde no pudiera provocar ningún accidente.
—Queríamos hablar con usted —le dijo Pete.
—Entrad conmigo —invitó el señor La Fontaine.
Siguiendo al piloto, los niños entraron por la puerta trasera del restaurante y se encontraron en una gran cocina, una esquina de la cual servía de comedor a la familia. La señora La Fontaine saludó a los recién llegados y sirvió, en seguida, unas tazas de humeante chocolate. Mientras lo tomaban, Pete habló de la desaparición de Gabriel Tremblay que, probablemente, estaba por la región del lago St. John.
—Sí. Conozco bien la zona. Es fácil perderse allí.
—Señor La Fontaine —dijo Pete—. ¿Cree usted que podría utilizar su radio para hacer averiguaciones sobre él?
—Sí. Creo que puedo.
En aquel momento, sonaron pasos en la puerta trasera y los hermanos Tremblay, en compañía de Víctor, entraron en la cocina del restaurante. El matrimonio La Fontaine habló de lo mucho que lamentaba la desaparición de Gabriel.
—C’est dommage —dijo la esposa del piloto. Y mirando a los niños, tradujo—: Es muy lamentable.
Pero el señor La Fontaine sonrió, afirmando:
—Pete me ha dado una idea. Tal vez yo pueda ayudar. Tengo un amigo en lago St. John, que posee una emisora de radio y tal vez capte mis señales de onda corta. Venid conmigo —concluyó el piloto, dirigiéndose a los niños y poniéndose en pie.
Pete, Ricky y Jacques siguieron al señor La Fontaine a lo largo de dos tramos de escaleras que llevaban hasta la pequeña habitación de la buhardilla. El piloto se sentó en seguida a la mesa en la que tenía todo el equipo. Los dos hermanos Hollister escucharon con la boca abierta cómo el señor La Fontaine hablaba apresuradamente en su lengua natal. Por fin, replicó alguien por el altavoz y se entabló una conversación en rápido francés. Al poco el señor La Fontaine dijo:
—Merci, merci.
Y cortó la comunicación. Ricky, mientras el señor La Fontaine empezaba a bajar las escaleras, preguntó:
—¿Qué ha dicho?
—La noticia no es buena —repuso el piloto.
Cuando llegó a la cocina, el señor La Fontaine explicó que había habido una fuerte tormenta de nieve en los alrededores del lago St. John. La tormenta sorprendió en la intemperie a Gabriel, que seguramente se había metido en el refugio más próximo.
Al oír aquello, los Tremblay se sintieron al mismo tiempo tranquilizados y desanimados. Les hacía felices saber que Gabriel sólo estaba bloqueado por la nieve. Pero Víctor explicó por qué estaban desencantados. Levantándose de la silla, dejó escapar un suspiro y dijo con desaliento:
—¡Ya no podremos participar en la carrera de canoas de Quebec!