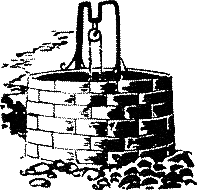
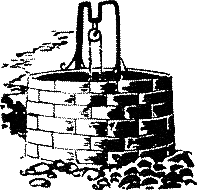
—¿Qué haremos? —preguntó Ricky, viendo que los bloques de hielo iban amontonándose junto a la frágil embarcación.
—Nosotros solos nos hemos metido en este conflicto, y debemos salir de él también solos —declaró, resueltamente, Pete.
Levantó los remos de los escálamos y entregó uno a Ricky, diciéndole:
—Aparta el hielo con esto. Yo te ayudaré.
Con grandes esfuerzos, los dos hermanos consiguieron, al fin, hacer un claro alrededor de la barquita. A toda prisa, Pete se colocó en la parte posterior y remó desesperadamente. Lograron avanzar unos cuantos palmos antes de que los témpanos volvieran a rodearles. Se valieron de los remos una vez más para apartar el hielo y, repitiendo una y otra vez aquel sistema de apartar primero los témpanos y remar inmediatamente, los dos hermanos Hollister consiguieron, con enormes apuros, llegar a la orilla.
Se fatigaron mucho cuando volvieron a dejar la barca en la arenosa orilla, pero, al fin, pudieron echar a andar cuesta arriba, en dirección a la casa. Por el camino Ricky sonrió, diciendo:
—¡Pete, ahora ya somos hombres del río!
El hermano mayor quedó unos momentos pensativo y luego, con una risilla, repuso:
—Creo que tienes razón, pero, de todos modos, tendremos más cuidado la próxima vez.
Ya estaba la cena preparada cuando los dos chicos llegaron a la granja de los Tremblay. Fue un menú muy sencillo, consistente en pescado al homo, zanahorias hervidas y manzanas asadas. ¡Pero qué bien les supo todo a los Hámster, después de aquel día tan ajetreado!
—Nuestra variación alimenticia es muy escasa —explicó Tante Cecile—. Viviendo en la isla, tenemos que amoldamos a lo que almacenamos, más la pesca. ¿Les gustaría ver nuestro sótano, donde guardamos parte de las provisiones?
—Sí, sí.
Después de que Pam y Holly hubieron ayudado a fregar los platos, y Pete llevó más leña para la chimenea, Tante Cecile dijo a los niños:
—Venid. Os enseñaré el sótano.
Los niños se fijaron, entonces, en una trampilla que no habían visto antes, situada en la esquina izquierda del fondo de la gran estancia. Paul Tremblay la abrió y a la vista quedó una escalera que bajaba hasta una húmeda bodega. Con una linterna en la mano, Tante Cecile abrió la marcha por las escaleras, seguida de los niños.
En el sótano había tres enormes artesas* Una contenía patatas, la segunda manzanas y la tercera zanahorias, cubiertas con una capa de tierra.
—Aparte de lo que pescan los hombres, éstos son los principales suministros que tenemos para el invierno. Este año hemos tenido una buena cosecha de manzanas —dijo Tante Cecile, sonriendo. Y llena de orgullo, declaró—: ¡Mis muchachos tienen el mejor huerto de la isla!
—Yo no sabía que pudiera haber tantas patatas en el mundo —comentó Holly, con asombro—. Sus muchachos deben de tener mucho apetito.
—Es cierto —asintió Tante Cecile, riendo.
—Qué sitio tan «percioso» —dijo Sue, olfateando el aroma de las frutas—. Cada vez que quiera una manzana bajaré aquí.
Cuando volvieron a estar arriba y la trampilla quedó cerrada, Pam notó que Sue no aparecía por ninguna parte.
—Se habrá quedado en el sótano, a comer una manzana —opinó Holly.
Hubo que levantar de nuevo la trampa y Pam asomó la cabeza, gritando:
—¡Sue! ¿Estás ahí?
—Sí, Pam, y estoy casi comiendo.
Riendo y preguntándose qué habría querido decir, los demás esperaron a que la pequeñita subiera. Al cabo de un momento apareció Sue con el corazón de una manzana en las manos, y un brillo travieso en los ojos. Había querido decir que estaba casi acabando de comer.
—Este diablo de chiquilla —rió la abuela—. Nunca se sabe lo que quiere decir.
Pronto fue hora de que Sue, Holly y Ricky se acostaran, y la abuela subió con ellos al piso alto. A la familia Hollister se le había preparado una hilera de camas en la gran habitación del segundo piso, al fondo de la cual había una separación que servía para vestirse y desvestirse.
Mientras los hermanos Tremblay, Víctor y el abuelo jugaban a las cartas en la gran mesa del piso bajo, Pam y Pete se sentaron en el suelo, junto al fuego. En voz muy bajita hablaron de los varios misterios en que estaban complicados: la desaparición de «Domingo», el «cariole» que no había llegado a su casa de Shoreham y, ahora, la desaparición de Gabriel Tremblay.
—Yo creo que habrán encontrado a nuestro burro —dijo Pete—. Pero seguramente no lo sabremos hasta que vengan papá y mamá.
—Sí —concordó Pam—. ¡Pobre «Domingo»! Si se quedó a la intemperie, se habrá puesto enfermo.
Pete movió la cabeza afirmativamente y luego dijo:
—Cuando volvamos a Quebec, tenemos que trabajar de firme, Pam, para encontrar el «cariole». Me da la impresión de que no ha salido de Quebec.
—Puede que tengas razón. Oye, Pete, tengo una idea —anunció Pam, poniéndose en pie.
—¿Sobre qué?
—Sobre Gabriel Tremblay. ¿Te acuerdas de la emisora de onda corta que tiene el señor La Fontaine? ¿No podría él ayudamos?
También Pete se levantó de un salto.
—Claro que sí. Puede ponerse en contacto con otras personas que tengan instalaciones de radio en la región a donde fue Gabriel. ¡El señor La Fontaine podría conseguir noticias!
Los dos hermanos estaban tan nerviosos con su gran idea que se acercaron inmediatamente a la mesa. Esperaron a que los jugadores terminasen una mano y entonces Pete explicó sus planes.
—Muy bien pensado* Sí, señor —dijo Víctor—. ¿Y cómo ninguno de nosotros había pensado en eso? Ahora comprendo por qué os llaman los jóvenes detectives —concluyó, sonriendo.
Pete y Pam se pusieron encamados. Luego, Pam dijo:
—El señor La Fontaine no vendrá hasta mañana por la tarde. ¡Cómo me gustaría que pudiéramos verle antes!
—Tal vez sea posible —contestó Víctor—. Mañana temprano, mis primos y yo iremos a llevar la canoa a Baie St. Paul.
—¿Quiere decir que podríamos ir con ustedes? —preguntó Pam, nerviosísima.
—Será mejor esperar a mañana, antes de decidir —sonrió Víctor—. El río puede estar agitado.
Al día siguiente, cuando se despertaron, los Hollister pudieron ver que hacía muy buen tiempo. Desde la cocina, en donde estaban preparando el desayuno, llegaba un olorcillo apetitoso. Mientras comían un plato de papilla caliente, salpicada con azúcar moreno, Víctor se dirigió a los niños, diciendo:
—Mis primos y yo hemos decidido ir en la canoa hasta Baie St. Paul esta mañana. Podemos llevar dos pasajeros.
Todos los niños habrían querido ir, pero la abuela consideró lo más conveniente que fuesen los dos muchachitos quienes acompañasen a los hombres en aquella dura travesía.
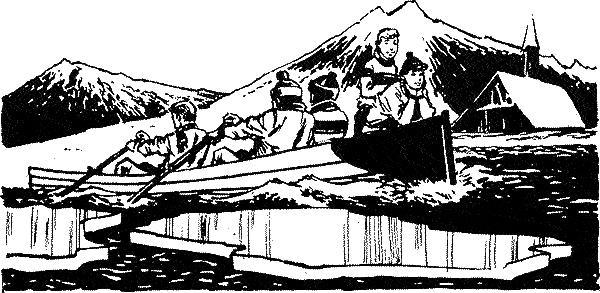
Tante Cecile, viendo el desencanto que se dibujaba en la cara de las tres niñas, les dijo:
—No os preocupéis. Nosotras encontraremos cientos de cosas que hacer aquí. Para empezar, podéis ayudarme a hacer marcadores de manzanos.
—Eso parece muy divertido —dijo Holly—. ¿Cómo los hacemos?
—Os lo enseñaré en seguida —contestó, sonriendo, la amable señora canadiense.
Los Tremblay se pusieron los gruesos jerséis, los gorros y las botas de goma. Los dos hermanos Hollister se abrigaron con sus sólidos chaquetones, gorras y botas.
—Vamos, chicos —dijo Víctor, y, Pete y Ricky se despidieron de su familia.
Bajaron por el sendero hasta el río y los Tremblay ocuparon sus puestos en la canoa. Mientras Pete y Ricky se colocaban en la parte delantera, los cuatro hermanos canadienses empuñaron los remos. Víctor apartó la canoa del embarcadero, usando una canaleta. Remando con ahínco, los Tremblay condujeron la canoa a lo largo de los pequeños canales de agua, formados entre los flotantes témpanos.
Entre tanto, en la granja, Pam, Holly y Sue estaban muy ocupadas, aprendiendo a hacer marcadores para manzanos. Tante Cecile había sacado de un armario dos persianas viejas.
—¿Va a usarlas para algo? —preguntó Holly.
—Sí, hijita.
Ante el asombro de los abuelos y las tres niñas, Tante Cecile hizo un largo corte en la persiana, desde la parte inferior hasta el borde de enrollado. Con hábiles dedos siguió rasgando, «rip, rip, rip», hasta que toda la persiana se convirtió en una serie de tiras de dos centímetros de ancho.
Al ver aquello, Sue prorrumpió en risitas.
—Si parece la faldita de una negra —dijo.
Tante Cecile se echó a reír, contestando:
—Tienes razón. No se me había ocurrido.
La amable señora proporcionó a las niñas tijeras, diciendo que debían cortar las tiras de persiana en secciones de unos tres metros.
—A cada una de las tiras se le marcará la variedad del manzano en cuyo tronco se enrolle. Tendremos que hacer mil tiras, porque este año tenemos muchos manzanos nuevos en el huerto.
—¿Y vamos a hacer todas las tiras ahora? —preguntó Holly.
—No. Ahora, sólo las que salgan de esta persiana.
No tardaron mucho rato las tres niñas en hacer el trabajo y, cuando acabaron, Tante Cecile les dijo:
—¿Os gustaría mirar los vestidos que guardo en mi baúl?
—Sí, sí —repuso Sue, entre alegres grititos.
Las niñas fueron con Tante Cecile al piso de arriba, donde en un rincón de la enorme estancia había un baúl. Cuando levantaron la tapa resultó estar lleno de ropas antiguas de niños. La señora sacó unas cuantas prendas y se las tendió a las niñas.
—¡Qué bonito! ¡Cuánto vuelo tiene! —se entusiasmó Pam, mientras se colocaba en los hombros un vestido a rayas verdes y blancas, adornado con encajes, que le llegaba hasta el suelo.
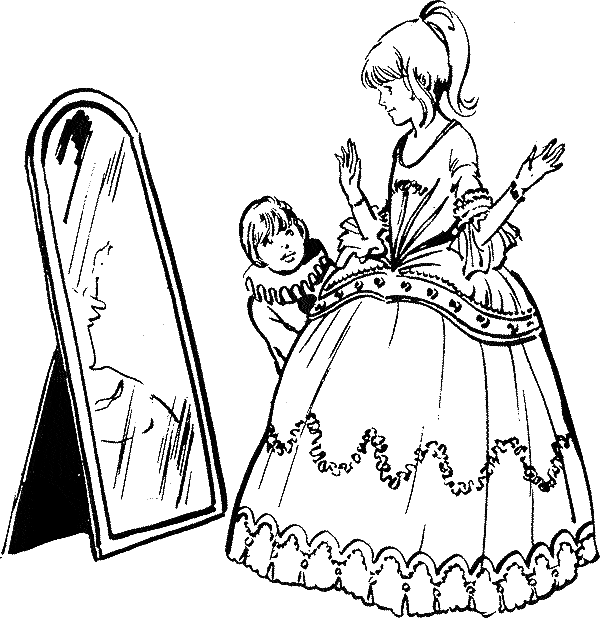
—Este tan largo, de las mangas grandotas, me sentaría bien a mí —decidió Holly—. ¿Puedo probármelo?
—Sí.
—A mí me gusta éste —hizo saber Sue—. Pero ¿para qué sirven estos pantalones blancos, tan raros?
—Son los pantalones que usaban antiguamente las señoras. Estarás muy linda con ellos, si te pones este vestido rosa y el gorrito.
Las niñas se vistieron con aquellas prendas y empezaron a bailar y hacer piruetas con aquellos extraños vestidos, pasados de moda.
—Mirad esto —dijo Tante Cecile, sosteniendo en alto un minúsculo sombrerito rojo.
—¡Oooh! Eso no sería para un niño, ¿verdad? —preguntó Holly.
Tante Cecile contestó que había pertenecido a un mono. Su abuelo, al volver a casa desde África, se llevó en el barco un gracioso mono. Aquel gorrito había sido confeccionado para el animal, muchos, muchísimos años atrás.
—Yo «sabo» quién podría llevarlo ahora —afirmó Sue—. El perrito del señor Mailloux.
—¿«Poilu»?
—Sí. ¡Le sentaría estupendamente!
—¿Por qué no se lo lleváis? —propuso, sonriente, Tante Cecile.
—Nos gustaría mucho dárselo —dijo Pam.
Y Holly añadió:
—Al pobre le hace mucha falta, porque siempre está cogiendo el sombrero de su dueño.
Las tres niñas se quitaron las ropas antiguas, se pusieron las botas y los abrigos y salieron hacia la casa del señor Mailloux. Pam llevaba en el bolsillo el gorrito encamado.
Corriendo y deslizándose por la nevada carretera, las tres hermanas llegaron a la casa del señor Mailloux y llamaron a la puerta.
—Entrad, entrad —dijo el simpático viejecito—. Supongo que queréis jugar con «Poilu».
—Sí —repuso Pam, desabrochándose el abrigo—. Y tenemos un regalo para él.
En ese momento, «Poilu» apareció en la salita. Pam le llamó y, cuando el perrito se aproximó, ella le puso en la cabeza el diminuto sombrero. Una tira de goma que pasaba bajo las mandíbulas del animal, sostenía el sombrero. El perrito inclinaba la cabeza hacia uno y otro lado, como si estuviera muy orgulloso con su nuevo chapean.
—Ahora voy a ser yo quien te quite a ti el sombrero —dijo Holly, inclinándose.
Pero «Poilu» era demasiado rápido para ella. El animalito se apartó de un salto y el sombrero se ladeó, cubriéndole el ojo izquierdo. Ninguna de las niñas conseguía dar alcance al juguetón «Poilu».
—Eres un bromista —le regañó Holly.
Después de haber estado un buen rato divirtiéndose con el perro, Pam dijo:
—Sería mejor volver a casa de los Tremblay. Puede que el señor La Fontaine venga a damos noticias.
Cuando las niñas abrieron la puerta de la fachada, «Poilu», muy orgulloso con su sombrero, salió delante de ellas.
—Vuelve a dentro —le ordenó Holly.
También el señor Mailloux llamó a su perrito, pero «Poilu» no le hizo ningún caso. Y cuando las niñas se marcharon, echó a andar tras ellas. Al llegar a la carretera, Pam se volvió para decir:
—Vuelve a casa, «Poilu». Tu amo te espera.
Pero «Poilu» se limitó a menear el rabo y siguió andando tras las niñas.
—Ya «sabo» por qué no quiere volver —anunció Sue—. ¡El pobrecito no entiende el inglés!
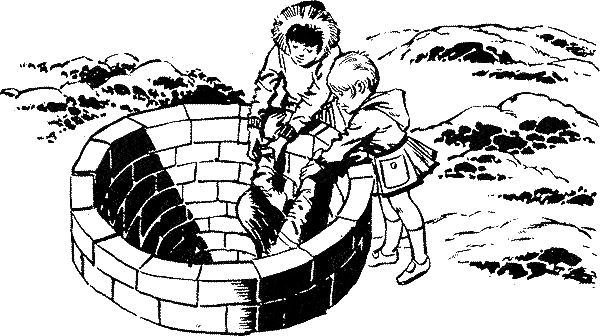
—Es verdad —repuso Pam—. Valdrá más atraparle y llevarle en brazos a su casa.
La niña se agachó hacia el animal; pero, antes de que Pam le hubiese llegado a tocar, «Poilu» echó a correr hasta un campo cercano y saltó por encima de lo que parecía una pequeña zanja. Cuando quiso imitarle, Pam dio un resbalón en la nieve.
—¡Ooh! —gritó y habría desaparecido por completo si no llega inmediatamente al borde rodeado de ladrillos—. ¡Socorro! ¡Socorro!
Sus hermanas corrieron junto a Pam, cuyos dedos empezaban a resbalar de los ladrillos.
—Estoy en un pozo —gimió la mayor de las hermanas—, pero no puedo tocar el fondo. Busca a alguien que nos ayude. ¡Deprisa!
Pero, en lugar de hacer lo que Pam decía, Holly y Sue la tomaron por las muñecas, intentando sacarla del pozo, mientras gritaban pidiendo auxilio. Pero no lograban arrastrar a Pam quien, de un momento a otro, podía resbalar de las manos de sus hermanas y caer al fondo. Uniéndose a la confusión, estaba «Poilu», que corría en círculos, alrededor de las niñas, ladrando de manera estridente.
—¡Si el señor Mailloux pudiera oímos! —gimió Holly, con la carita llena de lágrimas—. ¡Socorro! ¡Socorro!