

Sin dudar ni un momento, Pete se deslizó por el precipicio, detrás de Holly. Levantando una gran rociada de nieve, el muchachito descendió en posición casi vertical.
A mitad del precipicio vio a Holly sujeta a un arbolillo. Pete hundió los tacones en la nieve y procuró agarrarse a una rama del mismo árbol. ¡Y lo consiguió!
—¡Sujétate, Holly! —animó Pete a su hermana, que pendía de la rama como un saco de harina.
—Es… estoy… bien, Pete —tartamudeó Holly—. Sujétate bien tú, no vayas a caerte al fondo.
Cuando miró el paredón rocoso, cubierto de nieve, que se prolongaba varios metros bajo sus pies, Pete contuvo el aliento, muy asustado. Si Holly y él resbalaban un poco más podían sufrir serios daños.
—¿Qué haremos? —preguntó Holly, con un hilito de trémula voz.
Los dos hermanos miraron a lo alto del precipicio. Pete se dio cuenta en el acto de que no era posible volver arriba, a no ser que les izasen con una cuerda. Él podía arriesgarse a soltarse y resbalar por el paredón rocoso, pero no quería que su hermana lo intentase.
Mientras estaba pensando en todo aquello, Holly vio una embarcación que llegaba por el río.
—Pete, unos hombres vienen hacia aquí.
Volviendo la cabeza, Pete pudo ver una embarcación descubierta, en la que iban cuatro hombres con remos y otro con un canalete. La embarcación se abría paso a través de los helados témpanos.
—¡Socorro! ¡Socorro! —gritó Pete, para llamar la atención de los remeros.
Pero los hombres estaban demasiado lejos y no podían oírle. Holly hizo un movimiento y consiguió sujetarse al tronco del árbol, donde estaba más segura. Entonces, se quitó el sombrero y lo agitó en el aire con una mano.
Los niños pudieron ver que la embarcación se dirigía a un embarcadero situado casi directamente debajo de ellos. Muy pronto, los gritos de Pete y las sacudidas del sombrero de Holly llamaron la atención del hombre del canalete, que miró hacia allí y agitó una mano. En seguida, habló con los remeros que también levantaron la cabeza hacia el despeñadero.
—Gracias a Dios que nos han visto —dijo Pete, arrastrándose un poco para llegar al lado de Holly.
Los hombres remaron con más fuerza y pronto llegaron al embarcadero. En una demostración de extraordinaria fuerza, los cinco hombres subieron la embarcación a la orilla y la dejaron en la arena, boca abajo.
—Siendo tan fuertes —comentó Pete, con una sonrisa—, podrán rescatamos. —Y colocando las manos a modo de bocina ante los labios, gritó—: ¡Eeeeh! ¿Pueden ayudarnos?
Los hombres replicaron a voces, en francés; pero, por los ademanes, Pete comprendió lo que les decían:
—¡Sujetaos bien!
El timonel corrió a una cabaña cercana al embarcadero y salió con una gruesa soga. El más alto y fuerte de los hombres enrolló un extremo de la cuerda a su mano, retrocedió unos pasos, hizo girar el brazo, describiendo un arco, y arrojó el otro extremo de la cuerda a Pete. La cuerda llegó muy cerca de los pies de Pete y volvió a caer abajo.
—¡Dios mío! —murmuró Holly.
El hombre volvió a repetir la operación de enrollar la cuerda en su mano. Pete pudo ver que los músculos del cuello del hombre se tensaban, cuando arrojó el cabo de la cuerda con todas sus fuerzas. La cuerda chocó contra la pared del precipicio, retorciéndose como una serpiente. Inmediatamente, Pete extendió un brazo y consiguió atraparla.
—Bon, bon! —gritaron los hombres de abajo.
Pete no podía comprender sus palabras, pronunciadas en francés, pero sabía lo que tenía que hacer. Tirando de la cuerda, la ató alrededor del tronco.
—Ahora bajaremos por la cuerda, Holly. Yo iré primero. Tú me sigues. Pero sujétate con fuerza.
Estas proezas eran del gusto de la traviesa Holly y lo que había comenzado siendo un temible accidente se transformó en una emocionante aventura. Sujetándose bien con ambas manos, Pete descendió con precaución por la cuerda. A pocos palmos del suelo se soltó y dio un salto.
—Gracias por habernos salvado —dijo—. Merci. —Luego miró a Holly y preguntó—. ¿Preparada?
—Sí —repuso Holly, cogiéndose a la cuerda y pasando ambas piernas sobre ella.
Resbaló muy rápidamente y fue a caer en los brazos extendidos de los amables hombres del río.
—Muchas gracias —dijo Holly—. Son ustedes muy fuertes.
Los robustos remeros sonrieron. Por primera vez, los dos hermanos les miraron atentamente. El timonel, que era el más bajo, sonrió a los Hollister y se quitó el gorro encarnado de punto. Llevaba un grueso jersey gris, de cuello alto, pantalones de pana del mismo color, y botas, lo mismo que sus compañeros. Hizo una inclinación con la cabeza y en torpe inglés dijo:
—Es un placer haberos ayudado. Me llamo Víctor Tremblay y…
—¡Tremblay! —repitió Pete, abriendo inmensamente los ojos, como si acabara de ver un fantasma.
—¡Ah! ¿Habéis oído hablar de mí?
—Ya lo creo. Usted es la persona a quien estamos buscando —dijo Pete, presentándose y presentado a su hermana—. Somos de la familia Hollister, a quien tenía usted que enviar un trineo —concluyó Pete.
El rostro de Víctor se iluminó al recordar.
—¿Os gustó? —preguntó en seguida—. Creo que es el mejor que he hecho en mi vida.
Los dos hermanos se miraron, perplejos.
—Es que… no lo recibimos —repuso Pete.
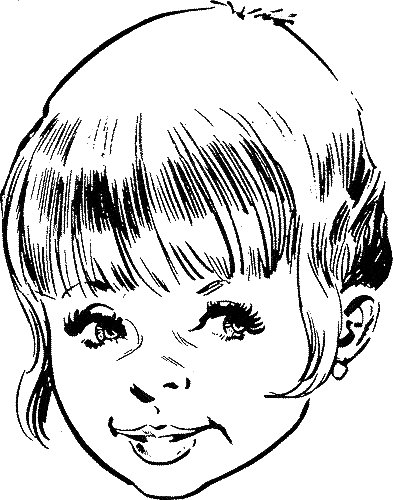
—¡Cómo! —exclamó el constructor de trineos, frotándose nerviosamente las manos—. Yo lo envié. ¡Debíais haberlo recibido por Navidad!
Víctor Tremblay empezó a ir y venir, a grandes zancadas, sin acabar de creer lo que estaba oyendo.
—Es una terrible injusticia para vosotros —murmuró—. Yo cobré el importe del «cariole» y os devolveré el dinero, si no conseguimos encontrarlo.
—¿De qué modo nos lo envió usted? —preguntó Pete.
Víctor Tremblay contestó que había concluido la fabricación del trineo en Ile aux Coudres. Luego, lo colocaron con toda precaución en una embarcación del río y se trasladó a la otra orilla, donde se encargó de enviarlo un hombre llamado Daniel Wilmot. Él lo llevó a Quebec, desde donde debía haber salido directamente hacia la dirección de los Hollister.
—Creo que debemos ir a contar a nuestra familia todo eso, ahora mismo —opinó Pete—. Están en lo alto del precipicio.
—Venid conmigo —dijo Víctor, echando a andar por un caminillo serpenteante por el que se llegaba a la altura de Ile aux Coudres.
Durante el camino presentó a los otros hombres.
—Son mis primos.
Los cuatro hombres se llamaban Laurent, Jean-Marc, Paul y Marcel. Uno a uno, los cuatro fueron quitándose el gorro de punto y haciendo una cortés inclinación con la cabeza. Jean-Marc, el más alto, era quien había arrojado la cuerda a Pete.
Pam, Ricky y Sue, seguidos de los abuelos y de Tante Cecile, corrieron por la nieve para salir al encuentro de sus hermanos y dar las gracias a los hombres que les habían salvado. Después de dejar las botas a la entrada de la casa, todos pasaron al interior. Allí se volvió a hablar de todo lo que se había averiguado sobre el «cariole».
—¿Y dice usted que es un tal Daniel Wilmot quien tenía el encargo de enviarlo? —preguntó el abuelo.
—Sí. Él se encargó. Y es amigo mío. No puedo comprenderlo.
—¿Cree usted que lo enviaría a una dirección equivocada? —preguntó Pam.
—Lo dudo —repuso Víctor—, porque el señor Wilmot tenía la dirección de ustedes.
—Vaya. Tendremos que volver a ser detectives —comentó Sue.
Los demás sonrieron y Víctor Tremblay, con un suspiro, dijo:
—Quisiera que, verdaderamente, fueseis detectives, para que me ayudaseis a encontrar a mi desaparecido primo Gabriel. Os explicaré. Otro de mis primos, Gabriel, el capitán de nuestro equipo en la carrera anual de canoas, ha desaparecido.
—¿En el río? —preguntó Pam, preocupada.
—No. Se fue a la región del lago St. John con un amigo para poner trampas. No hemos sabido nada más de él y, si Gabriel no está aquí para el concurso de canoas, nosotros no participaremos.
Gabriel era el mayor y el más experto remero de todos sus primos, siguió explicando Víctor. Él y sus hermanos habían practicado durante muchos meses la travesía del río helado. Tenían muchas posibilidades de ganar, pero sin Gabriel no podían ni pensar en presentarse.
—Es lamentable —comentó la abuela Hollister.
—¡Nosotros le encontraremos! —resolvió Ricky, poniéndose en pie, de un salto—. Pero para eso tendremos que quedamos aquí y buscar pistas.
Viendo el entusiasmo del pequeño, Tante Cecile sonrió.
—Nos encantaría que os quedaseis a pasar la noche aquí —dijo.
Cuando su esposa se volvió a mirarle, el abuelo Hollister aceptó la invitación, diciendo:
—Es usted muy amable. Han sucedido tantas cosas desde que llegamos a la isla que me temo que hemos estado aquí más tiempo del previsto. Seguramente, el señor La Fontaine ya se ha ido.
Al ver que los Hollister se quedaban en su casa, los remeros rieron y se palmearon las rodillas, como niños felices.
—¡Magnífico! —exclamó Víctor—. No hemos visto mucha gente de fuera este invierno. Nos alegra tenerles con nosotros.
—Éste es Gabriel —informó Jean-Marc, tomando una fotografía de encima de una mesa—. Se le hizo esta fotografía cuando estaba preparando las trampas.
Los niños se colocaron en corro para contemplar la fotografía donde podía verse a un hombre de aspecto simpático, con grandes ojos castaños y espesa barba, castaña también.
Estaba inclinado sobre un extraño artefacto de madera y acero.
—Parece un hombre muy valiente. Es raro que se pudiera perder —dijo Pam, admirativa—. ¿Llevaba algún perro?
—No —replicó Laurent—. Hace tiempo que no tenemos perro.
—Nosotros tenemos uno —informó Sue—. Es un perro pastor y se llama «Zip».
—Y también tenemos un burro —añadió Holly—. Pero ahora se nos ha perdido.
Todos los niños volvieron a ponerse tristes, al pensar en el desaparecido «Domingo». Para cambiar de conversación, Pete dijo:
—¿Podremos ver su barca?
—Naturalmente —contestó Víctor.
Mientras Tante Cecile preparaba la cena, los niños salieron con Víctor y bajaron por el mismo caminillo por donde habían subido hasta llegar a la orilla del agua. Como la canoa estaba ahora en el embarcadero, los Hollister pudieron contemplarla con tranquilidad. Víctor explicó que medía casi siete metros de largo y era puntiaguda por ambos extremos.
—Ésa es la característica de una canoa. Supongo que en los Estados Unidos lo llamaríais una barca de remos.
En contestación a las preguntas de Ricky, Víctor dijo a los niños que la canoa medía 1,60 metros de anchura y pesaba unos 170 kilos. Estaba construida con madera de roble y Cedro.
Se veía una chapa de acero pulimentado, de algo más de medio centímetro de grosor, que servía de quilla.
—Hacemos que la canoa se deslice por el hielo sobre esta quilla —siguió explicando Víctor.
La chapa de acero medía unos cuatro centímetros en la parte delantera y se ensanchaba hasta medir veinte centímetros en la parte posterior.
—Las tres planchas de encima son de cedro. Las demás son de roble, para que resista los impactos contra los témpanos de hielo.
—Me gustaría pasear en esta canoa —confesó Ricky, mirando, insinuante, A Víctor.
—Esta noche, no. Pero quizá mañana.
Cuando Víctor echó a andar con las niñas, hacia la casa, Pete y el pecoso se quedaron rezagados.
—Nos gustaría echar otra mirada a la canoa —dijo Pete a los que se alejaban.
Víctor y las niñas les dijeron adiós con la mano y desaparecieron, cuesta arriba.
Después de pasar la mano una y otra vez por la resplandeciente quilla metálica, Ricky exclamó:
—¡Cuánto me gustaría ser un barquero como ellos!
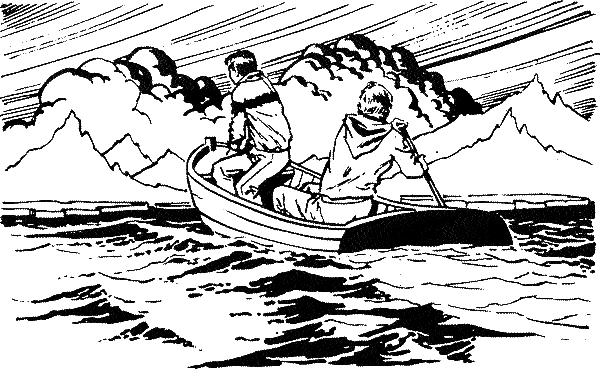
—¡Y a mí! —confesó su hermano—. Oye, podríamos probar ahora mismo.
—¿Cómo?
—¿Aquello de allí no es una barca de remos? —preguntó Pete, señalando una pequeña embarcación, muy próxima al agua—. Podemos usarla y practicar.
Entre los dos chicos empujaron la barca hasta el helado río y saltaron al interior.
—No iremos muy lejos —dijo Pete, prudentemente, empezando a remar.
Ricky se colocó en la parte delantera y se inclinó sobre la proa para ir apartando varios bloques de flotante hielo que amenazaban con chocar con la barca.
—¡Qué divertido! —gritaba el pelirrojo.
Pete no había prestado atención a la corriente que empezó a impeler la barca río abajo, con alarmante velocidad. Inmediatamente, el muchachito movió los remos con rapidez, esforzándose por volver a la orilla. Pero los bloques de hielo iban rodeando la embarcación tan de prisa que no era posible abrirse paso hacia el agua clara.
Una expresión de susto apareció en la cara de Pete, que dijo con angustia:
—¡Ricky, el hielo nos está bloqueando!