

Después de avanzar en círculo sobre los grandes témpanos flotantes, el piloto hizo descender en picado la avioneta sobre el témpano más grande que se veía en el río. El corazón de los dos hermanos Hollister latió apresuradamente, mientras la avioneta descendía hacia el hielo.
Al fin, los esquíes del aparato rozaron el flotante témpano que estaba cubierto con varios centímetros de nieve blanda. Cuando estaba en el centro del gigantesco témpano, la avioneta se detuvo. El piloto bajó del avión para revisar el motor y al poco rato anunció:
—El conducto de la essence se ha obstruido.
—¿Qué es essence? —preguntó Ricky.
—La gasolina —repuso el abuelo.
—¿Podrá arreglarlo? —preguntó Pete.
—Creo que sí, si me dais esa llave inglesa que hay debajo de mi asiento.
Pete se la dio y el piloto se puso a trabajar. Después de desenroscar una pequeña arandela metálica, apoyó los labios en el orificio y sopló.
—Ya está el paso libre —dijo, volviendo a ajustar la arandela.
En seguida, el señor La Fontaine subió al aparato y después de ajustar los controles salió para hacer girar la hélice. El motor se puso en funcionamiento con un zumbido ronco. De nuevo en su asiento, el piloto sonrió y dijo:
—Ya nos vamos.
Hizo dar media vuelta a la avioneta que se deslizó unos metros sobre el enorme témpano. Luego, con otra maniobra, situó el aparato en dirección favorable al viento.
Con el motor rugiendo, el aparato se deslizó casi hasta el borde del témpano, despegando al fin. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio y Ricky gritó alegremente:
—¡Hurra! ¡Ya estamos salvados!
Sin embargo, el piloto estuvo muy serio hasta que ganaron altitud. Entonces sonrió ampliamente y señaló el extremo más lejano de la isla, diciendo:
—Allí hay algo que es famoso.
—¿El viejo molino?
—Sí. Volaré a poca altura para que puedan verlo.
Tanto el abuelo como los dos chicos contemplaron con interés el molino, mientras el piloto hacía que el aparato se aproximase.
—Dicen que es igual que los de Francia —explicó el señor La Fontaine a los Hollister, mientras el molino iba quedando atrás.
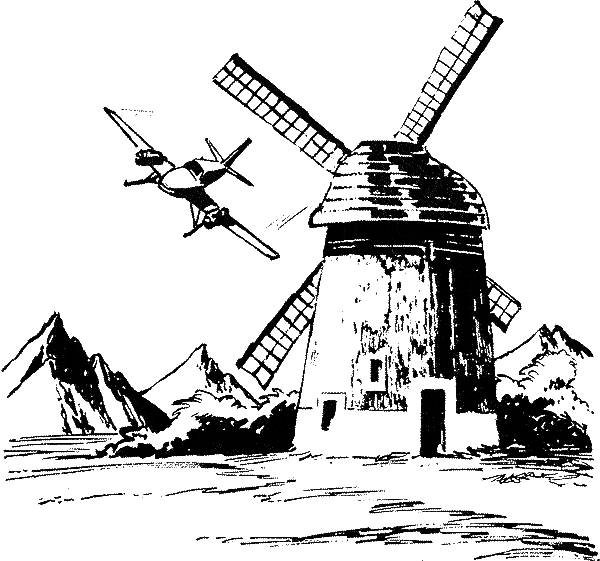
Recorrida una corta distancia, el señor La Fontaine hizo descender el aparato sobre un maizal, cubierto de nieve, para detenerlo cerca del coche para viajar sobre la nieve, en el que esperaban la abuela, Holly, Sue y Pam.
—No me gusta volar después de oscurecido —dijo el piloto al abuelo Hollister—. No les llevará mucho tiempo localizar a los Tremblay, de modo que, si dentro de una hora, no han regresado aquí, daré por hecho que se quedan a pasar la noche. Volveré a buscarles mañana por la tarde.
El abuelo dijo que estaba de acuerdo con aquella situación y después de despedirse entró con los demás en el coche para la nieve. Este coche, en lugar de ruedas corrientes, tenía un engranaje y oruga como los tanques y, dentro, una larga baca a cada lado.
El conductor no sabía hablar inglés y por eso fue el señor La Fontaine quien le dijo que llevase a los Hollister a casa de una persona que sí lo hablaba.
—Les llevará a casa del señor Mailloux —dijo él piloto—, que les indicará dónde está la granja de los Tremblay.
Sujetando bien las bolsas de viaje, los Hollister sufrían sacudidas y saltos sobre los bancos, mientras el vehículo avanzaba por el maizal hasta llegar a una carretera enlodada. Allí el conductor tomó un camino que llevaba a una granja levantada en pleno campo.
Con nuevas sacudidas y bandazos, el vehículo fue a detenerse ante la puerta de la fachada. Un anciano barbudo abrió la puerta y salió. Después de hablar en francés con el conductor, se presentó a los Hollister diciendo que era el señor Mailloux.
—Entren —invitó— y descansen un momento, mientras yo les digo dónde viven los Tremblay.
Pidió al conductor que aguardase allí e hizo pasar a los Hollister a una salita, amueblada con una mesa y sillas, todo muy viejo.
—Me han dicho que vienen ustedes de Quebec —dijo el viejecito, sentándose en una silla de respaldo recto.
—Sí —contestó Holly—. ¿No ha estado usted nunca allí?
—Sí, sí. Estuve hace cincuenta años. Fui a Quebec a comprarme un caballo. Pero la gran ciudad… Ma foi! No pude soportarla. Por eso volví en seguida a mi isla y no me he vuelto a marchar desde entonces.
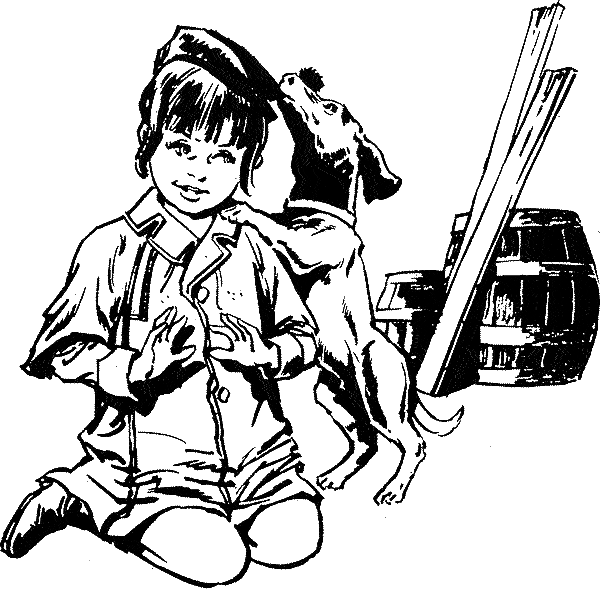
Los visitantes quedaron asombrados al saber que alguien podía vivir tantos años en un mismo sitio, sin salir. Pero, cuando continuaron hablando con el señor Mailloux, se enteraron de que había mucha gente en Ile aux Coudres que nunca había estado en el continente.
—A nosotros nos gusta esta tierra. Dios es bueno con nosotros. Tenemos buenas cosechas de manzana —explicó el anciano—. ¿Para qué vamos a marchamos a otra parte?
Mientras él hablaba, los niños oyeron unos extraños arañazos. Al volver la cabeza, todos pudieron ver un perrito que asomaba la cabeza por la puerta de la cocina.
—«Poilu» —llamó el señor Mailloux—. Ven a conocer a mis visitantes.
El perrito entró en la sala y saltó a las rodillas de su amo.
—¡Qué lindo es! —dijo, Pam, acercándose para acariciar al diminuto perro raposero.
—«Poilu» es mi amigo. Y sabe hacer muchas gracias —afirmó el anciano—. Mirad.
Se levantó de la silla y fue a buscar su gorro de piel, colgado de un clavo, junto a la puerta. Después de ponerse el gorro, volvió a sentarse. Inmediatamente, el perrito saltó a las piernas del anciano y desde allí a su hombro. Luego, ante el entusiasmo de los niños, le quitó el sombrero a su amo.
—¿Veis? «Poilu» sabe que debo ser educado y no llevar el sombrero puesto en casa —rió el señor Mailloux.
—¿Querrá «Poilu» hacer lo mismo con nosotros? —preguntó Holly.
—Probadlo —repuso el anciano, con una carcajada.
Holly se puso el sombrero y se sentó en el suelo. Al momento, «Poilu» levantó las patas delanteras, las apoyó en el hombro de Holly, con los dientes quitó el gorro de la cabeza de la niña y dio tres ladridos.
—¡Es un perro sabio! —exclamó Sue, añadiendo—: Nuestro perro «Zip» también hace cosas así. Pero él es más grandote.
Cada uno de los niños tuvo su tumo para ponerse el gorro de piel y esperar a que el perro se lo quitase. Luego, hablaron a Mailloux del desaparecido Víctor.
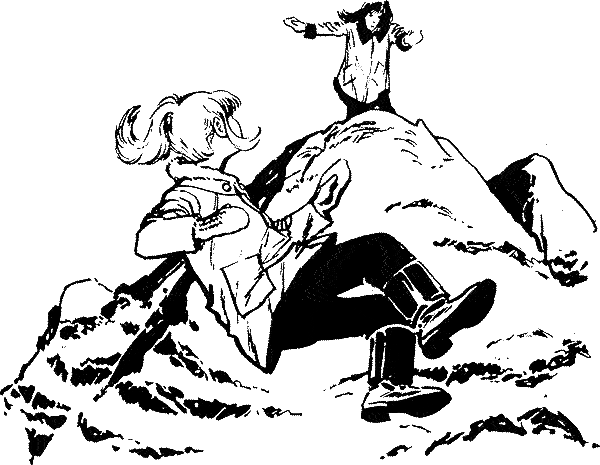
—Sí. Víctor lleva varios meses viviendo en nuestra isla —dijo el viejo granjero.
Entonces, se levantó para acercarse a una ventana y, desde ella, señaló una granja situada media milla más allá, en la carretera.
—Allí es donde viven los cinco hermanos. Todos son solteros.
—Oh, pobrecillos —se compadeció Pam—. ¿Y no tienen ninguna mujer que guise para ellos?
—Sí, tienen una —contestó el señor Mailloux—. Tante Cecile, su tía, no piensa más que en tenerles bien atendidos.
Los Hollister se enteraron de que, desde hacía muchos años, la tía de los Tremblay cuidaba la casa de los rudos hombres del río.
—Habla un poco de inglés, de modo que se entenderán ustedes bien.
Continuamente, los ojillos curiosos de Ricky habían estado revisando cuanto había en la pequeña sala. De repente, se fijó en algo que le llamó mucho la atención. Era un objeto extraño, parecido a una salsera, con un mango de metal que lo sujetaba a un clavo de la pared.
—¿Qué es eso? —preguntó el pelirrojo.
—Es el objeto más antiguo de la isla —contestó el señor Mailloux, riendo—. Es una lámpara dé aceite, es decir un candil, traído por los franceses que habitaron inicialmente estas tierras.
—Yo no sabía que la gente tenía aceite entonces —dijo Pete.
—Usaban aceite de marsopa.
El anciano añadió que los curiosos mamíferos que nadaban por el río St. Lawrence eran capturados en trampas adecuadas.
—Las marsopas proporcionaban un buen aceite para los candiles de nuestros antepasados —concluyó el señor Mailloux, descolgando el candil y ofreciéndoselo a Ricky.
El pequeño dio varias vueltas al objeto entre sus manos. Luego, cuando fue a pasárselo a Pam… ¡El candil resbaló de sus manos!
—¡Ooh! —exclamó el pequeño, e inclinándose a toda prisa, logró coger el objeto antes de que se estrellase en el suelo.
—¡Canastos! Por poco…
—¡No ha ocurrido nada! —le tranquilizó el viejecito, recogiendo el candil para enseñarlo a los demás niños.
Estaban a punto de salir de la casa, cuando el señor Mailloux dijo a los niños:
—Esperad. Tengo una sorpresa para vosotros.
—Tenías razón, Pam —murmuró Sue—. Hoy es el día de las «sorprisas».
El granjero desapareció en la cocina para volver al poco rato con una bandeja llena de olorosas y rojas manzanas. Dio una a cada visitante, diciendo:
—Vuelvan por aquí alguna vez.
—Nos gustará mucho. Yo querría volver a jugar con «Poilu» —dijo Holly.
Los Hollister se guardaron las manzanas en el bolsillo y volvieron al vehículo que, en un momento, les dejó ante la casa de los Tremblay. Cuando el abuelo fue a pagar al conductor, el francés movió de un lado a otro la cabeza y declaró, sonriente:
—Non, non. Muchas gracias, pero son ustedes invitados, en nuestra isla —concluyó, siempre en francés.
Cuando la abuela tradujo lo que el hombre había dicho, los niños gritaron, agradecidos, merci, merci, y le despidieron, moviendo las manos, mientras el hombre se alejaba en su vehículo.
Pete llamó a la puerta. Salió a abrir una mujer de edad, con las mejillas encamadas y cubiertas de arrugas como una manzana que se ha tenido guardada mucho tiempo. La abuela Hollister fue la primera en hablar, preguntando:
—¿Es usted Tante Cecile?
—Oui —contestó la mujer, con un parpadeo de sus brillantes ojos azules, como si quisiera comprender quiénes eran sus visitantes.
La abuela se presentó a sí misma, a su marido y a sus nietos.
—Estamos buscando a Víctor Tremblay —explicó la abuela.
—Entren —invitó Tante Cecile—. No hay nadie en casa, pero volverán pronto.
Cuando entró en la casa con los demás, Pete miró a su alrededor con curiosidad. Aquélla no era como las viviendas que se veían en los Estados Unidos. La planta baja, en lugar de estar dividida en habitaciones, era una sola estancia, muy espaciosa.
Al fondo había una chimenea encendida y a un lado una mesa de comedor. En la parte de delante se veía un mullido sofá, varias sillas y un viejo piano. ¡Pero qué olor a limpieza y frescura había en toda la estancia!
Antes de que nadie se quitase el abrigo, la abuela explicó a qué se debía su visita.
—Creo que a los niños les gustaría más jugar un rato fuera —dijo por fin, la abuela—. ¿Pueden salir?
—Claro que sí —repuso Tante Cecile, cogiendo un grueso abrigo que tenía cerca de la puerta, y echándoselo por los hombros—. Venez. Venid conmigo. Os enseñaré nuestras aves.
—¿Son gallinas? —preguntó Holly, saliendo con los demás hacia la parte trasera del edificio.
—Para nosotros son de la misma utilidad que las gallinas —contestó la señora—. Ahora veréis.
Pronto llegaron ante un gallinero cubierto con tela metálica, pero lo que había dentro no eran gallinas. Pam se paró en seco, exclamando:
—¡Son faisanes! ¡Qué bonitos! ¿Los cuida usted, Tante Cecile?
—Sí —repuso la mujer.
Los faisanes eran fáciles de criar en aquel clima y en el mercado se pagaban a precios más altos que las gallinas.
—Tenemos cincuenta faisanes.
Mientras Pete, Pam, Ricky y Sue contemplaban las graciosas aves revoloteando por el gallinero, Holly se alejó, para investigar por su cuenta la parte posterior de la granja y quedó sorprendida, al ver que el terreno descendía escalonadamente hasta la orilla del río.
Volviéndose hacia sus hermanos, les llamó, diciendo:
—¡Pete, Pam! ¡Mirad lo alta que queda esta isla sobre el río!
Los otros se acercaron en seguida, mientras Holly se inclinaba hacia el precipicio. De repente, le resbaló un pie y la niña dio un grito.
—¡Holly! ¡Holly! —gritó Pam, asustada, corriendo en ayuda de la pequeña.
Pero Holly había desaparecido, resbalando por el precipicio nevado.