

Al oír que su hermano iba a ir a parar a la cárcel, Ricky y Holly tuvieron un gran susto.
—Ven, Ricky —dijo la niña, tirando del brazo de su hermano—. Hay que buscar al abuelito. Él puede ayudamos.
El policía, al darse cuenta de que los niños estaban preocupados, se inclinó para hablar con ellos, diciendo:
—No le va a ocurrir nada malo a vuestro hermano. Pero tened en cuenta que no llevaba un «Bonhomme Carnaval».
Pete se miró el abrigo. ¡El diminuto muñeco de plástico había desaparecido!
—Debes de haberlo perdido mientras bailabas —dijo Pam.
Si la mascota había caído en la nieve, a aquellas horas habría sido aplastado por cientos de pies. Pete comprendió que sería imposible encontrarlo.
—Venez avec nous, venez avec nous! —decían, cantando, los niños de Quebec, tirando de Pete hacia el Palacio de Hielo. Ya sin ningún miedo, los Hollister se unieron a la algarabía de los demás. Riendo alegremente siguieron a Pete hasta la puerta de la «cárcel» de hielo. Una vez dentro se encontraron frente al payaso y a varios prisioneros.
—¿Dónde está tu «Bonhomme Carnaval»? —preguntó el payaso, sonriendo ampliamente.
—Lo he perdido —contestó Pete, también riendo—. Lo siento.
En ese momento, Holly gritó:
—¡Yo tengo uno, Pete!
—¿Sí?
—Un hombrecito de nieve de caramelo. ¡Míralo! —dijo la niña, rebuscando en sus bolsillos, hasta encontrar uno de los «Bonhomme Carnaval» de los que habían decorado ellos mismos en el hotel.
Pete tomó el muñequito de caramelo y, sonriendo, preguntó:
—¿Vale éste?
—Magnífico —declaró el payaso—. Ahora ya eres libre. —Y con un simpático guiño, añadió—: De todos modos, como eres forastero en Quebec, te vamos a regalar otro.
Los otros prisioneros no fueron tan afortunados, pues cada uno tuvo que pagar veinticinco centavos para adquirir otro hombre de nieve y así poder tomar parte en las diversiones.
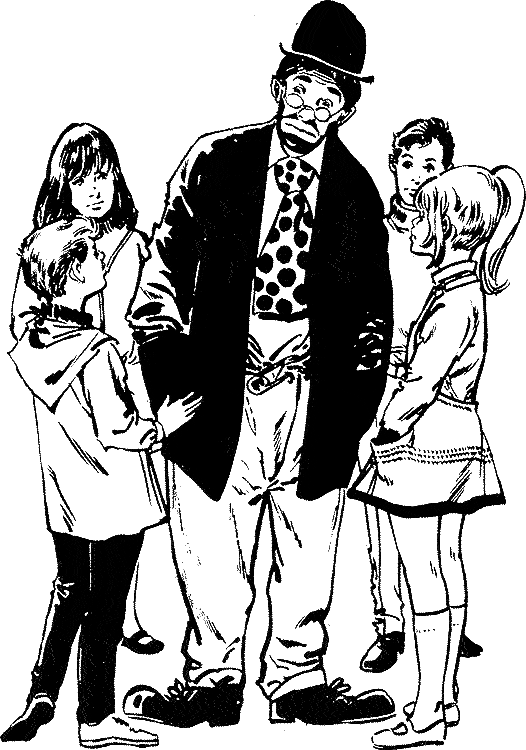
Cuando los niños volvieron a reunirse con el abuelo, éste dijo:
—Yo creo que ya habéis tenido bastantes emociones por esta noche.
De modo que regresaron en seguida al hotel. A la mañana siguiente, se hicieron los preparativos para ir a Baie St. Paul. La abuela guardó pijamas y algunas prendas de repuesto en dos bolsas de viaje, por si se daba el caso de que no pudieran regresar a Quebec aquella noche. A media mañana los Hollister estaban camino de la bahía. Atravesaron las estrechas calles de Quebec y por último cruzaron un puente. El abuelo condujo el sedán por una amplia carretera, paralela al río St. Lawrence.
—Tengo la impresión de que hoy va a ser un día de muchas sorpresas —dijo Pam.
—Yo creo lo mismo. Y la primera sorpresa se aproxima ahora mismo —dijo la abuela.
—¿Qué es? —preguntó Pete.
La abuela contestó que pronto llegarían a la catedral de Ste. Anne de Beaupré, una de las atracciones turísticas más populares del Canadá francés.
—Está un poco más arriba, a la derecha —dijo el abuelo, mientras viraba a la izquierda y se detenía ante la catedral.
—¿Podemos entrar a mirar? —preguntó Pam.
—Naturalmente —repuso la abuela—. Hay una capilla a la que acuden inválidos y tullidos con la esperanza de ser curados. Muchos dejan aquí sus muletas y vuelven a su casa por su propio pie, ya sanados.
Después de contemplar las obras de arte que guardaba aquella iglesia, los niños quedaron silenciosos, mirando con asombro la infinidad de bastones y muletas dejados por enfermos. Luego, volvieron al coche.
Pasaron por St. Tite des Caps y llegaron a un pequeño pueblo que era poco más que un puñado de tiendas con unas cuantas casas a cada lado de la carretera. El abuelo tuvo que reducir la marcha, debido al abundante tráfico, consistente principalmente en trineos tirados por caballos. De repente, Pete anunció:
—¡Allí hay un «cariole» igual que el que nosotros buscamos!
El trineo, tirado por un solo caballo, se encontraba delante de un almacén. El abuelo situó el sedán a un lado de la carretera, en cuanto encontró espacio, y se detuvieron allí para contemplar bien el «cariole».
—Puede que sea el nuestro —dijo Holly, poniéndose en pie y mirando el trineo desde la ventanilla posterior.
Una piel de oso, que él propietario de aquel vehículo había extendido sobre la parte delantera del trineo, ocultaba el lugar en que podían estar grabadas las iniciales F. H. Antes de que los Hollister hubieran tenido tiempo de bajar y mirar, dos muchachitos y una niña subieron al trineo y extendieron la piel sobre sus rodillas. Uno de los chicos tomó las riendas y el caballo emprendió la marcha. No había iniciales en aquel trineo.
—Pues no era nuestro trineo —dijo Pete, con un suspiro.
En aquel momento, el abuelo hizo sonar la bocina, antes de cruzar al centro de la carretera. El ruido repentino hizo que el caballo se encabritase. Con una fuerte sacudida, el animal arrancó las riendas de las manos del niño, y emprendió el galope, con la testuz muy erguida. Tras él, el «cariole» se bamboleaba de un lado a otro.
—¡Hay que ayudar a esos niños! —dijo Pam, mientras el abuelo detenía el coche.
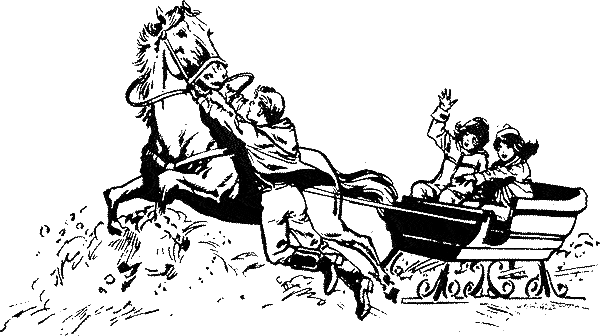
Pete bajó a toda prisa y, cuando el animal desbocado pasó ante ellos, el chico saltó hacia el animal y cogió las colgantes riendas. Aunque Pete tiró con todas sus fuerzas, intentando detener al caballo, su potencia no podía compararse con la del animal que, de una sacudida hizo perder el equilibrio a Pete y le arrastró por la nevada calle. Pero el peso del muchachito acabó haciendo que el caballo se detuviera, mientras la gente se arremolinaba en tomo al trineo.
Los más asustados eran los tres niños del trineo que, con una extraña expresión de culpabilidad, dieron las gracias a Pete en francés.
En aquel momento, del almacén salió un hombre corriendo y gritando. Y empezó a dar amenazadoras voces a los niños franceses, hasta que los tres se echaron a llorar.
—¿Qué está diciendo? —preguntó Sue a su abuela.
La abuela explicó a media voz que los tres niños habían subido al trineo sin permiso del dueño, mientras éste se encontraba en la tienda.
—Pero han prometido no volver a hacer nunca una cosa así —añadió la abuela.
Aunque sabía que los niños se habían portado mal, Holly sintió lástima por ellos.
—Ellos no quisieron hacer daño a nadie —• dijo defendiéndoles.
—Es verdad —concordó Pete—. Además, ha sido culpa nuestra el que su caballo se desbocase.
—Me gustaría invitar a esos niños a unas pastas de las que veo en aquella panadería —dijo Holly.
Cuando los tres asustados pequeños oyeron el ofrecimiento, traducido en francés por la abuela Hollister, sonrieron alegremente. Acompañados de los Hollister, entraron en la panadería donde se compraron sabrosos bollitos para todos.
Mientras los comían, Ricky dijo:
—¿Os acordáis de aquella vez que «Domingo» se desbocó y rompió nuestro carro entre dos árboles?
—Claro que me acuerdo —contestó Pete.
En aquel momento, todos los Hollister quedaron silenciosos. ¡Pobrecito «Domingo»! ¿Aún no le habrían encontrado? Por un instante, cada uno de los niños sintió el deseo de trasladarse a casa durante cinco minutos, para averiguarlo.
Mientras pagaba al panadero el importe de los bollos, el abuelo preguntó:
—¿Cuál es el mejor sitio para comer en Baie St. Paul?
—El hotel Eau Claire —le contestó el panadero—. Está cerca del río. No tiene pérdida.
Los Hollister y los tres niños franceses, que aún saboreaban los bollos, se despidieron. El abuelo puso en marcha el coche, por la ciudad ribereña. Poco después del mediodía se detuvieron ante el hotel que, en realidad, era una vieja granja desde la que se contemplaba el río St. Lawrence y l’Ile aux Coudres.
Delante de la pared posterior del hotel, Pete descubrió un avión de un solo motor, pintado de alegre color rojo, en una pista cubierta de nieve.
—¡Venid! —dijo a sus hermanos, mientras se acercaba a mirarlo.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Es un avión con esquíes en lugar de ruedas!
—Debe de ser divertido volar en un avión esquiador —rió Holly.
—Me gustaría saber de quién es —dijo Pam, volviendo a reunirse con los abuelos que ya subían las escaleras del porche.
Salió a recibirles a la puerta una señora muy guapa, de cabello negro, que según dijo era la señora La Fontaine. A su lado estaba un niño al que presentó como su hijito Jacques.
—Todavía no habla muy bien el inglés —explicó la señora La Fontaine, mientras los viajeros se quitaban los abrigos.
—¿Cuántos años tienes? —preguntó Holly a Jacques.
—Seis en punto —dijo el niño, sonriendo.
Los Hollister no pudieron contener la risa al oír aquella explicación y Jacques se puso encamado como un tomate. Por eso Pam se apresuró a ayudarle, diciendo:
—Ha querido decir seis años justos. No te preocupes, Jacques; nosotros no sabemos hablar nada de francés. Yo creo que te explicas muy bien en inglés.
Esto hizo que Jacques se mostrase mucho más alegre y se atreviera a explicar:
—He querido decir que acabo de cumplir seis años, y soy una frambuesa.
—Vaya, vaya —dijo la señora La Fontaine, mientras acompañaba a los Hollister al comedor—. Antes de dos minutos, Jacques ya les habrá contado toda la historia.
—¿Qué es eso de ser una frambuesa? —preguntó Pete, mientras retiraba una silla de la mesa, para que se sentase la abuela.
La señora La Fontaine explicó que se llamaba frambuesa a todos los que procedían de los alrededores del lago St. John, donde crecían muchas frambuesas.
—Estoy contento de ser una frambuesa —declaró Jacques, con orgullo.
—¿Puedo comerte? —bromeó Holly.
El pequeño desapareció entonces en la cocina y los Hollister eligieron menú. Sirvió la comida la señora La Fontaine, que les fue dando detalles sobre aquel restaurante. Ella y su familia procedían del Lago St. John, donde el señor La Fontaine era piloto aviador y se dedicaba a trasladar de un lado a otro, en la avioneta, a cazadores y deportistas. El avión rojo que los Hollister habían visto fuera era suyo.
Al oír aquello Pam dijo:
—El señor La Fontaine debe conocer a mucha gente por aquí. A lo mejor él podría ayudarnos.
—Lo hará con gusto. ¿De qué se trata?
—Estamos buscando a un señor que se llama Víctor Tremblay. ¿Le conocen ustedes? —preguntó Pam.
—¿Víctor Tremblay? —repitió la señora, quedando unos momentos pensativa. Y en seguida añadió—: Desde luego. Víctor Tremblay se marchó a Ile aux Coudres. La traducción es Isla de las Avellanas.
La señora La Fontaine siguió diciendo que el constructor de trineos se había marchado a la isla para reponerse de una enfermedad que le había dejado muy débil. Había ido a vivir a la casa de sus cinco primos.
—Los cinco son hermanos y muy aficionados al río. Van a participar en la competición de canoas que se celebrará en Quebec el domingo próximo. Los Tremblay tienen muchas posibilidades de ganar.
Al enterarse de aquello, los Hollister se pusieron tan nerviosos que casi perdieron el apetito para acabar la deliciosa comida.
—Tenemos que ir a la isla en seguida —dijo Pete.
—¿Cómo cruzaremos el agua? —preguntó Ricky—. ¿Hay algún transbordador?
—Sólo funciona en verano —repuso la señora La Fontaine—. Pero mi marido puede llevarles en la avioneta.
—¡Magnífico! —dijo el abuelo—. Tal vez podamos aclarar todo el misterio hoy mismo.
La señora La Fontaine llamó a su marido, que estaba en la buhardilla, y bajó inmediatamente. Era un hombre de mediana estatura, muy ancho, con barbilla saliente y ojos azules. A los Hollister les pareció muy simpático. El piloto les dijo que era, también, aficionado a la radio.
—Tengo mi emisora de onda corta en la buhardilla. ¿Queréis venir a verla, muchachos?
—Sí, sí.
Pete y Ricky siguieron al señor La Fontaine a la pequeña habitación de la buhardilla. En una mesa arrimada a la pared había toda clase de piezas de radio: un aparato emisor con discos y pulsadores y otro receptor, con un gran altavoz.
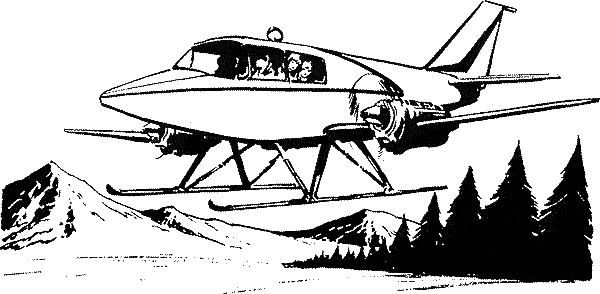
—¿Querrá usted enviar un mensaje? —pidió Ricky—. Nos gustaría ver cómo lo hace.
Complaciente, el señor La Fontaine hizo lo que le pedían. El aparato emisor dio unos chasquidos y a los pocos momentos llegó respuesta por el receptor.
—¡Qué aparato tan bueno! —exclamó Ricky, mientras Pete asentía, entusiasmado—: Me gustaría tener uno así.
Mientras bajaban al comedor, Pete explicó al señor La Fontaine que los Hollister deseaban trasladarse a Ile aux Coudres.
—Yo os llevaré —dijo el piloto—. Pero sólo puedo acomodar a tres pasajeros cada vez. ¿Qué os parece si llevo a las damas primero?
La idea de despegar en una avioneta con esquís hizo estremecer de emoción a los niños. Peté ayudó a entrar a la abuela y detrás de ella pasaron Sue, Holly y Pam. El piloto puso en movimiento la hélice y el motor empezó a runrunear; entonces, el señor La Fontaine entró en la avioneta. El aparato de alegre color rojo se deslizó sobre la nieve, aumentó la velocidad y por fin se elevó, para cruzar el St. Lawrence.
Media hora más tarde regresó el señor La Fontaine.
—Arriba todo el mundo —dijo el abuelo, y los dos chicos subieron.
Cuando los tres ocuparon sus asientos, la avioneta volvió a ponerse en marcha, zumbando sobre la deslizante pista. Cuando empezaron a elevarse, Ricky, con los ojos redondos de asombro, exclamó:
—¡Qué rápido subimos!
El señor La Fontaine ajustó un botón para regular la velocidad. Entre tanto, los dos hermanos contemplaban el río St. Lawrence, lleno de flotantes témpanos de hielo. Ya se veía muy próxima la isla cuando, súbitamente, el motor hizo un carraspeo y al momento quedó silencioso.
—¡Oooh! —exclamaron, a un tiempo, los dos niños.
El piloto inclinó la avioneta en picado para no perder la velocidad del vuelo.
—¡Me temo que no podremos llegar a la isla! —dijo a gritos, para hacerse oír por encima del silbido del viento.
—¿Y dónde aterrizaremos? —preguntó Pete, preocupado.
—En un témpano de hielo.