

Sin poder esperar a que sus hermanos desmontasen, Pete y Pam se acercaron a la carrera, gritando:
—¡Nos parece que hemos encontrado a Víctor Tremblay!
—¡Qué suerte! Entonces… —empezó a decir Ricky, pero dejó la frase sin acabar y quedó con la boca abierta de asombro al ver que sus abuelos desmontaban del tobogán que acababa de detenerse, y se aproximaban a los niños.
—¿A que no adivináis una cosa? —dijo Pete—. ¡Sabemos dónde está Víctor Tremblay!
Pam y él habían visitado a otro almacenista y éste les dijo que había oído decir que Víctor Tremblay, el constructor de trineos, se había ido a Baie St. Paul.
—Mirad —añadió Pete, desplegando un plano—. Aquí está ese lugar.
Con el dedo señaló un punto que marcaba una población a orillas del río St. Lawrence, a sesenta millas menos de la embocadura, que era Quebec.
—Mirad aquí —dijo Pam—. Hay una gran isla en el río, frente a Baie St. Paul. Se llama Ile aux Coudres.
—¡Ah, sí! —contestó el abuelo—. Resulta muy agradable un paseo en coche hasta Baie St. Paul. Hay muy buena carretera.
—¿Podremos ir ahora mismo? —preguntó el impaciente Ricky.
—Iremos mañana, si hace buen tiempo —replicó el abuelo—. Ahora es demasiado tarde. Sigamos divirtiéndonos con el tobogán. Peté, Pam, vosotros dos dad un par de vueltas.
Mientras subía por la cuesta, Pam se preguntó cuántos Tremblay vivirían en la Baie St. Paul. Pete iba pensando en los motivos que podían haber hecho que el constructor de trineos se marchase a Tile aux Coudres.
Después de dar varios paseos en el tobogán, los Hollister fueron al hotel, se cambiaron de ropa y bajaron a cenar.
Todos pidieron, de primer plato, una humeante sopa de cebolla. ¡Qué deliciosa estaba! Después, Pete y el abuelo quisieron probar las ancas de rana. Los demás eligieron «Pámpano en papillote», consistente en filetes de pámpano, relleno con cangrejos y langosta y cocido al homo en tarteritas de papel pergamino. A Sue le intrigaron los «platos de papel» y la abuela explicó:
—Eso son los «papillotes».
Al terminar la cena el camarero sirvió una bandejita cubierta con un paño blanco, sobre el que iban muchos hombrecitos de nieve, representando a «Bonhomme Carnaval».
—¡Qué lindos! —exclamó Holly, tomando el suyo—. Merci.
El muñequito, hecho de sabroso caramelo, tenía un sombrero color púrpura, ojos azules y boca y nariz coloradas. En la parte del pecho lucía dos botones azules y alrededor de la cintura una faja púrpura y azul.
—¡Qué cómico es! —comentó Pam, llevándose, de un bocado, el sombrero del hombrecito.
Hablando un inglés con mucho acento francés, el camarero dijo:
—Han resultado un éxito entre todos los niños que comen en el hotel.
—No es raro —repuso Pete—. Son muy buenos.
En aquel momento, el jefe de comedor, un hombre alto y atractivo, con bigote, se acercó a la mesa de los Hollister y dijo:
—Celebro que les guste. Los hacemos en la cocina del hotel.
Sonriendo, Holly preguntó:
—¿No podríamos ver cómo los hacen?
El hombre hizo una cortés inclinación con la cabeza y contestó:
—Oui. Si lo deseáis, me encantará enseñároslo. El chef no está ocupado en este momento.
Los abuelos prefirieron quedarse sentados, saboreando su café, mientras los niños iban a visitar las cocinas. Los cinco siguieron al jefe de comedor, que se llamaba señor Blanc.
—Haremos una tournée por la cocina —dijo el señor Blanc, volviendo la cabeza.
Abrieron unas puertas batientes y entraron en una estancia limpísima, con las paredes embaldosadas. De las grandes ollas que hervían en los fogones brotaban olorcillos deliciosos.
—Aquí es donde hacemos la sopa de cebolla —explicó el señor Blanc, mientras uno de los cocineros cogía un gran cucharón de madera para remover el contenido de la gigantesca cazuela.
—Y aquí —añadió el señor Blanc— hacemos el puré de patatas.
—¡Canastos! —exclamó Ricky, contemplando el aparato que el señor Blanc les mostraba—. Si parece una lavadora…
—Sí —concordó Pam—. De las antiguas.
Dentro, las blancas y cremosas patatas estaban siendo trituradas por unas aspas giratorias.
—Y ahora —dijo el señor Blanc, haciendo pasar a los niños a una habitación más pequeña—, quiero presentaros al señor Carteau, nuestro chef pastelero.
Los Hollister saludaron al hombrecillo bajo y grueso, con bigote rizado, que llevaba un gran gorro de cocinero.
—Les gustaría ver cómo se hacen los «Bonhommes Carnaval» —explicó el señor Blanc al cocinero.
—Con mucho «plaser» —contestó el señor Carteau—. Precisamente ahora estoy preparando unos cuantos. Venid y veréis.
Después de ajustarse el delantal blanco alrededor de la amplia cintura, el cocinero llevó a los niños hasta la larga mesa en la que acababa de moldear los cuerpecillos blancos de los hombres de nieve.
—¿Tal vez a las señoritas les gustaría colocar los adornos? —insinuó el cocinero.
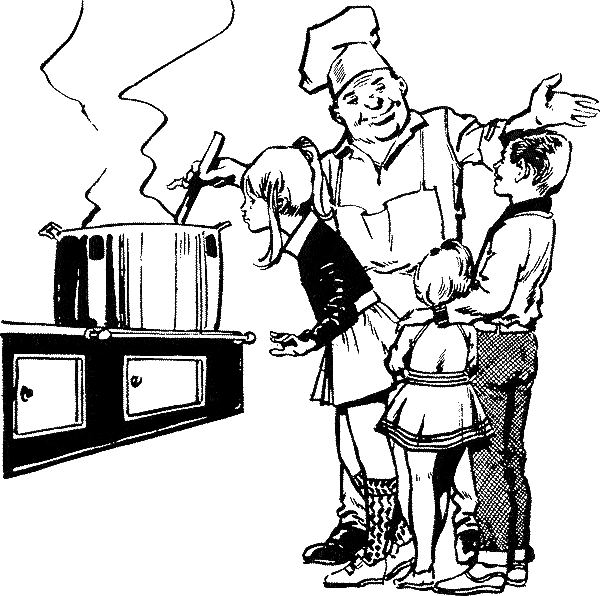
—Sí, sí —contestó, en seguida, Pam.
El cocinero tomó un trozo de papel encerado, lo hizo girar hábilmente para formar un cono, y en la parte más ancha del mismo vertió una mezcla de azúcar y clara caliente teñida de rojo. Tendiéndole el cucurucho de papel a Pam, el señor Carteau dijo, sonriente:
—Haz la nariz, la boca y una tira de la faja en la cintura.
Con mucha precaución, Pam cogió el cono de papel y lo oprimió suavemente. Pronto puso narices, bocas y fajas a media docena de «Bonhommes Carnaval». Entonces, el señor Carteau dio otro cono de cartulina a Holly, diciéndole:
—Tú le haces los ojos azules.
¡Flip, flip, flip! Los ojos azules estuvieron hechos en un momento.
—Ahora una tira azul en la faja —indicó el chef pastelero.
Holly siguió fielmente las instrucciones, entre alegres risillas.
—¿Qué hago yo? —preguntó Sue, con su vocecita cantarina.
—Tú les pondrás el chapean —decidió el chef.
—¿Qué es eso?
—El sombrero.
—Aaah —dijo Sue, tomando un cucurucho con azúcar batido, teñido de púrpura.
El cocinero le enseñó a aplicar la mezcla haciendo un movimiento giratorio con el cono de papel, para dar una graciosa inclinación al sombrerito. La primera vez, Sue hizo un sombrero casi tan grande como todo el «Bonhomme Carnaval». Sus hermanos, al verlo, rieron.
—No aprietes tanto —aconsejó el chef, moviendo negativamente un dedo.
Pero el próximo sombrerito quedó perfecto, y muy pronto todos los hombrecitos de caramelo lucieron uno.
—Me gustaría probar también a mí —confesó Ricky—. Pero ya no hay nada más que hacer.
Con una sonrisa, Pete repuso:
—Sí, hay.
—¿Qué?
—Zapatos.
También el cocinero sonrió, al oír aquello, y dijo:
—Hasta ahora no poníamos zapatos a «Bonhomme Carnaval», pero si vosotros queréis calzarle… Probad a hacerlo.
—¿De qué color? —preguntó Ricky.
—¿Por qué no se los haces colorados? —propuso Pam.
—Eso, eso. Zapatos colorados —dijo Ricky, cogiendo el cucurucho de cartulina que le daba el cocinero.
La intentona del pequeño por calzar al hombrecito fue todo un éxito, aunque no se juzgase más que el tamaño de los zapatos rojos.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, mientras el pelirrojo aplicaba dos grandes globos sobre los pies de «Bonhomme Carnaval»—. ¡Si son las botas de siete leguas!
Pero, aunque el pecoso procuró hacer los próximos zapatos más reducidos, aún siguieron siendo gigantescos para el diminuto hombre de caramelo.
—Bueno. Estos hombres de nieve son diferentes ahora —dijo el niño.
—¡No necesitas jurarlo! —le contestó Pam, a carcajadas.
A los pocos minutos los atractivos caramelos estuvieron preparados para ser levantados de la mesa. Ricky se apoderó del hombrecito de las botas más grandes.
—Vamos a ver a qué velocidad viaja con sus botas de siete leguas —dijo el pequeño y, sosteniendo la figurilla entre dos dedos, Ja hizo saltar de cazuela en cazuela.
Pero, cuando llegó a la gigantesca cazuela de puré de patatas, ¡plof! «Bonhomme» se cayó dentro.
—¡Eeeh! ¡Espera! —gritó Ricky, apurado.
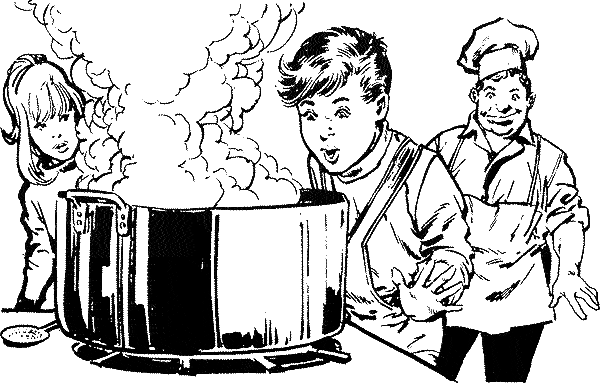
Asomó la naricilla por el borde de la cazuela y pudo ver al hombrecito saltando de un lado a otro, en la espesa mezcla, que giraba sin cesar. Pero pronto se disolvió y fue engullido por la blanca masa.
Ricky y sus hermanos quedaron aterrados, hasta que vieron que el cocinero, riendo se acercaba al triturador de patatas.
—No ha pasado nada —dijo—. En realidad, creo que las patatas necesitaban una pizca de azúcar.
—¿Quiere usted decir que no se notará la diferencia? —preguntó Pam.
—Si alguien la nota —contestó el señor Blanc—, diremos simplemente, que son patatas au Hollister. Una cosa nueva para nuestro menú.
Los niños se rieron, tranquilizados.
—¿Qué «haceremos» con los otros señores de nieve? —preguntó Sue.
—¿Qué queréis hacer con ellos? —preguntó, a su vez, el señor Blanc a Pete.
—Comérnoslos —dijo el muchachito, sinceramente.
—Pero, antes, podríamos enseñárselos a los abuelitos —dijo Pañi.
—Y tendríamos que enviar algunos a nuestros amigos —opinó Holly—. Por lo menos a Jeff y Anne Hunter y a Donna Martin.
El cocinero envolvió en papel encerado cada uno de los muñequitos y luego los guardó en unas cajitas. Los Felices Hollister dieron las gracias tanto al cocinero, como al señor Blanc por aquella divertida visita a la cocina, y volvieron luego al comedor. Por el camino el señor Blanc regaló a cada niño una figurita de plástico.
—¡Más «Bonhommes Carnaval»! —exclamó Ricky, ensartando la diminuta figura en un ojal.
—Debéis llevarlos cuando circuléis por Quebec —les aconsejó el señor Blanc—. De lo contrario, os llevaréis una gran sorpresa.
—¿Por qué? —se asombró Ricky.
—Esperad y ya veréis —contestó el señor Blanc.
Cuando llegaron al vestíbulo, Sue estaba tan dormida que casi no podía caminar y se colgaba pesadamente del brazo de su abuela.
—Yo iré a enviar estos paquetes a vuestros amigos y luego llevaré a Sue a la cama —dijo la abuela.
—¿No podemos quedarnos un poquito más? —preguntó Holly, mirando al exterior.
Era de noche y por todas partes brillaban luces.
El abuelo se ofreció a acompañar a los niños para que vieran la ciudad iluminada. Cuando se pusieron los abrigos, cada uno de los niños se aseguró de llevar bien colocado su «Bonhomme Carnaval» en el ojal. Caminaron calle abajo y pronto oyeron música a distancia.
—Más bailarines —dijo Holly—. Yo quiero verles.
Y la pequeña echó a correr en dirección a la música. Los demás la siguieron y todos llegaron a una gran plaza. En un letrero Pete leyó: «Plaza Duval».
—Yo he oído hablar de esta plaza —dijo el muchachito.
Estaba muy iluminada y llena de gentes que bailaban. Otro palacio de hielo, más grande todavía que el que habían visto, se levantaba en el centro de la plaza. A la puerta del palacio había un policía y dentro se veía a varias personas jóvenes que parecían estar comprando objetos de recuerdo a un payaso. Por un altavoz, montado en un alto poste, sonaban canciones populares que los Hollister conocían bien.
Alegre como lo estaba todo el mundo, Pete bailó con Pam, Ricky y Holly. Atrás, adelante, una vuelta, otra vuelta… Pero de repente, un grupo de niñas y niños rodeó a Pete, riendo alegremente. Todos hablaban apresuradamente en francés.
—¡Zambomba! —murmuró Pete, sonriendo—. No sé lo que queréis decirme.
Al oír a Pete, hablando en inglés, una de las niñas, sin cesar de reír, le dijo, en inglés:
—Tienes que venir con nosotros.
Tomaron de la mano a Pete y tiraron de él, abriéndose paso entre la multitud y riendo a carcajadas.
—¿Adónde le llevan? —preguntó Pam, gritando para hacerse oír.
Un policía que estaba cerca, divirtiéndose con la escena, oyó la pregunta de Pam y dijo:
—¡El muchacho debe ir a la cárcel!