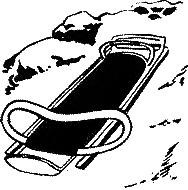
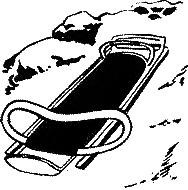
Todos volvieron la vista hacia lo alto de la escarpadura.
—¿Cómo es posible que Pete y Ricky hayan llegado allí arriba, tan de prisa? —preguntó la abuelita, atónita.
—No, no. Yo quiero decir en la parte de «arribota» del vapor —explicó Sue con una risilla.
Los dos muchachitos estaban en lo alto del puente, junto al capitán. Al oír los comentarios de su familia, les saludaron, sacudiendo las manos, y Pete explicó a gritos:
—Nos gustaría que el capitán nos dejase conducir, pero no entiende el inglés.
—Decídselo por signos —aconsejó Pam, riendo.
Así lo hicieron sus hermanos, señalando primero el enorme timón y después a sí mismos, y por fin extendiendo la mano en dirección al embarcadero. Hasta que por fin el capitán, un hombre bajo, con cara infantil, vestido con uniforme azul, comprendió.
—Oui, oui —dijo, e indicó a Ricky que tomase el timón.
El pequeño lo hizo inmediatamente, haciéndolo girar primero a la derecha e inmediatamente a la izquierda, consiguiendo que la embarcación oscilase ligeramente, hasta que el capitán acudió en su ayuda. Luego le llegó el tumo a Pete.
—¡Zambomba! ¡Qué divertido! —exclamó el chico.
Pero, mientras sostenía el timón, un enorme bloque de nieve avanzó en línea recta hacia la embarcación.
—¿Qué hago ahora? —preguntó al capitán.
Él canadiense apoyó inmediatamente una mano en el timón, ladeándolo a la izquierda, pero no pudo evitar que la embarcación sufriese un encontronazo con el témpano de hielo.
¡Crass! El casco del vapor recibió un fuerte golpe que le hizo balancearse. En vista de esto, el capitán se hizo cargo otra vez de la conducción del barco.
—Pardon —dijo Pete, con una avergonzada sonrisa.
Y Ricky añadió:
—Merci «boco».
Lo cual hizo reír a carcajadas al capitán.
Los dos muchachitos quedaron maravillados ante la habilidad del piloto cuando condujo el vapor hasta el embarcadero de Le vis. Volvieron a tender la pasarela y tanto automóviles como pasajeros salieron de la embarcación. Los abuelos Hollister y sus nietas quedaron en cubierta, debajo de donde se encontraban los dos niños.
—¡Subid! —les dijo Pete—. ¡Desde aquí se ve un panorama estupendo de Quebec!
Ricky señaló la escalerilla que llevaba hasta la timonera y las tres niñas subieron, mientras el vapor empezaba a llevarse de nuevo pasajeros y coches, para el viaje de regreso. Entre los pasajeros iba un sacerdote, con traje y sombrero negro, que también subió a la cubierta superior para admirar la vista de la vieja ciudadela francesa.
Cuando todos los pasajeros estuvieron en el vapor, el capitán hizo sonar un silbato e inició el viaje de regreso río arriba.
Mientras el viento azotaba los rostros de los Hollister, Holly tiró de la manga del abuelo, diciendo:
—¡Mira, mira! ¿Verdad que tiene gracia?
—¿Cómo hijita?
—El río está volviendo atrás —explicó la niña, asombrada.
—¡Es verdad! —concordó Pete—. Hace un rato el agua iba hacia el océano.
—Debemos de estar viendo visiones —declaró Ricky, sentencioso.
Al oír aquello, el sacerdote se volvió hacia los niños, sonriente, y dijo, en perfecto inglés:
—No. No estáis viendo visiones. Las aguas del río están moviéndose en distinta dirección que antes. La marea viene, ahora, del mar.
El sacerdote explicó que en Quebec la marea alcanzaba, a veces, de veinticuatro a cincuenta centímetros de altura.
—¡Huy! ¡El St. Lawrence es un río que sube y baja! —exclamó Sue, haciendo reír a todos.
Después de estar un rato hablando con el sacerdote, las niñas Hollister anunciaron que también a ellas les gustaría manejar el timón. Amablemente, el sacerdote tradujo la petición al capitán que accedió, sonriendo. Sue probó la primera, unos instantes, luego le tocó el tumo a Holly y, finalmente, a Pam que condujo con mucha habilidad, esquivando aunque por muy pocos centímetros, un bloque de hielo.
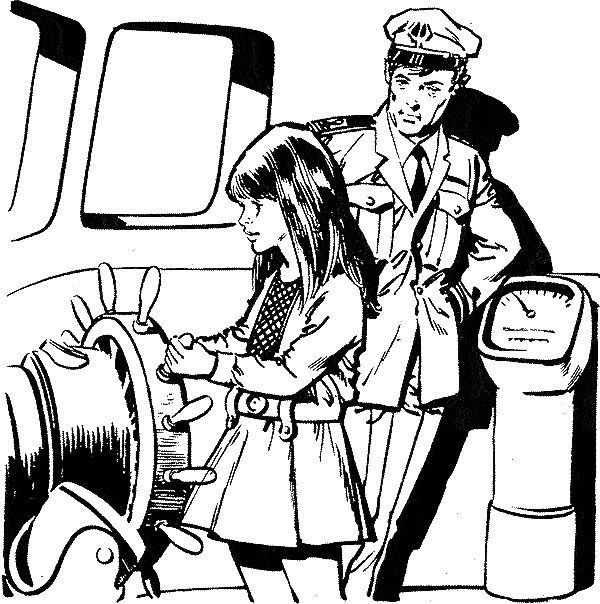
Cuando el capitán volvió a hacerse cargo del timón, Holly miró a Pete y, haciendo un guiño, dijo:
—¡Ja, ja! ¡No hemos tocado ni un bloque de hielo!
Cuando llegaron a Quebec, los Hollister desembarcaron, y después de despedirse del amable sacerdote, corrieron por la nevada calle, paralela al río.
—Ahora podríamos empezar a buscar pistas —propuso Pete.
—Yo tengo hambre —anunció Sue, interrumpiéndole.
Como era casi mediodía comieron unos bocadillos, en un restaurante cercano, y luego tomaron un trineo para que les llevase a la dirección de Víctor Tremblay.
Todos se instalaron en el gran trineo descubierto; Holly y Sue se sentaron en las rodillas de la abuela y el abuelo, respectivamente. El conductor les colocó una piel de toro sobre las piernas. Luego, el caballo se puso en marcha lentamente, a lo largo de las angostas calles de la vieja ciudad; después, empezó a ascender por la ladera de la montaña.
Por fin, llegaron a la calle en la que habitaba Víctor Tremblay. El conductor detuvo al caballo ante una coquetona casa de ladrillo rojo.
—Es aquí —dijo Pam, comprobando el número—. Yo llamaré a la puerta.
Bajó del trineo, atravesó un caminillo abierto en la nieve y se detuvo ante una puerta verde. Llamó varias veces. Por fin, la puerta se abrió un poquito y por ella apareció una anciana con una toquilla sobre los hombros.
—¿Es ésta la casa de Víctor Tremblay? —preguntó Pam.
—Sí —contestó la anciana en mal inglés—. Mejor dicho, lo era.
—¿Ya no vive aquí? —preguntó Pam.
—Víctor Tremblay se puso enfermo en diciembre. No había aquí nadie que pudiese cuidarle y se marchó a vivir con su familia —explicó la mujer.
—¿Adónde?
La señora movió de un lado a otro la cabeza, respondiendo:
—Eso no lo sé.
—¿No dejó ninguna dirección?
—No. Dijo que se iba a alguna parte de la zona alta del río.
Pam se sintió desencantada.
—Gracias. Merci —dijo a la señora, que hizo una pequeña inclinación con la cabeza, antes de cerrar.
Cuando Pam explicó a los demás lo que había averiguado, todos quedaron unos momentos taciturnos y silenciosos.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó, al cabo de un rato, Ricky.
Pete reflexionó unos instantes y acabó diciendo:
—Tengo una idea. Si Víctor Tremblay fabricaba trineos, seguramente compraría pintura y otras cosas en las ferreterías. Vamos a preguntar en alguna de esas tiendas.
El abuelo opinó que la idea de Pete podía proporcionar alguna pista; por lo tanto se ordenó al conductor del trineo que les llevase al almacén de pinturas y ferretería más cercano. Uno, dos y hasta tres comerciantes dijeron que conocían a Víctor Tremblay, pero que no le habían visto desde hacía varios meses.
—Siento no poder ayudaros —dijo el tercer comerciante—. Pero os deseo suerte.
Para entonces Ricky, Holly y Sue se habían cansado de ser detectives y pidieron regresar al hotel.
—Prometiste llevamos en el «tubogán», abuelita —dijo Sue—. ¿Vas a llevamos?
—Yo también quiero ir —anunció, inmediatamente, Holly.
—Y yo, y yo —gritó Ricky, dispuesto a no ser menos—. Aquel tobogán es estupendo.
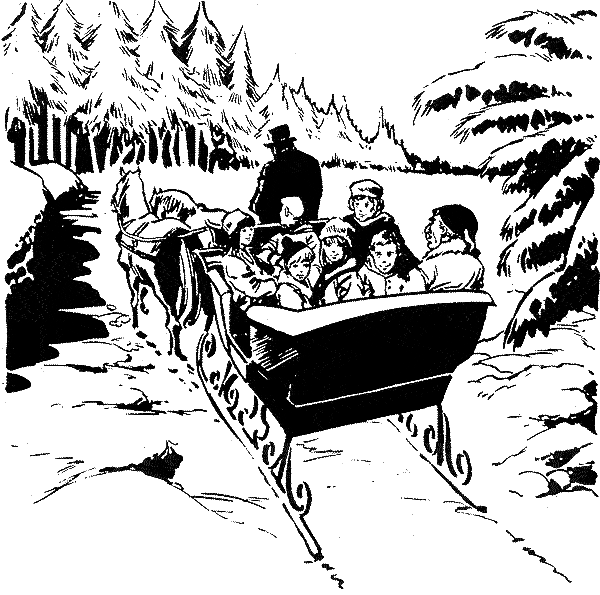
Pete y Pam, aunque estaban un poco desanimados, pidieron que se les dejase continuar su trabajo detectivesco.
—De acuerdo —accedió el abuelo—. La abuelita y yo podemos llevamos al tobogán a los pequeños, mientras vosotros continuáis investigando.
Pete y Pam bajaron del trineo y, con un plano de Quebec en sus manos, se dispusieron a hacer más pesquisas, después de prometer a los abuelos regresar al hotel para la hora de la cena. El trineo se detuvo delante del hotel y el abuelo pagó al conductor.
Sue bajó la primera del trineo y corrió al tobogán. Miró a la parte alta de la rampa. No se veía a nadie. La pequeña trepó hacia la superficie, de tres pistas, dispuesta a pasar por ellas hasta el otro lado.
En aquel momento, un tobogán en el que iban dos niños, se puso en marcha desde lo alto de la pendiente. Ricky, que caminaba a poca distancia de su hermanita, lo vio en seguida y empezó a gritar:
—¡Date prisa, Sue, date prisa!
Pero el silbido del viento y el gorro que cubría las orejas a la niñita, impidieron que Sue oyera a su hermano.
Aterrorizado, Ricky echó a correr como una centella, pasó sobre las dos primeras pistas y dio a su hermanita un fuerte empujón. Los dos hermanos rodaron juntos a un lateral y el tobogán pasó casi rozándoles.
Varias personas que estaban presentes contuvieron la respiración y en seguida suspiraron, tranquilizadas, viendo que Sue y Ricky estaban a salvo. Los abuelos se acercaron en seguida para alabar el heroísmo de Ricky y hacer prometer a Sue que nunca volvería a hacer una cosa así.
—Perdón —murmuró Sue, sorbiendo una lagrimita.
Su hermano le acarició el cabello.
—Todo está bien cuando acaba bien —recitó Ricky, gravemente, repitiendo lo que había oído decir con frecuencia a los mayores—. ¿Podemos subir ahora, abuelito?
—Lo menos peligroso es el tobogán —declaró la abuela, contemplando las pistas por las que los niños podían deslizarse sentados, sin tobogán—. Podéis hacer un viaje.
Había que subir por una cuesta muy empinada hasta la cima. Cuando llegaron allí, los tres hermanos ocuparon sus puestos en un tobogán. Holly miró a la parte inferior de la cuesta y exclamó:
—¡Oooh! Es escalofriante, ¿verdad?
—Cuanto más escalofriante, mejor —sentenció Ricky—. ¡Ya nos vamos!
Empezaron a descender, primero lentamente, luego con mayor velocidad cada vez. La rapidez del descenso y el soplo del viento les producía hormigueo en la cara y los tres gritaban, emocionados. El tobogán llegó al final de la cuesta y se deslizó horizontalmente, hasta detenerse.
Aún no había tenido tiempo los pequeños de desmontar, cuando vieron que Pete y Pam corrían hacia ellos, sacudiendo alegremente los brazos.
—¡Hemos encontrado una pista! ¡Hemos encontrado una pista! —anunció Pam.