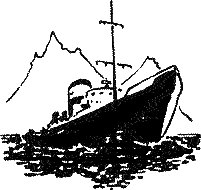
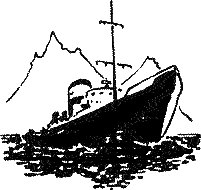
Se produjo un chasquido y un estampido después, cuando algo se estrelló en la acera, a pocos palmos de Pete y Pam. Los dos hermanos se cubrieron la cara con las manos, mientras saltaba en todas direcciones una verdadera ducha de trocitos de hielo.
—¡Oh. Pete, podía habernos matado! —dijo Pam, estremecida—. ¿De dónde ha caído?
Los niños miraron a lo alto del edificio y pudieron ver que el tejado era inclinado y cubierto de zinc. En ese momento salió el portero del hotel que, al ver lo sucedido, explicó que el hielo había resbalado por el tejado por su propio peso.
—Se puede oír cuando va resbalando —añadió— de modo que hay tiempo de sobra para apartarse.
Pete sonrió, malhumorado, y dijo:
—Gracias por advertírnoslo. La próxima vez que oigamos un ruido como el de ahora, echaremos a correr.
Todavía temblorosos, los dos hermanos cruzaron la calle, a toda prisa, y encontraron, en el coche, la desaparecida maleta de Holly.
—Me alegro de que se quedara aquí y no en la granja de los Moulin —dijo Pete.
A la mañana siguiente, después de desayunar en el atractivo comedor del hotel, Pete comentó que estaba deseando empezar a hacer averiguaciones sobre el «cariole» desaparecido.
—Ya sé que estáis impacientes por resolver el misterio —dijo la abuela—. Pero no podemos empezar todavía. ¿Por qué no nos esperáis al abuelito y a mí en la terraza? Tenemos que escribir algunas cartas.
—Nos daremos prisa —prometió el abuelo—. Pete, entre Pam y tú, ¿querréis cuidar de los pequeños?
Los dos Hollister mayores dieron palabra de tener cuidado de los demás y los abuelos subieron en el ascensor. Los cinco Felices Hollister salieron a la terraza desde la que se contemplaba el río.
—¡Mirad qué barcote! —gritó Ricky, señalando una embarcación de doble cubierta que empezaba a cruzar el río desde la orilla opuesta.
—Debe de ser un vapor de río —dijo Pete.
Y cuando la embarcación fue aproximándose, los niños pudieron ver que en ella iban viajeros y coches.
—¡Canastos, va a chocar con ese trozo de hielo! —dijo el pecoso.
Sue se cubrió los oídos con las manos, como si esperase una tremenda explosión. Pero la embarcación se desvió a la derecha del témpano de hielo, sufrió una ligera sacudida y continuó su camino.
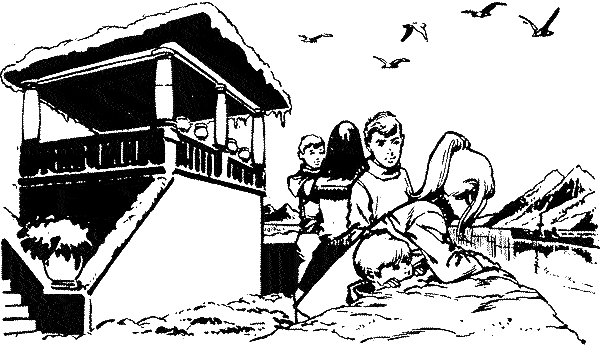
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. ¡Qué embarcaciones tan fuertes!
—Me gustaría dar un paseo en una —declaró Holly.
Los cinco niños prestaron luego su atención a la pista del tobogán que se extendía a lo largo de la terraza, hasta una cuesta cercana.
—¡Por ahí llega un tobogán! —anunció Pete—. ¡Mirad!
Tres niños se deslizaron veloces por la pista helada y fueron a detenerse muy cerca de los Hollister.
—¡Es estupendo! —declaró Ricky.
Los cinco habrían querido subir inmediatamente al tobogán, pero sabían que debían tener paciencia. Mientras Pete y Pam seguían fascinados por la velocidad de los toboganes, Sue se fijó en algo que parecía muy interesante. Era una especie de cabina, que pendía de una polea que iba desde lo alto de la escarpadura a un grupo de casas de abajo. Unas personas salían de aquella cabina y otras entraban. Tomando a Holly y Ricky de la mano, la pequeña les llevó a aquel lugar.
—¿Qué es eso? —preguntó Ricky a un policía que vio cerca.
—Ascenseur —fue la contestación.
—¿Cómo? —preguntó Ricky, sin comprender.
—Es un ascensor —contestó el policía, sonriendo—. Sube y baja a la gente a las zonas más altas y más bajas de la ciudad.
—¿Podremos subir nosotros? —quiso saber Holly.
—Naturalmente. Si tenéis dinero para el billete…
Ricky buscó en su bolsillo y sacó unas cuantas monedas.
—¿Es bastante? —preguntó.
Cuando el policía les contentó que sí, los tres niños abrieron la puerta y se metieron en el cobertizo. Pagaron su billete y quedaron contemplando cómo subía el ascensor. Una gran polea impulsaba la cabina, sujeta por sólidos cables, hacia arriba y hacia abajo.
Se abrió la puerta del ascensor y los tres niños entraron. Con un chirrido, la cabina empezó a descender y fue a detenerse en la base de la escarpadura. Se abrió la puerta y los Hollister salieron.
Levantando la cabeza pudieron ver totalmente el gran paredón de roca sobre el que se hallaba construido el hotel.
—¡Qué divertido! —dijo Ricky, echando a andar por un callejón estrecho que se llamaba, según decía en un letrero: Petit Champlain.
—¡Qué calle más rara! —rió Holly—. Tiene escaleritas.
Volviendo la cabeza a la izquierda, el chiquillo vio que, efectivamente, en la esquina siguiente la calle se convertía en un tramo de escaleras. En el centro había una barandilla de metal reluciente, que reverberaba al sol. Los Hollister comprendieron en seguida por qué aquel metal estaba tan brillante. Lo pulían constantemente los niños que se deslizaban por él, camino de la escuela. Dándose cuenta de que los Hollister les miraban con curiosidad, uno de los niños dijo:
—Regardez! C’est tres ammant!
Por toda contestación, el pequeño se sentó en la barandilla y se deslizó alegremente por ella, con las manos en alto.
—Alors —siguió diciendo, en francés—, essayez-le!
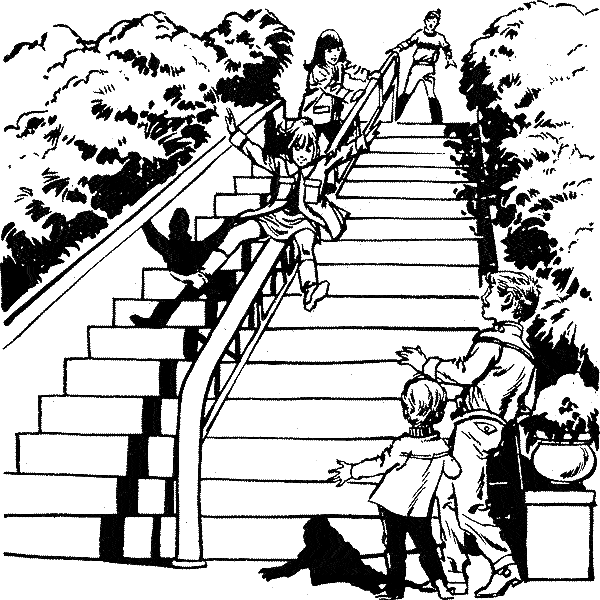
Por los gestos, Ricky comprendió lo que el otro quería decir. El pecoso subió a toda prisa las escaleras, seguido por sus dos hermanas. En seguida se sentó a horcajadas en la barandilla y se deslizó por ella, sujetándose ligeramente con una mano.
—¡Es divertidísimo! —gritó el pequeño, mientras los demás niños aplaudían.
—Te apuesto lo que quieras a que yo lo hago sin las manos —dijo Holly.
—Estoy seguro de que no puedes —contestó su hermano.
—Ahora LO verás —repuso Holly, retadora.
Se sentó en la barandilla y, con los brazos separados como si fuesen las alas de un pájaro, empezó a descender. Pero cuando, con las trencitas flotando, estaban cerca del final, Holly resbalaba tan de prisa que no sabía cómo parar.
—¡Aaay! —gritó, apurada.
En aquel momento, un obrero, con un cubo lleno de bocadillos, pasaba por delante de la escalera. Holly salió de la barandilla con la velocidad de un rayo y ¡Plam! Aterrizó sobre el pobre obrero, que puso cara de gran susto.
El cubo voló por los aires y tanto el hombre como Holly cayeron al suelo. El cubo aterrizó un momento después y cuatro de los bocadillos se desparramaron sobre el suelo helado.
—Qu’est-ce qui se passe? —gritó el hombre, todavía sin comprender.
—Perdone, perdone —suplicó Holly.
Y levantándose a toda prisa del suelo, ayudó al hombre a recoger los bocadillos. Sue bajó corriendo las escaleras, mientras el hombre hablaba atropelladamente en francés. Los Hollister no entendían ni una palabra, pero una señora que pasaba les tradujo lo que estaba diciendo.
—¿De qué habla? —preguntó Ricky.
—Dice que tiene que darse prisa o perderá el vapor para ir a Levis.
—¿Dónde está eso? —preguntó Holly.
—A la otra orilla del río —contestó la señora.
—Lo Sentimos mucho, señor…
Viendo la cara de susto y preocupación de los niños, el hombre hizo un esfuerzo por sonreír y dijo:
—Soy Víctor Tremblay.
—¿Cómo?
—¡No se vaya!
Los tres niños estaban tan emocionados que casi no podían ni hablar con claridad.
—¡Le hemos encontrado! ¡Le hemos encontrado! —gritaba Holly, tirando de una manga del hombre.
Se había producido tanto alboroto que varias personas se detuvieron a ver qué pasaba; entre la gente había una confusa conversación entre los tres pequeños Hollister y el hombre franco-canadiense.
—Nosotros estábamos buscando a Víctor Tremblay —explicó Holly—. Él puede ayudamos a resolver un misterio.
La pequeña habló a continuación del «cariole» desaparecido y acabó preguntando:
—¿Dónde está nuestro «cariole», señor Tremblay?
Como respuesta, el hombre se encogió de hombros y pronunció apresuradamente algunas palabras* La maestra lo tradujo todo, diciendo:
—Hay sesenta mil personas con él apellido Tremblay en la provincia, de Quebec y con los hombres que llevan el nombre de Víctor podría llenarse el St. Lawrence. Yo no soy el hombre que buscáis, pero os deseo suerte en la búsqueda.
Los pequeños Hollister quedaron muy taciturnos y se dispusieron a alejarse, cuando vieron a los abuelos que corrían hacia ellos, seguidos de Pete y Pam.
—¡Menos mal que estáis aquí! —exclamó Pam—. Creíamos que os habíais perdido.
—Gracias a que el policía nos dijo que os había visto bajar hasta aquí —añadió Pete.
En aquel momento, Víctor Tremblay miró con preocupación al vapor que estaba a punto de salir.
—Se le va a escapar —explicó Holly a su familia—. Y todo ha sido por culpa mía.
Al enterarse de lo ocurrido, el abuelo Hollister detuvo un taxi y entró en el vehículo con Sue, Holly y Víctor Tremblay, mientras los demás les seguían a pie.
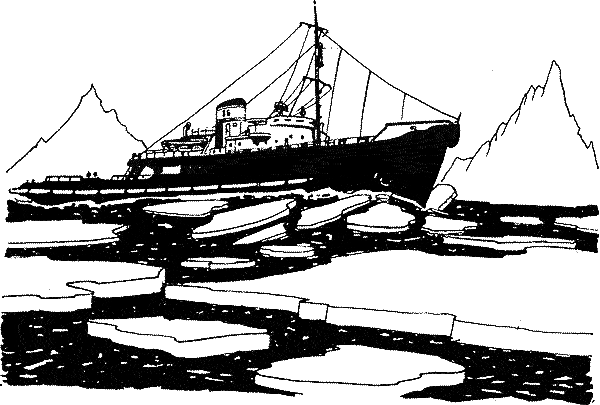
—Merci, merci! —agradeció el señor Tremblay al salir del taxi y echar a correr hacia la embarcación.
El vapor ya se alejaba cuando los demás Hollister llegaron, pero vieron que otra embarcación semejante a la primera se aproximaba desde Levis. Mientras estaban mirando, Ricky empezó a suplicar que les llevasen a dar un paseo por el río St. Lawrence.
—Ya que estamos aquí, podríamos aprovechar y hacer lo que pide Ricky —dijo el abuelo.
Como todos estuvieron de acuerdo, Pete fue a sacar los billetes. En seguida cruzaron la pasarela, atestada de obreros que iban a Levis. La abuela tomó de la mano a Holly, mientras Pam y el abuelo cuidaban de Sue. Una vez en cubierta, los abuelos buscaron a Pete y Ricky, que no aparecían por parte alguna.
—¿Dónde se habrán metido estas criaturas? —dijo la abuela, muy preocupada, mientras la embarcación se ponía en marcha, abriéndose paso entre los témpanos de hielo.
—Puede que no hayan llegado a subir a bordo —dijo Pam.
Miró atentamente hacia las gentes que quedaban en el embarcadero, pero no vio ni rastro de sus hermanos.
—Abuelita, ¿crees que no habrán subido al vapor? —preguntó, inquieta.
El vapor avanzaba rápidamente hacia el centro del río. Los Hollister se volvieron a mirar la ciudad, que se erguía orgullosa, en lo alto de la escarpadura. El hotel tenía todo el aspecto de un castillo medieval.
—¡Allí les veo! ¡Allí les veo! —gritó Sue de repente.
—¿Dónde? ¿A quién? —preguntó Pam.
—A los niños. Allí «arribota».