

—No vamos a llegar nunca a Quebec —rezongó Ricky.
—Ya lo creo que llegaremos —contestó su hermano.
Y corrió al centro de la carretera para hacer señales a un camión que se acercaba. El conductor se detuvo y bajó en seguida.
—Estáis en un apuro, ¿eh? —dijo—. ¡Yo tengo lo que hace falta para sacar un coche de la cuneta! —añadió, sonriendo.
Fue a la parte posterior del camión y sacó una sólida cadena, que iba sujeta al vehículo. Con la ayuda de Pete, ató la cadena al coche de los Hollister. Luego, volviendo a colocarse ante el volante, el servicial conductor hizo avanzar lentamente el camión.
—¡Ya sale! —exclamó con alegría Pam, viendo que el coche iba saliendo de la cuneta, centímetro a centímetro.
Muy pronto, el sedán estuvo en la carretera y mientras el conductor del camión desataba la cadena, Sue se acercó a decirle:
—Eres un señor muy simpático.
—Me alegro de haber podido ayudaros —dijo él—. ¿Puedo hacer algo más por vosotros?
—¿Quiere esperar hasta que yo pruebe el motor? —pidió el abuelo.
Y en seguida se sentó al volante, para probar el starter, las luces y el claxon. Ninguna de las tres cosas funcionó. En un momento el hombre del camión levantó el capó del sedán y después de echar una ojeada al motor, cogió algunas herramientas de su vehículo, estuvo manipulando en el sedan y en seguida dijo:
—¿Quiere probar ahora?
El abuelo pulsó el starter. ¡Brrrr! Funcionó en seguida y el motor se puso en marcha.
—¡Estupendo! —dijo Pete—. ¿Cómo lo ha hecho?
El conductor se echó a reír, mientras bajaba el capó.
—He utilizado un poco de magia. Eso es todo.
En seguida subió al camión y desapareció.
—Bien, señor Moulin —dijo el abuelo—. Creo que ya podemos reanudar el viaje. Mil gracias por su amabilidad.
El granjero sonrió, estrechando la mano de los Hollister.
—Espero que resolváis el misterio del «cariole» —dijo a los niños—. Si yo averiguase algo, os lo comunicaría.
Entre chirridos de neumáticos sobre la nieve, los Hollister se pusieron en camino, a toda la velocidad posible, por la carretera nevada.
—Espero que llegaremos a Quebec a última hora de la tarde —dijo el abuelo, cuando se detuvieron para comer—. Pero creo que, para entonces, habrá oscurecido completamente.
—Casi es mejor —opinó la abuela—. Quebec es muy hermoso por la noche.
Ya oscurecía cuando llegaron al Canadá. Un poco más tarde cruzaron el largo puente tendido sobre el río St. Lawrence.
—¡Mirad! —exclamó Pam—. Ahí está Quebec.
Las luces distantes parpadeabais en el río, lleno de hielo.
—Parece un collar mágico —dijo Holly, deslumbrada—. Date prisa, abuelito. Quiero ver más cosas.
Avanzaron por una carretera muy ancha y rectilínea que llevaba a la vieja ciudad. Viraron a la derecha, penetraron en una calle estrecha y tuvieron que frenar inmediatamente porque ante ellos se hallaba detenida una caravana de coches.
—¡Zambomba! ¿Qué ha pasado? —preguntó Pete, alargando el cuello para mirar a la lejanía.
—Hay un incendio —afirmó Ricky—. Vamos a salir para verlo mejor.
Pero Holly declaró:
—No es un incendio. Son personas con antorchas.
De repente, a los oídos de todos llegó el sonido de música y voces infantiles, cantando.
—¿Qué cantan, abuelita? —indagó Sue.
—La canción del carnaval, guapa.
Los niños cantaban en francés, pero los Hollister pudieron entender claramente las palabras «Carnaval, Mardi Gras, Carnaval».
Como todos sus nietos estaban deseando ver aquel desfile, el abuelo buscó un lugar en donde aparcar. Todos bajaron del coche y cruzaron al lugar en donde se efectuaban los festejos.
—¡Canastos! ¡Nunca había visto un desfile por la nieve! —declaró Ricky.
Pasó una banda de música, iluminada por los niños que llevaban antorchas encendidas. Inmediatamente después apareció algo que hizo que los Hollister ahogasen gritos de asombro. Sue exclamó:
—¡Un hombre de nieve! ¡Un hombre de nieve gigantísimo!
—Es diez veces más grandote que el nuestro —calculó Ricky.
Todos miraron, embobados, el enorme muñeco. Pam comentó:
—¡Qué cara tan alegre tiene!
—¡Éste es «Bonhomme Carnaval»! —explicó el abuelo a los niños.
El gracioso monigote de hielo llevaba una faja rodeando su amplia cintura y sobre la cabeza lucía un lindo gorro. Una amplia sonrisa iluminaba su rostro de cartón piedra, mientras sus ojos hacían alegres guiños. Cientos de niños marchaban detrás de «Bonhomme Carnaval», gritando y cantando.
—Vamos con ellos —propuso Pete alegremente.
En cuanto la abuela les dio permiso, los niños Hollister se unieron a los demás pequeños, calle adelante. Por fin, llegaron a una gran plaza en cuyo centro había un palacio construido con bloques de hielo. De todos los árboles cercanos colgaban focos que relucían en la helada noche.
—Veo otro «Bonhomme Carnaval» —anunció Pam, cuando se aproximaron.
—Y éste está hecho de hielo —* observó Pete.
En seguida, todos los niños del desfile dedicaron su atención a la gigantesca figura sentada en un trono, junto al palacio de hielo.
—Éste es un trillón de veces mayor que nuestro hombre de nieve —afirmó Ricky, con los ojos casi fuera de las órbitas por el asombro.
—¡Qué feliz soy por haber venido a Quebec! —dijo Pam, sin apartar la vista de la maravillosa escena.
Mientras, los niños de Quebec aproximaban sus antorchas al gigantesco «Bonhomme Carnaval», para hacer aparecer constantes sombras en su sonriente rostro de hielo. Los niños franceses hablaban constantemente, en tono emocionado, en su idioma natal.
Brillaba una y otra vez el «flash» de las cámaras fotográficas. Uno de los fotógrafos dijo, en inglés:
—Necesitamos a dos niños para que se sienten en el regazo.
Otro fotógrafo, cercano, le contestó:
—Elige los que prefieras. Hay cientos de niños.
—¿Y si buscamos turistas? —dijo el primero—. Será más publicitario.
Entonces se fijó en los Hollister y, viéndoles con ropas de viaje, comprendió que no eran naturales de Quebec.
—¿Queréis ayudarme? —preguntó a Ricky y a Holly.
—Claro —contestó muy decidido el pecoso, tomando a Holly por la mano y abriéndose camino hasta, el fotógrafo—. ¿Qué quiere que hagamos?
—Sentaos en el regazo de «Bonhomme Carnaval» para que os haga unas fotografías.
—¿Por dónde subimos? —preguntó Holly.

Y la abuela quiso saber si no sería peligroso.
—Tenemos una escalera de mano para estos casos —contestó, riendo, el fotógrafo—. Ahí la traen.
Un alto policía, con chaquetón azul y gorro de piel, avanzaba entre la multitud, cargado con una escalera. La colocó delante del hombre de hielo. Holly fue la primera en subir, seguida por Ricky, mientras todos los presentes aplaudían. Cada niño se sentó en una de las rodillas del gigante de hielo.
—¿Verdad que es divertido? —comentó Pam, mirando a sus dos hermanitos.
Pero, mientras los fogonazos de «flash» iluminaban la escena como estrellas rutilantes, Pam tomó del brazo a su hermano mayor, gritando al mismo tiempo:
—¡Cuidado! ¡Holly está resbalando!
Como la escalerilla había sido apartada desde que se empezara a hacer fotografías, Holly no tenía en donde sostenerse. Y, centímetro a centímetro, se iba deslizando por la rodilla del gigante. Con carita de consternación empezó a gritar:
—¡Socorro! ¡Socorro!
Ricky alargó un brazo hacia su hermana, pero estaba demasiado lejos para poder alcanzarla. Abajo, la gente dejó escapar ahogadas exclamaciones, viendo que la niña seguía bajando por la rodilla de «Bonhomme Carnaval».
—¡Oooh! —gritó Pam, con angustia.
Holly se precipitó al vacío… ¡Pero cayó en los brazos del alto policía con gorro de piel! Todos los presentes exhalaron primero un grito de terror y luego una exclamación de alegría, al ver que la niñita no se había hecho daño.
—Merci, merci —dijo Holly, mientras el policía la dejaba a salvo sobre el nevado pavimento.
—Oficial, oficial —llamó, inmediatamente, Ricky—, ¿podría hacer yo lo mismo?
Al principio, el policía francés no comprendió. Cuando el fotógrafo se lo explicó, el policía levantó la vista hacia el pequeño y dijo, sonriendo:
—Sautez, mon petit garçon.
Y extendió los brazos para recogerle. El traviesillo Ricky se dejó caer en brazos del policía.
—¡Caramba, estas tomas van a resultar magníficas! —dijo un fotógrafo que había captado las dos escenas.
Una vez Ricky y Holly hubieron dado su dirección al fotógrafo, los Hollister volvieron al coche y se encaminaron al hotel.
—¡Pero si vamos a vivir en un castillo! —exclamó Pam, fijándose en el edificio al que se aproximaban.
El hotel se levantaba al borde de una escollera, frente a un grupo de casas viejas, situadas a mucha menor altura, en la orilla opuesta del río. Cuando se detuvieron ante la puerta, un botones recogió los equipajes, mientras otro coche aparcaba en la acera de en frente.
Dentro del edificio había un amplio vestíbulo, en el que la gente paseaba o hablaba, formando grupos. Unos llevaban atractivos vestidos de noche, mientras que otros iban con atuendos de esquiador.
Cuando el abuelo hubo inscrito a todos en el libro de registro, la familia tomó el ascensor hasta el quinto piso. El botones les mostró las habitaciones, cuyas ventanas daban al río.
Ricky se asomó en seguida y miró abajo.
—Abuelita, ¿qué es aquella cosa blanca que hay allí abajo? —preguntó.
—Debe de ser el tobogán —contestó la abuela, acercándose a la ventana.
—¿Podremos ir también allí?
—Mañana sí. Ahora hay que prepararse para meterse en la cama.
Se deshicieron rápidamente las maletas.
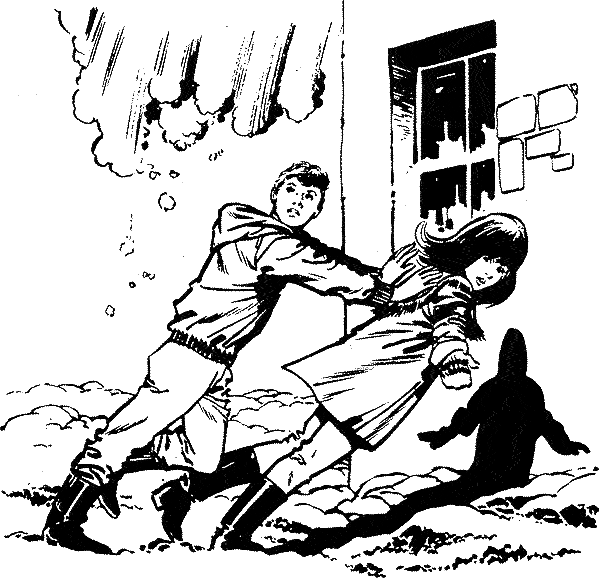
—¿Dónde está mi pijama? —preguntó Holly, buscando por todas partes.
Después de una búsqueda minuciosa se llegó a la conclusión de que la maleta se había quedado en el coche.
—Pete y yo iremos a buscarla —se ofreció Pam.
Poniéndose los abrigos, los dos hermanos mayores bajaron al vestíbulo y salieron a la calle, donde soplaba un viento helado. Estaban a punto de cruzar la acera de en frente, Cuando un ruido repentino les dejó inmóviles.
Pete miró hacia arriba y en seguida, muy alarmado, gritó:
—¡Cuidado, Pam! ¡Apártate!
Asiendo a su hermana por un brazo, Pete la empujó hasta la pared del edificio.