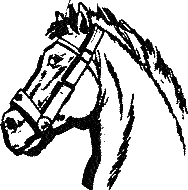
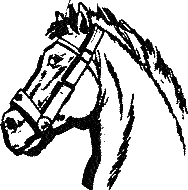
En compañía de sus padres, Pete y Pam corrieron al garaje. Las puertas estaban abiertas y no se veía al burro por ninguna parte.
—¡Mirad! ¡La cuerda está desatada! —observó Pam.
—Y aquí se ven huellas de sus pezuñas —añadió Pete.
La luz de la luna, brillando sobre la nieve, indicaba claramente el camino que había seguido el animal. Al mismo tiempo que las huellas del burro, se veían pisadas dejadas por dos pares de botas.
—¡Oh! —exclamó Pam, siguiendo las pisadas que llegaban hasta la calle—. Seguro que lo han hecho Joey y Will para vengarse de nosotros.
Pete y Pam siguieron las huellas durante un corto trecho. Pero en la esquina ya no pudieron distinguir nada, pues las pisadas se confundían con otra infinidad de huellas.
—No merece la pena ir más lejos —dijo Pete—. Desde aquí, «Domingo» ha podido seguir cualquier camino.
Cuando los dos hermanos regresaban a casa, Pam tenía los ojos llenos de lágrimas.
—A lo mejor, no volvemos a ver nunca a «Domingo» —murmuró.
El señor y la señora Hollister estaban tan tristes como sus hijos por la desaparición del animal.
—Podemos telefonear a la policía y decirle al oficial Cal Newberry lo que ocurre —propuso Pete.
El simpático policía Cal había ayudado muchas veces a los niños a resolver misterios. Pero esta vez no encontraron al policía, que tenía todo el día libre. Pete habló de la desaparición de «Domingo» al sargento que se puso al teléfono.
—Empezaremos a buscar inmediatamente a vuestro burro —dijo el sargento a Pete—. Y le comunicaremos a Cal lo ocurrido, en cuanto vuelva al trabajo.
Los hermanos Hollister se fueron a acostar muy tristes y todos, en secreto, rezaron una oración para que les devolvieran a «Domingo» sano y salvo. A la mañana siguiente, antes del desayuno, el oficial Cal telefoneó a Pete. Después de estar hablando un rato, Pete le dio las gracias y contó a su familia lo que el policía acababa de decirle. Se había interrogado a Joey y a Will, pero ambos tenían coartadas. Ninguno había salido de su casa la noche pasada.
—Cal dice que él seguirá buscando a «Domingo». Que nosotros hagamos el viaje y nos divirtamos, sin preocuparnos.
Holly movió la cabeza y dijo, confiadamente:
—Si el oficial Cal está buscando a «Domingo», seguro que lo encontrará.
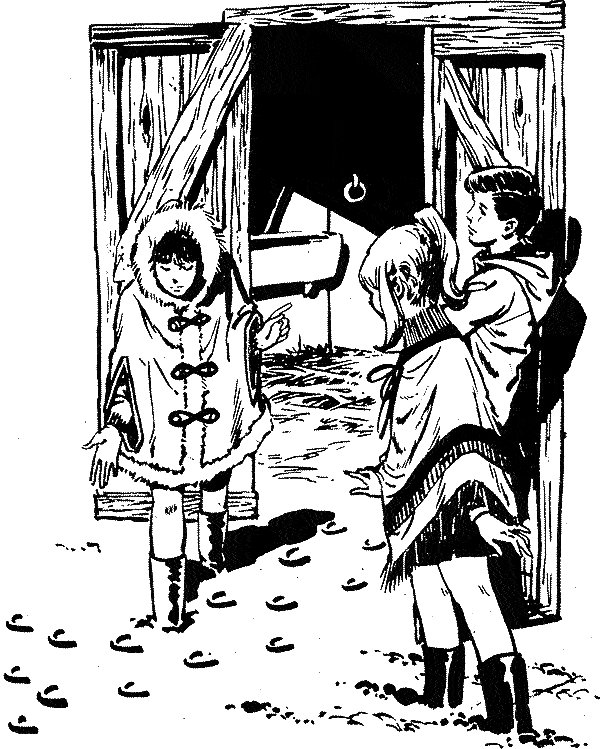
Después de ir a la iglesia, se colocaron las maletas en el sedán de los abuelos Hollister. Pam se sentó delante, con los abuelos, mientras los demás niños se acomodaban en el asiento posterior del amplio coche.
—¡Adiós y buena suerte! —les despidieron los padres—. Pronto nos veremos.
Mientras el abuelo conducía, el cielo fue oscureciéndose y, hacía poco que los Hollister se habían detenido para comer, cuando empezó a nevar. Los limpiaparabrisas trabajaban velozmente, mientras la nieve se iba amontonando sobre el coche.
—Creo que lo mejor será telefonear para que nos reserven habitaciones en el motel —dijo el abuelo, deteniendo el coche ante una gasolinera.
Mientras el depósito se llenaba de combustible, él hizo la llamada telefónica; luego volvieron a ponerse en camino. Pero la marcha resultaba lenta. El espesor de la nieve era cada vez mayor.
—Espero que lleguemos pronto —dijo Pam, preocupada, viendo que cada vez resultaba más difícil conducir.
Como Sue llevaba mucho rato silenciosa, la abuela volvió la cabeza, sonriendo, para decir a la pequeña:
—No te asustes, nenita.
—No estoy asustada —repuso Sue, con una amplia sonrisa—. Es que voy pensando.
—¿En qué?
—En los pájaros.
La contestación hizo que todos rieran.
—¿Y qué pensabas de los pájaros? —preguntó Pam.
La chiquitina se llevó un dedito helado a la mejilla y contestó, muy seria:
—Cuando los pajaritos se acuestan, ¿se quitan las alas?
Todos rieron, aún más que antes.
El abuelo se reía todavía cuando, en la semioscuridad, distinguió un perro que cruzaba la carretera delante del coche. Inmediatamente usó los frenos. El sedán se desvió a un lado. Luego, quedó oscilando peligrosamente y por último… ¡se deslizó en la cuneta de un lado de la carretera!
—¡Bendito sea Dios! ¿Qué haremos ahora? —preguntó Pam.
—Que todo el mundo conserve la calma —pidió el abuelo con voz tranquilizadora—. Esperaremos a que pase algún coche que pueda ayudamos.
—Pero estando aquí abajo, nadie nos verá —lloriqueó Holly.
—Encenderé los faros y tocaré la bocina, para llamar la atención.
Los Hollister permanecieron unos minutos silenciosos, viendo cómo caía la nieve e iba cerrando la noche. Luego, en la distancia, se vio el brillo de dos faros.
—Ahora nos sacarán de aquí —dijo Holly, esperanzada.
Pero, con gran desencanto de los viajeros, ni los faros ni la bocina funcionaron cuando el abuelo quiso hacer uso de ellos, y antes de que la familia tuviera tiempo de pensar en otra solución, el camión había pasado de largo.
—Puede que tengas alguna avería en la batería, abuelito —sugirió Pete.
Él y Ricky se ofrecieron para salir a mirar la batería, pero la abuela creyó preferible que todo el mundo permaneciese dentro del coche.
—No quiero ni pensar en que alguno de vosotros pudiera perderse en plena noche, bajo esta terrible ventisca.
El motor seguía en funcionamiento, para proporcionar calor a los ocupantes del coche y se abrió una rendija en las ventanillas con objeto de que hubiera ventilación. Aullaba el viento y los copos de nieve se iban amontonando en las ventanillas. Pronto los Hollister no pudieron ver nada del exterior.
—¡He oído algún vehículo que se acerca! —anunció Pam.
—Yo diría que se trata de una máquina quitanieves —dijo el abuelo.
—¡Hurra! ¡Van a salvarnos! —gritó Ricky.
Pero el chiquillo había hablado muy pronto. Cuando el abuelo quiso asomarse para hacer señales, la puerta no se movió. Y cuando, con grandes esfuerzos, pudo abrir, la máquina quitanieves había desaparecido. El conductor de la máquina debió de suponer que el coche estaba abandonado. Y lo que había hecho fue dejar más nieve junto el coche accidentado. Los gritos que dio el abuelo para llamar la atención del conductor se perdieron en el viento.
—Bien —dijo el abuelo, volviendo a cerrar la portezuela—. Podemos pasar la noche en el coche.
—¡Canastos! ¡Esto sí es una verdadera aventura! —exclamó Ricky.
Sue no tardó en quedarse dormida y poco después también se durmió Holly. Pero las dos se despertaron cuando, inesperadamente, Pete exclamó:
—¡Mirad ahí! ¡Zambomba!
Señalaba la ventanilla junto a la que iba sentado. En la nieve adherida a los cristales se estaban abriendo dos misteriosos agujeros.
—Es muy fantasmal —declaró Pam, casi sin voz.
También los abuelos se mostraron muy aturdidos.
—Tengo que salir para ver a qué se debe eso —dijo el abuelo.
A empujones logró abrir la portezuela y salió.
—¿De qué se trata? —preguntó la abuela.
—Lo creáis o no —repuso con voz perpleja, el abuelo—, aquí hay un caballo. Estaba olfateando ante la ventanilla y por eso se derretía la nieve. El pobre está perdido.
Apenas había dicho aquello el abuelo cuando, a poca distancia del sedán, se vio brillar una luz.
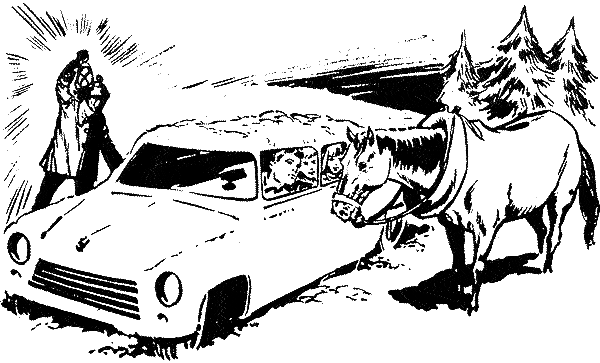
—¡Eh! ¡Acérquese! —llamó a gritos, el abuelo.
—¡Ya voy! ¡Estoy buscando mi caballo! —repuso una voz.
Pronto apareció un hombre con una linterna. Llevaba una gruesa chaqueta y un gorro de piel.
—Ya está aquí, ya —dijo Pam, que había salido también del coche.
—Soy George Moulin —se presentó el desconocido—. Tengo una granja a poca distancia de aquí. Los perros asustaron a «Castaño», mi caballo, que huyó y se perdió. Me alegro de que ustedes lo hayan encontrado.
—Nosotros no lo hemos encontrado —confesó Holly—. Él nos ha encontrado a nosotros.
—Sí. Gracias a Dios —añadió la abuela—. De no ser por él habríamos pasado aquí toda la noche, sin que nadie nos viese.
Con una sonrisa, el granjero les dijo:
—Vengan conmigo. Pueden pasar la noche en mi granja.
Los Hollister sacaron del portaequipajes los maletines y Pete sentó a Sue sobre sus hombros. Todos treparon por la pendiente. Luego avanzaron en fila india sobre la nieve; el granjero Moulin iba delante, tirando del caballo. El abuelo llevaba de la mano a Holly y la levantaba en vilo cuando pasaban por montículos de nieve demasiado altos.
Al llegar a la casa del granjero, los Hollister se sacudieron la nieve de los pies y entraron en la cocina. ¡Qué calentita y acogedora resultaba, con los fogones antiguos, de carbón, encendidos!
—¡Ven a conocer a nuestros visitantes! —dijo el granjero, llamando a su mujer que estaba en otra habitación.
La señora Moulin, robusta, con cabello negro y rostro delgado y firme, quedó muy sorprendida al ver a los huéspedes.
—¡Oh, pobres criaturas! —exclamó, haciendo que los niños se acercasen al fogón, y ayudándoles a quitarse los abrigos.
—Muchas gracias —dijeron todos los niños a un tiempo.
El abuelo telefoneó al hotel para cancelar las reservas, explicando al director lo que les había sucedido.
Una vez que los abrigos estuvieron colgados para que se secasen, la mujer del granjero preparó a los visitantes una cena caliente. Mientras comían, los niños hablaron de su aventura.
—Les gustará a ustedes Quebec —afirmó el señor Moulin—. Mis padres emigraron a los Estados Unidos, pero siempre vuelven aquí para ver el Mardi Gras.
Cuando terminaron el humeante estofado, la salsa de manzana y el pastel de chocolate, los fatigados viajeros estaban deseando meterse en la cama. A Pam le pareció que apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando ya volvía a ser de día. Después de que hubieron tomado un apetitoso desayuno, consistente en huevos revueltos y salchichas caseras, el granjero dijo:
—Bien. Ahora engancharemos a «Castaño» a nuestro trineo y les llevaré hasta su coche. Estoy seguro de que podremos sacarlo de la cuneta.
Los niños se pusieron inmediatamente los abrigos y las botas. Pete buscó también el abrigo de su abuela y la ayudó a ponérselo.
Después de dar las gracias a la señora Moulin por su hospitalidad, los Hollister siguieron al granjero hasta el granero. Pete ayudó al señor Moulin a empujar las puertas correderas. Lo que en el granero vieron los niños hizo que Pam prorrumpiese en una exclamación de asombro.
—¡Un «cariole» como el que papá encargó!
Muy extrañado, el granjero preguntó:
—¿Cómo sabes que es un «cariole»?
Emocionadísimos, los niños le hablaron del trineo que no había llegado a Shoreham.
—Tenemos que procurar localizar a Víctor Tremblay, en Quebec, para saber por qué no lo envió —concluyó Pete.
Los ojos del señor Moulin se abrieron enormemente.
—¡Tremblay! Ése es el hombre que hizo este «cariole».
—¿Es posible? —preguntó la abuela, perpleja.
—Cuéntenos algo sobre eso —pidió Pam.
Mientras se acercaba al pesebre de «Castaño» y enganchaba el animal al trineo, el granjero contó a los Hollister que un hombre llamado Pierre Tremblay había trabajado una época para él. Pierre tenía un primo que se llamaba Víctor, que se dedicaba a construir trineos. A Víctor había comprado el señor Moulin su trineo.
«Castaño» salió del granero arrastrando el trineo. De las fosas nasales del animal salían nubecillas de vapor, porque el aire de la mañana era muy frío.
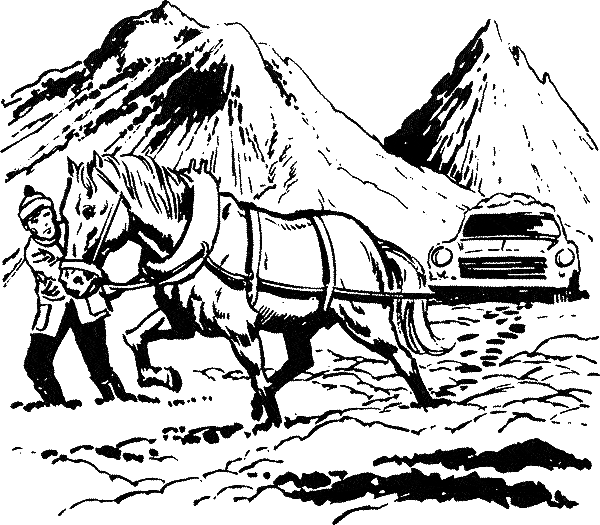
—A lo mejor usted puede decirnos a dónde se ha ido Víctor Tremblay —dijo Pam, mientras los abuelos y Sue subían al trineo, en donde ya se habían colocado los maletines.
El granjero movió lentamente la cabeza, diciendo:
—Me gustaría poder ayudaros, pero lo único que sé es que la familia de Víctor Tremblay procedía de una isla del río St. Lawrence.
—¡Oh, con lo larguísimo que es ese río! —murmuró Ricky, desencantado.
—Lo es, sin duda.
Los niños caminaron detrás de «Castaño». Al llegar al coche medio enterrado en la nieve, el señor Moulin desenganchó el caballo, dejando la volea sujeta. Luego, ató una cuerda desde la volea al coche accidentado.
—¡Ánimo, «Castaño»! ¡Ánimo! —gritó el dueño del animal.
Y «Castaño» avanzó, haciendo que la cuerda quedara tensa. El coche se movió, primero unos centímetros, luego unos palmos.
—¡Date prisa! —gritó Ricky al animal.
El abuelo Hollister estaba sonriendo cuando, de pronto, su sonrisa se convirtió en una mueca. ¡Cras! La cuerda se partió y el coche volvió a resbalar dentro de la cuneta.