

—¡Abuelita! ¡Ayúdame! Estoy envuelta en caramelo —gritó Sue, luchando con desespero por quitarse el caramelo del cuello y el cabello.
—¡Ja, ja! —rió Ricky—. Sue lleva una serpiente al cuello.
Pam también rió.
—¡Una serpiente de caramelo! ¡Ten cuidado, no vaya a morderte con los dientes de dulce!
La abuela acudió en ayuda de Sue. Después de humedecerse los dedos en agua caliente, desenroscó la tira de caramelo del cuello de la pequeña. Luego le limpió el cabello con un paño húmedo.
—Quiero un poquito de caramelo limpio —pidió luego, Sue.
Pam le dio una parte de su caramelo. Y la abuela les enseñó a hacer largas tiras que extendieron sobre una madera espolvoreada de harina, para luego cortarla en trocitos pequeños. Después los colocaron sobre una bandeja y los cubrieron con un papel encerado.
Ricky se metió en la boca dos caramelos a un tiempo.
—¡Hum, yam, yam!
Los demás también comieron y Holly dijo al poco rato:
—Ya sé lo que sentía «Zip». ¡A mí también se me pegaban los dientes!
Entre todos fregaron los utensilios utilizados y los guardaron en su sitio y todo volvía a estar ordenado cuando regresaron el señor y la señora Hollister. Sus hijos les invitaron a trocitos de arropía y los dos dijeron que era la mejor que habían probado nunca.
Sentados otra vez en la sala, con los mayores, Ricky dijo:
—Papá, ¿nos hablarás ahora del misterio?
El señor Hollister sonrió al contestar:
—Todavía no os he dicho lo más importante.
—¿Qué es? ¿Qué es? —preguntaron todos los niños acoro.
—Me gustaría que… —el señor Hollister hizo una pausa y repitió—. Me gustaría que mis jóvenes detectives me localizasen el «cariole».
—¡Qué!
—¿Hablas en serio?
—¡Eres un sol, papaíto!
El señor Hollister recibió un diluvio de besos y abrazos de todos sus hijos.
—¡Eso quiere decir que vamos a ir a Quebec! —exclamó Pete—. ¡Vivaaa!
—Sólo hay un pero —dijo el señor Hollister frotándose la barbilla y haciendo una mueca—. Yo no puedo dejar la tienda demasiados días.
—Pues no tienes que dejarla —dijo Pam—. ¿Por qué no nos llevan a Quebec los abuelitos? Luego, mamá y tú podrías ir a buscamos a finales de semana.
—No es mala idea —admitió el padre—. ¿Qué opinas tú, Elaine?
Como contestación, la señora Hollister miró a los abuelos.
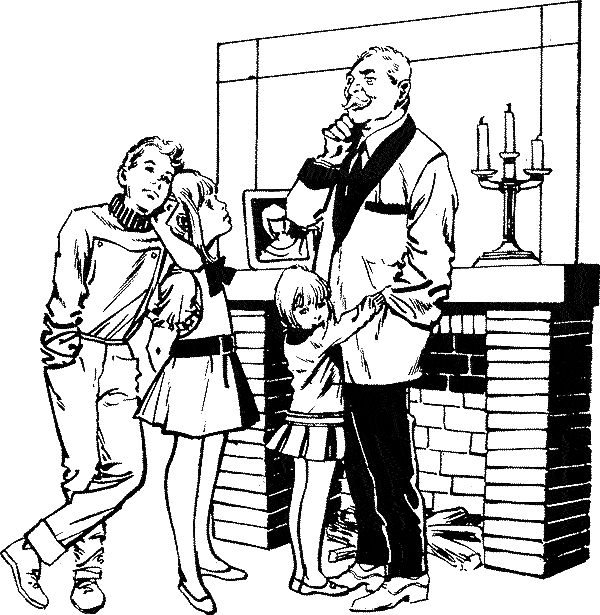
—Eso es cosa de vosotros dos —dijo, sonriente—. ¿Creéis que podréis dominarles?
—Claro que podremos —dijo la abuela, sin titubear—. En nuestro sedan cabrán todos los niños. Podremos instalamos en el hotel «Foresse», que da al río St. Lawrence.
—¡Canastos! —fue todo lo que pudo decir Ricky, que tomó las manos de Holly y los dos bailotearon alegremente.
Pam estaba roja de emoción. Siempre había tenido ganas de conocer la histórica ciudad francesa en la que se habían instalado los franceses hacía muchos años.
—En Quebec se libró una gran batalla, ¿verdad? —preguntó.
—¿Una batalla de bolas de nieve? —añadió Ricky.
—Algo mucho más trágico —contestó el abuelo, explicando que habían sostenido la batalla los defensores franceses y los atacantes ingleses—. Los generales eran James Wolfe, al mando de los británicos, y Louis de Montcalm, al frente de los franceses.
—¡Cuéntanos más, abuelito! —pidió Holly.
—Protegido por la oscuridad, Wolfe desembarcó con 1600 hombres —relató el abuelo— y se refugió en una cueva, al oeste de la ciudad, hacia la mitad del río St. Lawrence. Fueron llegando refuerzos que engrosaron sus filas, hasta reunir 3600 hombres.
—¿Y los franceses no lo sabían? —preguntó Pete.
El abuelo contestó que los defensores habían sido tomados por sorpresa. Los ingleses habían trepado por la escollera rocosa y alcanzaron la Llanura de Abraham, donde se colocaron en posición de batalla. Los intrépidos franceses se defendieron, pero fueron los ingleses quienes ganaron la batalla.
—Y tanto Wolfe como Montcalm cayeron en la lucha, mortalmente heridos —añadió el abuelo.
Pam, que se había quedado muy triste, murmuró:
—Me alegro de que los franceses y los ingleses no sigan luchando. Son todos tan agradables…
—Lo son, sin duda alguna —concordó el abuelo—. Y cuando vayamos a Quebec conoceréis a los descendientes de aquellos intrépidos franceses.
El abuelo Hollister siguió contando a sus nietos que había llevado un largo tiempo construir la gran muralla que rodeaba la vieja ciudad y… ¡sólo dos horas perder la batalla por defenderla!
—Podremos ver muchas cosas, mientras estemos en Quebec —dijo, entusiasmada, Pam—. ¡Qué emocionante!
—Y nos divertiremos con los deportes de invierno —añadió Pete.
—No olvidéis que tenéis un trabajo detectivesco que hacerme —les dijo el señor Hollister—. Os daré un par de pistas, para empezar.
Fue a su escritorio, de la esquina de la sala, abrió un cajón y sacó la fotografía de un trineo.
—Esto es un «cariole». Lo mismo que tenían que haber construido para vosotros. El constructor de estos trineos se llama Víctor Tremblay. Debía haber colocado las iniciales F. H. en la parte delantera de nuestro trineo.
—¡Las iniciales de Felices Hollister! —exclamó Pete—. Yo creo, papá, que podremos encontrar ese trineo, si buscamos bien.
—Pero puede que ese «cariole» no lo hayan llegado a construir —reflexionó Pam.
—Por eso debéis localizar al señor Víctor Tremblay y preguntárselo —dijo el señor Hollister.
—¿Cuándo nos vamos? —preguntó Holly, nerviosísima.
—¿Qué os parece pasado mañana? —preguntó el abuelo—. Así llegaremos con tiempo suficiente para presenciar los últimos festejos de Mardi Gras.
—Magnífico —dijo la señora Hollister—. John y yo llegaremos a finales de semana para recoger a los niños.
Pam anotó inmediatamente la dirección de Víctor Tremblay en Quebec, y comentó:
—Es muy raro que no haya recibido tus cartas, papá.
—Puede que las haya recibido y no se haya molestado en contestar —dijo Pete.
El señor Hollister se inclinaba a creer que el fabricante de trineos no había recibido sus cartas.
—Yo creo que papá está en lo cierto —intervino la señora Hollister—. Puede haberle sucedido algo a ese hombre, antes de que le llegasen las cartas.
—Pero ¿no nos las habrían devuelto? —preguntó Pete.
—No, si las ha recogido alguien, en su nombre.
—A ver si lo averiguamos pronto —dijo Pete esperanzado.
Cuando, a las ocho, Holly y Sue subieron a acostarse, Holly se puso el camisón y se sentó, con las piernas cruzadas, en la cama de su hermanita.
—¿Hacemos un juego? —propuso.
—¿Qué juego?
—¡Ya sé! —dijo Holly, con una risilla traviesa—. Jugaremos a la batalla de Quebec. La alfombra será el río y para escollera tenemos, tenemos… —murmuró, buscando a su alrededor con la vista. Por fin se fijó en la cabecera de la camita antigua de Sue y exclamó—: ¡Ésa puede ser la escollera!
Saltó al suelo y apartó de la pared la cabecera de la cama. Mientras, Sue, con un amplio camisón azul, con lunares amarillos, saltó repetidamente sobre el colchón diciendo:
—Yo seré el capitán monte y tú el lobo malo.
Esto hizo reír a la hermanita mayor.
—No seas tontina. El general no era un lobo. Pero si tú quieres ser el general Montcalm, a mí no me importa.
Holly se colocó detrás de la cabecera de la cama, diciendo:
—Ahora, cuando yo quiera subir por la escollera, tú procurarás impedírmelo.
Sue se apoderó de una almohada, anunciando:
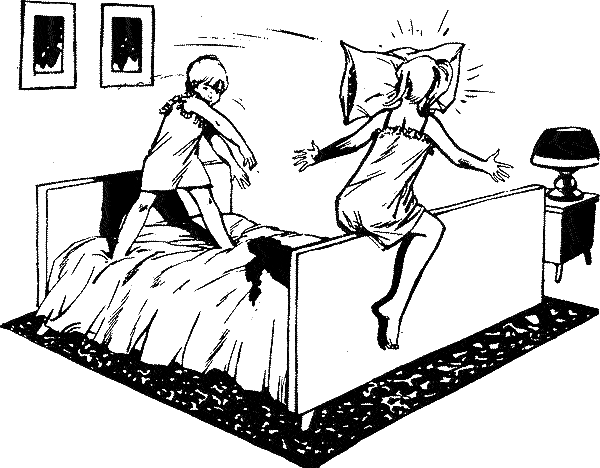
—Esto será el cañón.
—Ja, ja, ja. Una almohada cañón. ¡Así no me hará daño! —dijo Holly, empezando a ascender por la «escollera».
Sue se puso a la defensiva, levantando la almohada sobre su cabeza, con las dos manos. Y en seguida atacó. La almohada golpeó en la cara al enemigo, en el momento en que Holly estaba llegando a lo alto de la cabecera.
¡Plum!
Dando un grito, Holly cayó de espaldas, haciendo un estrépito que alarmó a toda la familia. Sue quedó muy asustada con su inesperada victoria y los ojos se le llenaron de lágrimas, viendo a Holly tendida en el suelo.
—¡Oh, pobrecita! ¿Te has «hacido» daño?
Holly se levantó del suelo lentamente, oprimiéndose la nuca con las palmas de la mano. La señora Hollister entró en la habitación muy asustada.
—¡Dios mío! ¿Qué os ha pasado?
—Un cañón almohada me ha herido —explicó Holly, esforzándose por disimular las lágrimas—. Toca aquí.
La madre acercó una mano a la nuca de Holly, donde estaba saliendo un gran bulto.
—Pam, trae unos cubitos de hielo y una toalla —pidió la señora Hollister.
La hija mayor llevó ambas cosas y la madre envolvió los cubitos de hielo en la toalla y los aplicó al chichón de Holly, que pronto notó un gran alivio en la cabeza.
—Yo no te quise hacer tanta pupa —dijo Sue, muy afligida.
—Si no es nada, bobita —la tranquilizó Holly.
Luego, antes de acostarse, Holly insistió en que los abuelitos palparan la herida que había recibido en la «batalla de Quebec». El abuelito soltó una risilla burlona y dijo:
—No van a ser siempre los chicos los que resulten alcanzados por el fuego enemigo.
Por la mañana, a la hora del desayuno, la abuela dijo que los niños debían aprender a decir algunas palabras en francés.
—Daremos la primera lección ahora mismo.
Antes de empezar, Ricky fue a mirar por la ventana, para cerciorarse de que el hombre de nieve estaba intacto. Luego, los cinco hermanos guardaron silencio.
—En Quebec, todo el mundo habla francés —explicó la abuela—. Y hay muy pocos niños que sepan alguna palabra de inglés. ¿Qué palabra os gustaría saber primero en francés?
—Por favor —dijo Pam.
—S’il vous plait —tradujo la abuelita.
Los niños repitieron la frase muchas veces hasta que todos, incluso la pequeñita Sue, se la supieron de memoria.
Después aprendieron a decir merci, que quiere decir «gracias», y bonjour que es lo mismo que «buenos días».
—Tengo hambre —dijo Ricky.
—Se dice j’ai faim —contestó la abuela.
—Si lo que digo es que tengo hambre, de verdad —declaró el pecoso.
—Pero si acabas de desayunar… —objetó Pam.
Pero Ricky pronunció tan estupendamente j’ai faim que se le permitió comerse otra tostada con mermelada. Pronto terminó la lección y todos los niños salieron a jugar. Holly y Sue se divirtieron hablando detrás del hombre de nieve, como había hecho su abuelo. Pam enganchó a «Domingo» a la carreta y fue a hacer compras para su madre. A los chicos les invitó Dave Meade, el amigo de Pete, a jugar en el Lago de los Pinos, que estaba helado.
El día pasó muy rápidamente. A la hora de la cena la señora Hollister anunció que todas las maletas estaban preparadas para el viaje.
—Y la cena está casi a punto —añadió—. Niños, lavaos las manos. Pete, ¿has ido ya a dar de comer a «Domingo»?
Pete contuvo una exclamación. Había estado tan entretenido, leyendo en la enciclopedia cómo los ingleses habían asaltado las puertas del viejo Quebec francés, que se olvidó por completo del pobre burro.
Tras ponerse las botas y la chaqueta, salió hacia el garaje. Pero volvió inmediatamente.
—¿Qué pasa? —preguntó Pam, viendo la mirada de preocupación del chico.
—¡«Domingo»! ¡«Domingo» ha desaparecido! —dijo Pete, angustiado.