

—¡Cuidado! —gritó Pete.
Inmediatamente se inclinó hacia delante y cogió la barra de conducción del trineo que estaba ya a pocos centímetros de las pezuñas de «Domingo». Al detenerse tan bruscamente, el ocupante del trineo estuvo a punto de salir disparado. ¡Era Joe Brill!
—¡Quita tus manos de mi trineo! —ordenó el chicazo, poniéndose en pie y saltando al suelo.
Pete soltó el trineo y también se puso en pie. Los ojos de Holly brillaban de indignación.
—¡Joey, has querido hacer daño al pobrecito «Domingo», a propósito! Igual que lo hiciste con mi papá ayer.
—Con la bola de nieve quise dar a Ricky —dijo el otro, defendiéndose.
—Era una bola con hielo —acusó Pete—. Sabes que eso no es jugar limpio. No vuelvas a hacerlo, Joey.
—¿Quién va a impedírmelo?
—¡Yo!
Joey miró, entonces, al suelo y sonrió. Luego, sin previa advertencia, dio un fuerte empujón a Pete, que cayó de espaldas por encima del trineo y se golpeó contra la endurecida nieve.
Aún Pete no había tenido tiempo de levantarse, cuando Ricky, con los puños apretados, embistió contra Joey. El chicazo se defendió y arrojó al pequeño al suelo.
Nunca había visto Pam a Joey peleando con tanta valentía. Pero pronto comprendió por qué lo hacía. Su amigo Will Wilson llegaba corriendo, para ayudarle.
Pete, que ya se había levantado del suelo, saltó por encima del trineo y agarró a Joey por los hombros. Los dos cayeron por tierra y rodaron sobre la nieve.
—¡Ayúdame, Will! —chilló Joey.
Su amigo hizo un movimiento rápido, para dar un puntapié a Pete, pero no lo consiguió, porque Ricky se arrojó a sus piernas y le hizo caer de espaldas. Antes de que Will hubiera tenido tiempo de levantarse, Pam y Holly se sentaron sobre él, mientras Sue se divertía rociándole la cara con nieve.
—¡Dejadme levantar! —gritó el chico y luego, con alaridos angustiados, llamó—: ¡Joey, estas chicas son demasiado para mí! ¡Ayúdame! ¡Socorro!
Un grupo de niños, que se había reunido a mirar, rió alegremente, oyendo a Will. Entre tanto, Pete había logrado quedar encima de Joey y le tenía aplastado contra el suelo.
—¡Basta! ¡Basta! Tú ganas —masculló el camorrista.
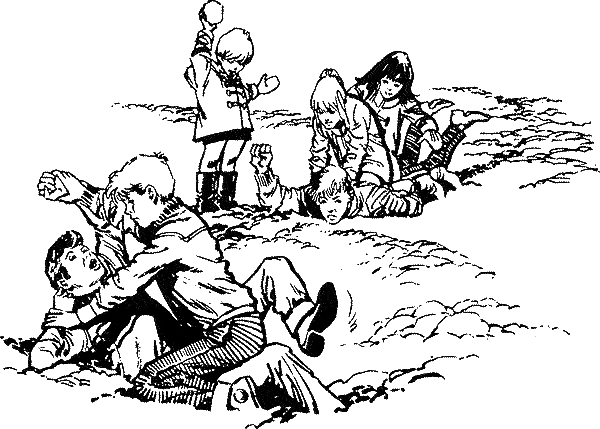
Entonces Pete le soltó. Ricky y sus hermanas estaban haciendo reír a carcajadas a los demás niños, porque se les había ocurrido agarrar a Will por las piernas y le arrastraban por la nieve como si fuese un fardo.
—¡Soltadme! ¡Dejadme marchar! —suplicaba el chico.
—Si volvéis a hacerlo, sentaremos a «Domingo» sobre vuestro estómago —prometió Ricky.
Los dos malintencionados chicos se pusieron en pie y se sacudieron la nieve de la ropa.
—Esta vez nos habéis vencido —masculló Joey—. Pero yo me vengaré.
Los dos amigos se alejaron, corriendo, y, cuando estuvieron a bastante distancia, Joey volvió la cabeza para gritar, amenazador:
—¡Os desharemos el hombre de nieve!
Y en seguida desaparecieron, arrastrando sus trineos.
—No podemos permitir que lo hagan, Pete —dijo Ricky, mirando a su hermano con preocupación.
—¡Claro que no! —concordó Pete.
Todos subieron a sus trineos e hicieron que «Domingo» cambiase de dirección, para volver, a toda prisa, por donde había llegado. Pero el burro, que, en general, era complaciente con sus amos, en aquella ocasión consideró que había llegado su momento de descansar.
—¡Por favor, «Domingo», guapo, date prisa! —suplicó Holly.
A pesar de ello, el burro no se movió.
—Creo que tendremos que soltar los trineos y volver a casa por nuestra cuenta —opinó Pete.
Después de acordar que Holly y Sue se quedasen para convencer a «Domingo» de que había que volver, los otros tres echaron a correr, para ver si alcanzaban a Joey y a Will. Pero los dos chicazos les llevaban mucha ventaja y no parecían más que dos puntos negros en la lejanía. Viendo que no lograban adelantar, teniendo que arrastrar los trineos, Pete y Pam los soltaron.
—Nosotros dos nos adelantaremos, Ricky —dijo Pam—. Lleva tú nuestros trineos.
Los dos hermanos mayores corrieron con toda la rapidez de sus piernas. Pero Joey y Will volvieron la cabeza, y al verles, también corrieron con mayor rapidez. En un momento estuvieron en el jardín de los Hollister. No se veía a nadie.
—Primero le aplastaré la cabeza —decidió Joey.
—Y yo le destrozaré el cuerpo a puntapiés —dijo, orgullosamente, Will, mientras los dos se acercaban al hombre de nieve.
Pero, de pronto, sonaron unas palabras que les hicieron detenerse en seco.
—¡Quietos, chicos! —ordenó una voz, extrañamente engolada.
Joey retrocedió, tan asustado, que los ojos parecían ir a saltarle fuera de las órbitas.
—¿Quién ha dicho eso?
—¡He sido yo! —declaró la voz—. ¿Nunca habéis visto hablar a un hombre de nieve?
Los dos chicos miraron a derecha y a izquierda. No se veía a nadie. Will, con gran dificultad, consiguió abrir los labios en una sonrisa muy extraña.
—No puede haber un hombre de nieve que hable.
—Pues por aquí no hay nadie —objetó Joey—. ¡Yo me marcho ahora mismo!
Los dos chicos salían, veloces como centellas, del jardín de los Hollister, cuando Pete y Pam llegaron.
—No nos han estropeado el hombre de nieve —dijo Pam, extrañadísima.
La voz dijo entonces:
—No, porque yo se lo he impedido.
Y al decir esto, el abuelo Hollister salió de detrás del hombre de nieve. Pete y Pam rieron con tantas ganas que llegó a dolerles el estómago. Y cuando, a los pocos minutos, llegaron los otros hermanos, todos volvieron a reír, imaginándose el susto que se había llevado Joey.
«Domingo», oyendo tantas carcajadas, levantó la cabeza y dijo:
—¡Aaa iii!
El abuelo explicó a los niños que había salido a pasear al jardín y estaba detrás del hombre de nieve cuando llegaron los dos chicos, hablando de lo que pensaban hacer. Por eso se le ocurrió hablarles, sin dejarse ver.
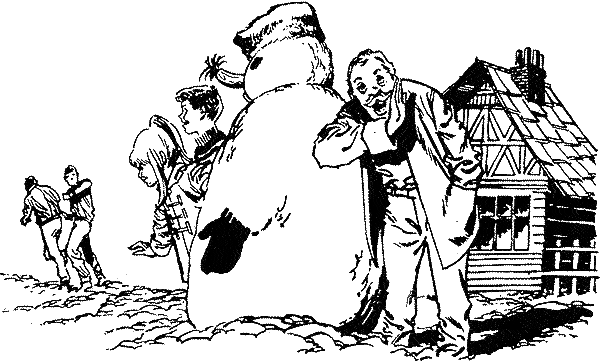
Esta vez el abuelo acompañó a los niños a la colina. Como ya no había nadie que les molestase, pasaron una mañana muy divertida, deslizándose en los trineos. Después de comer, salieron a jugar en la nieve. Cuando empezó a oscurecer, entraron en casa, con las caritas sonrojadas por el aire frío.
Estaban acabando la cena cuando Pete preguntó:
—Papá, ¿cuál era ese gran secreto del que hablaste ayer?
—Dínoslo, papá —suplicó Ricky.
—Está bien —accedió el señor Hollister—. Y tú, Elaine, ponte el abrigo y el sombrero. No vayamos a llegar tarde a la reunión.
Viendo a sus hijos rodearle, muy interesados, el señor Hollister sonrió y dijo:
—Se trata de un misterio sobre un «cariole».
—¿Qué es eso? —preguntó Pam.
El padre explicó que un «cariole» era un trineo del Canadá francés. Por Navidad, él había encargado uno como regalo para sus hijos. «Domingo» habría podido tirar de él.
—Pero Navidad ya ha pasado y Santa Claus no «trayó» ninguno —protestó Sue.
—Es verdad. Y ahí está el misterio —contestó el señor Hollister, mientras sus hijos le escuchaban con la boca abierta—. Escribí una carta, reclamándolo, al constructor de esos trineos, pero no he recibido contestación.
—¿Y el trineo estaba pagado, papá? —preguntó Pam.
El padre contestó que sí.
—Pero no lo siento tanto por el dinero, como por tratarse de un «cariole» muy bonito que yo deseaba que vosotros tuvieseis.
—¿Dónde hicieron el «cariole»? —preguntó Pete.
—En Quebec y…
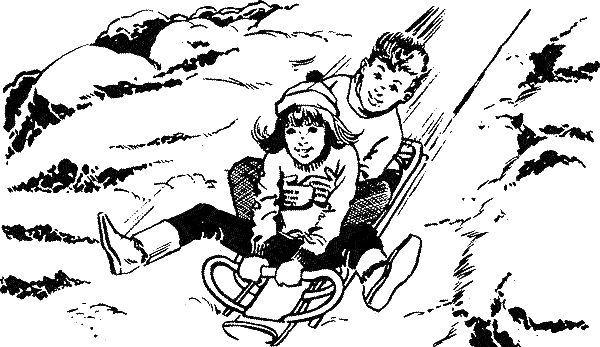
En aquel momento, apareció la señora Hollister, preparada para salir. Su marido consultó el reloj y dijo, en seguida:
—Ya os diré algo más sobre el misterio, luego.
Los niños quedaron tan desencantados que la abuela propuso ayudarles a preparar arropías.
—¡Viva! —gritó Sue.
Y Holly, añadió:
—¿Verdad que es estupendo tener una abuelita que sabe hacer arropías?
Al oír aquello, el señor Hollister se echó a reír.
—Tu abuela entiende mucho de arropías. A mí, cuando era pequeño, me tuvo que despegar más de una de la ropa.
En cuanto sus padres cerraron la puerta, los niños se marcharon con su abuela a la cocina. Pam buscó un cazo y, siguiendo las instrucciones de la abuela, lo puso al fuego con azúcar, mantequilla y agua.
—¿Está ya? ¿Está ya? —preguntó la pequeñita Sue, dando saltos de impaciencia.
—Falta un minuto —contestó la abuela, metiendo una cuchara en la espesa mezcla.
Sacó la cuchara y en un poco de agua fría echó una gota del jarabe, para probar cómo estaba. Sosteniendo la gotita entre los dedos, anunció que estaba aún poco dura para trabajarla. Añadió un poco de vainilla y removió bien.
—Pete, trae mantequilla para las manos —pidió la abuela.
—¿Por qué vamos a ponemos mantequilla en las manos? —se asombró Holly.
—Para evitar que la mezcla se nos pegue a la piel.
Un momento después, la abuela anunció que la melcocha estaba preparada. Todos los niños se apresuraron a untarse las manos con mantequilla y se colocaron en fila delante del fogón. Cuando la mezcla se enfrió y espesó un poco, la abuela fue vertiendo un poquito en cada una de las manos extendidas que esperaban.
—Ahora, muy de prisa, lo vais pasando de una mano a la otra, hasta que podáis sostenerla entre los dedos —indicó la abuela—. Entonces le dais la forma que queráis, rápidamente, antes de que se ponga demasiado duro.
—¡Qué divertido, canastos! —exclamó Ricky.
—Y qué caliente —se lamentó Holly, arqueando las cejas con angustia.
Cinco pares de manos se pusieron a trabajar activamente, haciendo que la melcocha tomase diferentes formas. Desde el principio, «Zip», el hermoso perro pastor de la familia, había permanecido tumbado en un rincón, presenciando la escena, Ricky se volvió para decirle:
—Mírame bien, «Zip», que yo voy a hacerlo más de prisa que nadie.
Tris, tras, tris, tras. El pequeño oprimía y hacía girar la pasta entre sus manos, rapidísimamente. Pero era tanto su entusiasmo que, de pronto… ¡plaf! La masa de caramelo se escabulló de sus dedos y fue a parar al suelo.
Inmediatamente, «Zip» se levantó y se apoderó con la boca de la pegajosa masa. Un instante después el perro empezó a sacudir la cabeza de un lado a otro, dejando escapar lastimeros gruñidos.
—¡Oh! —exclamó Pam—. A «Zip» se le ha pegado el caramelo en los dientes. Y no puede soltarlo.
—Ven aquí, que yo te lo quitaré —dijo Pete.
Todos rieron, viendo a «Zip». El perro abría el morro y quedaba muy cómico, intentando quitarse el caramelo de los dientes con las pezuñas.
Pete dejó su masa de caramelo en un plato y, agachándose, arrancó, con todo el cuidado que pudo parte del caramelo pegado a la dentadura de «Zip». Luego puso un tazón de agua caliente en el suelo.
—Anda, «Zip». Tómate esto. Así se disolverá el caramelo.
El perro, muy agradecido, dio varios lametones en el agua.
Mientras Pete estuvo ayudando a «Zip», Ricky había tomado el caramelo de su hermano para seguir trabajándolo. La abuela ayudó a Holly y Sue. Por fin, todos tuvieron la masa muy elástica y pudieron darle forma de cintas que doblaban una y otra vez sobre sí mismas.
—Esto es muy divertido —declaró Sue, con ojitos relucientes.
Y entusiasmada, levantó el lazo de caramelo sobre su cabeza. Pero separó los deditos y el caramelo se le escapó. Una parte le cayó en el cabello y el resto en el cuello, como un collar.
—¡Huuuy! ¡Ayudadme! —suplicó la pequeñita, viendo que el caramelo se empeñaba en quedar pegado a su piel.