

—Nuestro hombre de nieve ya está preparado para que se le ponga la cabeza —anunció, muy orgulloso, Ricky Hollister, a sus hermanos.
—¿Tendremos tiempo de acabarlo antes de ir a la escuela? —preguntó Holly.
—Claro que sí —afirmó Pete, retirándose unos pasos para admirar la gran bola de nieve.
La bola iba a ser el cuerpo del hombre de nieve y los cinco hermanos Hollister la habían hecho en el jardín de su casa.
—¡Oh, qué gracioso! —exclamó Pam, con ojos chispeantes—. Ven, Sue, chiquitina, que haremos la cabeza.
Rápidamente se confeccionó otra esponjosa bola de nieve y los dos chicos la levantaron para colocarla en su lugar. Pero Ricky, que había tenido que ponerse de puntillas, empezó a resbalar hacia atrás. Queriendo evitar el batacazo, el niño echó los brazos alrededor de la cabeza de nieve.
Pero ya era demasiado tarde. El pobre Ricky cayó al suelo y la bola de nieve se estrelló en su cara.
—¡Oh, pobrecillo! —dijo la compasiva Pam—. ¿Te has hecho mucho daño?
Cuando, entre las partículas de nieve apareció la carita pecosa de Ricky, sonriendo, todos los niños se echaron a reír. No había nada que preocupase o enfadase al pelirrojo Ricky, de ocho años, un año mayor que Holly, la pequeña de trencitas. Sue, con cuatro años y el cabello rubio, era la menor de la familia, y el mayor de los hermanos era Pete, un muchachito guapo y cortés de doce años. Tenía el cabello castaño y le seguía Pam, que era morena y cuya edad era de diez años.
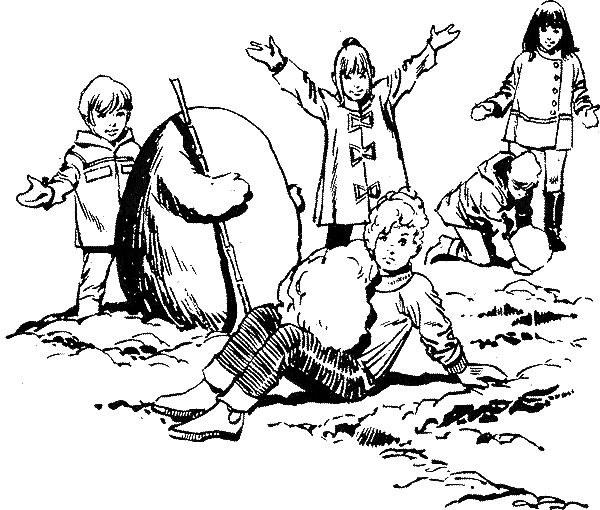
Mientras Ricky se ponía en pie y sacudía la nieve de su rostro, Pam dijo:
—No te preocupes. Le haremos otra cabeza al hombre de nieve.
Pero en aquel momento se abrió la puerta delantera de la casa de los Hollister. Una señora esbelta y sonriente salió al porche.
—¡Es hora de ir a la escuela! —anunció la señora Hollister.
Los niños corrieron al porche, donde la madre dio a cada uno un beso, al tiempo que les entregaba los libros de escuela.
—¡De prisa! —dijo la madre.
Era viernes y el último día de clase, antes de empezar las vacaciones de invierno. De modo que iban a tener toda una semana para jugar en la nieve, suponiendo que el mes de febrero continuase siendo tan frío como hasta entonces.
Los cuatro hermanos mayores llegaron a la escuela en el momento en que sonaba el timbre para entrar. Con las mejillas sonrojadas, se quitaron a toda prisa los abrigos y cada cual corrió a su clase. Pero cada uno de los hermanos Hollister siguió pensando en el muñeco de nieve a medio hacer.
Cuando el maestro le preguntó a Ricky cuántos eran seis por seis, el pecoso estaba adormilado, mirando por la ventana. Al darse cuenta de que le estaba preguntando a él, respondió a toda prisa:
—La cabeza de nieve.
Y todos los niños de la clase se echaron a reír.
Al pequeño le parecía que, aquella tarde, las saetas del reloj se movían más lentamente que de costumbre. Pero, por fin, sonó el timbre de salida y todos se marcharon atropelladamente del colegio. Ricky y Holly fueron de los primeros en llegar a la calle.
—¡Ven! ¡Iremos por el camino más corto y acabaremos nosotros el muñeco de nieve! —dijo Ricky, muy nervioso.
Holly asintió y siguió a su hermano. Cruzando un campo en diagonal, ahorraban tiempo. Los dos tenían que subir montículos de nieve en los que se hundían hasta las rodillas y Holly pas9 algunos apuros. Una vez se detuvo para meter las trencitas dentro de la capucha.
—Espérame —suplicó y su aliento se convirtió en una nubecilla blanquecina.
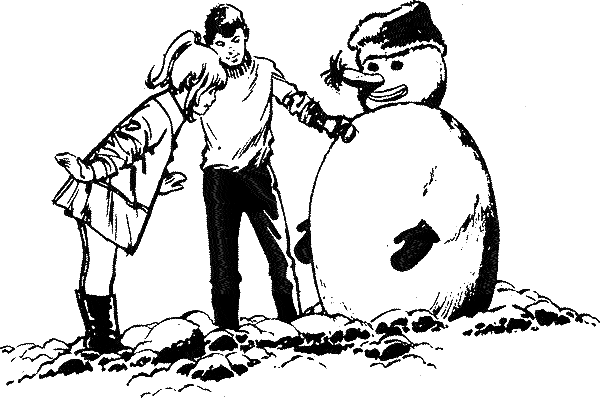
Ricky tomó de la mano a su hermana y juntos recorrieron el campo, cubierto de nieve. Al entrar en el jardín, los dos se detuvieron en seco, muy asombrados.
—¡Canastos! —gritó Ricky—. ¡Nuestro hombre de nieve tiene cabeza!
—¡Y brazos! —añadió Holly, sin poder creer lo que estaba viendo.
La figura de blanca nieve no sólo tenía cabeza y cara, sino que llevaba, además, un gorro de tricot, cuya punta caía hacia delante, tocando casi la graciosa nariz de zanahoria. Los ojos del hombre de nieve, hechos con dos trozos de carbón, brillaban al sol. Como boca tenía un plátano, con los extremos curvados colocados hacia arriba.
Mientras Ricky y Holly continuaban parpadeando, perplejos, el hombre de nieve empezó a hablar en voz baja y hueca, diciendo:
—¿Qué os pasa? Me hacía falta una cabeza para pensar. Por eso, mientras vosotros estabais en el colegio, me he hecho una.
—¡Pero… pero si está hablando! —gritó Holly, despavorida.
En aquel momento llegaban Pete y Pam, que quedaron inmovilizados al oír hablar al hombre de nieve, el cual, con voz cavernosa, añadió:
—¡Jo, jo! Parece como si nunca hubierais visto hablar a un hombre de nieve. Vosotros sois los Felices Hollister, ¿verdad?
Con voz débil y estremecida, Holly sólo pudo contestar:
—Ssss… sí.
Al momento, los labios de Pete se abrieron en una alegre sonrisa. Inclinándose, el muchachito cuchicheó algo al oído de su hermano pequeño. Ricky también sonrió y, agachándose, caminó de puntillas hasta la parte posterior del hombre de nieve.
—¡Sal de ahí, abuelito! Te hemos reconocido —dijo.
Al oír aquello, los otros tres se acercaron, también, y encontraron a Ricky dando tirones de un hombre cubierto con un abrigo impermeable y gorra de cuero, que reía de buena gana, oculto tras el muñeco de nieve.
El abuelo de los Hollister era delgado, pero vigoroso. Tenía la nariz recta y una sonrisa jovial. Mientras abrazaba a sus nietos, dijo:
—Espero que no os importe que haya terminado vuestro hombre de nieve para gastaros esta broma.
—Nos ha gustado mucho —le aseguró Pam—. ¡Qué contenta estoy de que hayáis venido! ¿Desde cuándo estáis aquí?
—Desde esta mañana, al poco de haberos ido vosotros al colegio.
—¿Cuánto tiempo os quedaréis? —preguntó Holly.
—Pocos días. Vuestra abuela y yo nos dirigimos a Quebec, a ver el Carnaval de Invierno. Y se nos ocurrió venir primero a veros.
—¿Dónde está la abuelita? —preguntó en seguida Holly, mirando a su alrededor.
Mientras Holly estaba hablando, la señora Hollister, protegida por un grueso abrigo, salió al porche. La seguían Sue y una señora de mediana edad con cara redonda y alegre.
—¡Abuelita! ¡Abuelita! —gritaron a un tiempo, los niños, corriendo hacia ella.
La buena señora, entre tantos besos y abrazos entusiásticos, estuvo a punto de caer al suelo.
Los padres del señor Hollister, que ya no trabajaban, vivían en Froston, Canadá, donde tenían un grupo de apartamentos que alquilaban a los deportistas en invierno. Ahora habían dejado el lugar al cuidado de un ayudante, y por eso pudieron salir de viaje.
—¿Qué es «Que-Ve»? —quiso saber Sue.
—Quebec es una ciudad famosa —contestó el abuelo—. Queremos visitarla ahora para ver el Mar di Gras.
El abuelo y los niños se quitaron las botas en el porche y entraron en la casa.
—Cuéntanos más cosas del carnaval de Quebec, abuelito —pidió Ricky.
El abuelo Hollister se sentó en una cómoda butaca. En seguida, Ricky y Holly se instalaron sobre sus, rodillas.
—Veréis —empezó diciendo el abuelo—. El carnaval tiene una mascota que se llama «Bonhomme Carnaval». Es un gigantesco hombre de nieve que pasea por las calles, saludando a la gente.
—Un hombre de nieve que habla… —rió Pete—. ¿Por eso se te ha ocurrido hacer hablar a nuestro muñeco de nieve?
—Sí —admitió el abuelo, riendo, también.
—Pero hay muchas más cosas en el carnaval de Quebec —intervino la abuela—. El desfile de carrozas de la última noche es muy lindo; además, la reina del carnaval y sus damas pasean por las calles nevadas.
—Y no te olvides de la competición de canoas por el río St. Lawrence —añadió el abuelo.
Esto intrigó tanto a las niñas como a los muchachos y en seguida empezaron a hacer preguntas. El abuelo les explicó que la competición se efectuaba con largas canoas, en cada una de las cuales iban cinco ocupantes, que conducían las embarcaciones por el río, lleno de hielo, desde Quebec hasta Levis, en la orilla opuesta.
—Pero ¿qué pasa si alguna canoa tropieza con un trozo grande de hielo? —preguntó Ricky.
El abuelo repuso que los expertos sabían conducir las canoas, esquivando el hielo, por el agua clara.
—¡Caramba! ¡Cuánto me gustaría ver eso! —dijo Pete.
Después que todos tomaron el chocolate caliente con pastelillos, servido por la madre, la traviesa Holly propuso:
—¡Vamos a hacer una guerra con bolas de nieve!
—De acuerdo —contestó el abuelo, levantándose para salir con sus cuatro nietos mayores.
El abuelo, Ricky y Holly tomaron posiciones tras un alto roble. Por su parte, Pete y Pam buscaron protección en unos arbustos de poca altura. En seguida empezaron todos a hacer, con la mayor prisa posible, esponjosas bolas de nieve. Cuando los dos montones estuvieron completos, Ricky gritó:
—¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego!
El aire se llenó de volantes bolas de nieve que iban y venían. Una bola se estrelló en el cuello de Holly, que rió alegremente y arrojó su munición con más fuerza que nunca.
Estaban en plena batalla cuando por el camino del jardín, avanzando directamente hacia la línea de fuego, apareció una furgoneta.
—¡Es papá! ¡Es papá! —anunció Pam—. ¡Alto el fuego!
Al volante de la furgoneta se sentaba un hombre atlético, de simpática sonrisa. El señor Hollister era dueño del Centro Comercial de Shoreham, una tienda de ferretería, juguetes y artículos deportivos.
Una gran bola de nieve surcó el aire y fue a parar al sombrero del señor Hollister.
—¡Vamos, Ricky! —protestó el padre—. No has debido hacerlo.
—¡Pero si no he sido yo! —se defendió el pequeño que se volvió en seguida hacia la calle, anunciando— 1: ¡Ahí está el que lo ha hecho!
—¡Es Joey Brill! —gritó Holly.
Una sola ojeada bastaba a los Hollister para reconocer al camorrista que les estaba molestando constantemente desde que la familia se trasladó a Shoreham.
—¡Vamos, Joey, ven aquí! —llamó Pete—. Haremos una batalla de nieve contigo.
Pero Joey ya se alejaba corriendo, mientras el señor Hollister se sacudía el sombrero.
—No me importa recibir una bola de nieve, pero ésta llevaba hielo dentro —comentó el señor Hollister, volviendo a ponerse el sombrero, sonriente.
En seguida, estrechó la mano que le tendía su padre y le dio unas palmadas afectuosas, diciendo:
—¿Qué tal, papá? Elaine me telefoneó, diciendo que estabais aquí.
Después de la cena se habló más sobre el carnaval de Quebec.
—Nosotros tenemos vacaciones —recordó Pam a sus padres—. ¿No podríamos ir a ver ese carnaval?
—Mamá y yo tenemos un secreto para esas vacaciones —dijo el señor Hollister.
—No es de buena educación tener secretos —observó Holly.
—No lo es —concordó el padre—. Pero éste es un secreto muy especial. No puedo decíroslo ahora.
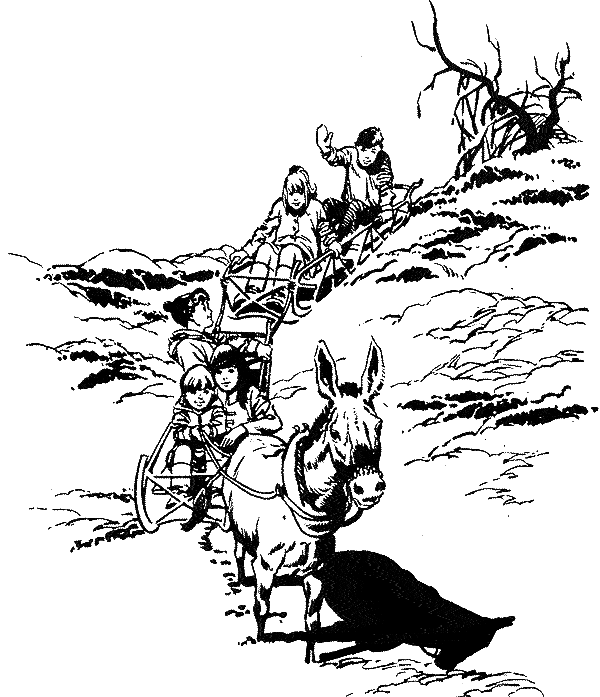
El señor Hollister cambió inmediatamente de tema, preguntando si ya se había dado a «Domingo» su cubo de avena. «Domingo» era el Burro de los Hollister. Se lo había regalado un ranchero del oeste y vivía en el garaje de la casa.
—¡Dios mío! —exclamó la señora Hollister—. Me había olvidado por completo de la cena del pobre «Domingo».
—Yo iré a dársela —se ofreció Ricky.
Y, cuando terminaron de cenar, el pequeño fue al garaje con un cubo de avena. Al ver su alimento, el burro levantó y bajó repetidamente la testuz, diciendo:
—¡Aaa iii! ¡Aaa iii!
—Ya está arreglado, amigo —le contestó Ricky, colocando el alimento ante el hambriento animal.
Hizo más frío durante la noche y, a la mañana siguiente, la nieve crujía bajo los pies. Los niños salieron con sus pequeños trineos individuales.
—Vamos a lo alto de la colina para deslizamos por ella —propuso Pete—. Y nos llevaremos a «Domingo» para que tire de nosotros.
Atando un trineo tras otro, formaron una especie de tren. Luego, engancharon a «Domingo» al primer trineo. Pete anduvo unos pasos junto al burro hasta que todos los trineos quedaron en línea recta. Acto seguido también el chico saltó a su trineo. «Domingo» caminó alegremente, tirando de los trineos, hacia la colina cercana.
—Somos igual que esquimales —gritó Holly—. Pero llevamos un burro, en lugar de perros.
Al poco rato llegaron al pie de la colina donde docenas efe niños se divertían deslizándose por la cuesta, hacia el Lago de los Pinos. Cuando Pete detuvo al burro, uno de los trineos se desvió, súbitamente, de su camino y resbaló velozmente hacía las patas del animal.