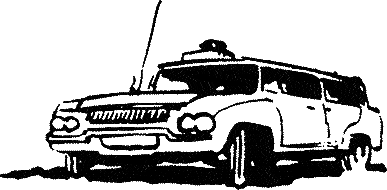
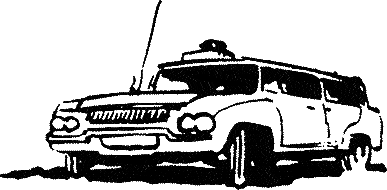
—¿Cómo te llamas? —preguntó a Ricky su aprehensor.
El pequeño levantó la vista hacia el hombre. Era tosco y de piel curtida por el aire y el sol. Alrededor de la frente llevaba atado un pañuelo blanco, muy sucio.
Ya se estaba aproximando el otro hombre. Era desgarbado y caminaba con la cabeza inclinada. El sombrero de paja, que llevaba muy echado hacia la frente, ocultaba parte de su rostro barbudo.
—¿Me has oído? —masculló, amenazador, el primer hombre—. ¿Cómo te llamas?
—No se lo diré —contestó, valerosamente, Ricky.
—No es preciso —dijo el hombre desgarbado—. Eres Ricky Hollister.
Los ojos del niño se abrieron como platos.
—¿Cómo lo ha sabido? —preguntó, lleno de asombro.
—¿Ves cómo admites que lo eres? —dijo el hombre, riendo entre dientes—. Estoy leyendo el nombre en el cuello de tu camisa.
—¿Conque comisario juvenil? —exclamó el hombre, que tenía a Ricky asido por el cuello; bruscamente, dio al niño un empellón y le arrojó a la arena—. Ahora vete y no vuelvas a molestarnos. Y dile a tu familia que no se meta en nuestros asuntos.
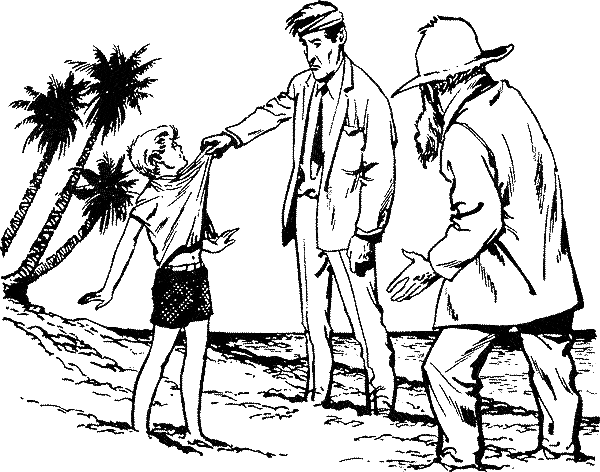
—Eso es. Volved al norte y quedaos allí —aconsejó el otro.
Ricky se puso en pie lentamente, sin dejar de mirar a los hombres. Cuando tuvo los dos pies bien firmes en el suelo, dio media vuelta y echó a correr playa adelante, con toda la rapidez con que sus piernas pudieron llevarle.
Al llegar al hotel no vio en los jardines a ninguno de sus hermanos, de modo que, sin parar de correr, subió las escaleras y entró como una tromba en la habitación de sus padres, para contarles lo ocurrido.
Encontró a toda su familia reunida alrededor de una niña de aspecto extraño, que llevaba un vestido largo hasta los tobillos. En el cuello lucía dos collares de cuentas. Tenía el cabello castaño, muy corto, y miró tímidamente a Ricky con sus ojos oscuros.
—Aquí está Ricky, nuestro otro hijo —dijo la señora Hollister. Y dirigiéndose al pelirrojo, añadió—: Ésta es Clementina, la hija de Charlie «Rabo de Tigre».
—¡Canastos! ¿Cómo has llegado aquí? —preguntó el pequeño—. ¿Y dónde está tu padre?
—Ha venido sola en el autobús —explicó Sue, admirativa, antes de que la otra niña pudiera responder.
Clementina había llegado hacía pocos minutos, y traía una carta de su padre, añadió Pam.
—Ahora iba a abrirla —dijo el señor Hollister, rasgando un extremo del sobre blanco.
Ricky estaba impaciente por hablar de los dos hombres de la playa, pero se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, escuchando a su padre, que leía:
«Yo tengo enemigos, apreciados Hollister, y les aconsejo que ustedes se mantengan apartados de mí. Les ruego que cuiden de Clementina durante unos días. Su amigo, Charlie».
—¡Dios mío! Esto es muy serio —murmuró la señora Hollister, rodeando con un brazo los hombros de Clementina.
—Papá tenía miedo de que esos hombres nos hicieran daño a la abuelita y a mí —explicó la niña india—. Por eso ha enviado a la abuela a un poblado semínola y a mí aquí. Tampoco quiere que ustedes corran peligro.
—¡Pero todos nosotros queremos ayudar a Charlie «Rabo de Tigre»! —afirmó el señor Hollister—. Haya o no enemigos, nosotros estaremos del lado de tu padre.
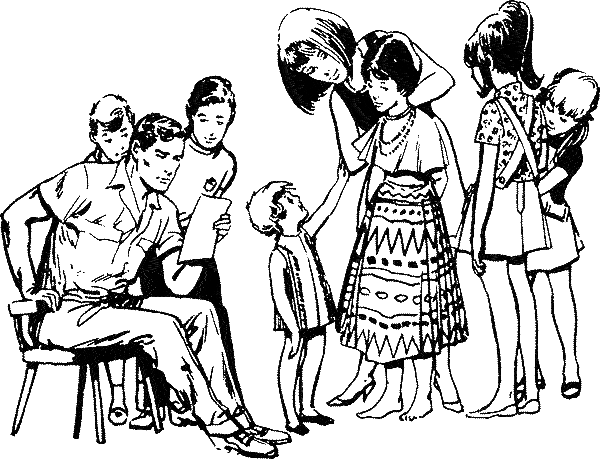
—¡Viva papá! —aplaudió Pam, que en seguida se volvió a Clementina, para preguntarle—: ¿Los enemigos de que habla tu padre son los cazadores furtivos?
Clementina movió de arriba abajo la cabeza, en señal afirmativa, añadiendo:
—Ellos han destruido el poblado semínola donde vivíamos.
—¿Y qué les ha ocurrido a los otros habitantes del poblado? —preguntó Pam.
—No había nadie. Papá, la abuelita y yo vivíamos allí, solos. Es que quedan algunos campamentos semínolas abandonados, y de vez en cuando, algunos indios se van a vivir a ellos. Éste del Cabo Tortuga era un buen sitio para el trabajo de guía de mi padre.
—¿Cómo lo destruyeron? —quiso saber Pete.
La niña india repuso que, mientras ella y su familia estuvieron ausentes, viajando en la embarcación de su padre, alguien había destrozado a hachazos las tiendas que ellos habitaban.
—Pero no encontraron nuestra otra embarcación —añadió Clementina—. Estaba bien guardada en un cobertizo cercano.
—Supongo que te refieres a la embarcación de motor a propulsión —dijo Pete.
Clementina asintió con un cabeceo y añadió, con los ojos llenos de lágrimas:
—Todo lo demás ha desaparecido.
—No te preocupes, mujer —le dijo, cariñosamente Pam, tomándola de la mano—. Puedes quedarte a vivir un tiempo con nosotros.
Y Pete preguntó:
—¿Adónde se ha ido tu padre?
—Está acampado a una milla de Cabo Tortuga. Es un buen escondite y papá vivirá allí, mientras busca a los cazadores furtivos.
El señor Hollister hizo que la niña india le dibujase un mapa para mostrarle el lugar en que acampaba Charlie «Rabo de Tigre».
—Voy a ir a ver a tu padre para prestarle toda la ayuda que pueda —decidió.
Después que todos comieron unos bocadillos en la cafetería del hotel, el alto y atlético señor Hollister dijo:
—Puede que esté ausente unos cuantos días. Pero no os preocupéis por mí.
Los niños contemplaron con admiración al señor Hollister que marchaba en busca de Charlie.
—Tenemos una sorpresa para ti, Clementina —dijo Pam a la entristecida niña india.
Y después de acompañar a su invitada al dormitorio, las hermanas Hollister regalaron a su nueva amiga la muñeca que habían traído para ella. Al instante se iluminaron los ojos de Clementina, que sonrió, complacida.
—¡Muchas gracias!
—Podemos jugar y divertirnos hasta que tu papá venga a buscarte —dijo Holly.
Ricky, entre tanto, había dado a Pete un codazo y le hizo señas para que le siguiera. En el silencio de la habitación de los chicos, el pelirrojo contó a su hermano las peripecias que había pasado con los dos desconocidos.
—No quise interrumpir a papá por miedo a que cambiase de idea y no fuese a ayudar a Charlie «Rabo de Tigre».
Al oír la descripción que hizo su hermano de los hombres, Pete chasqueó los dedos, exclamando:
—¡Zambomba! Ésos fueron los hombres que nos robaron el arpón. Creo que debemos ir a avisar a la policía.
Los chicos fueron primero a decírselo a su madre y, cuando ella les dio permiso, marcharon a la comisaría. Al llegar se dirigieron directamente al escritorio del sargento.
Después de hacer un marcial saludo, Pete dijo:
—Los comisarios juveniles Ricky y Pete Hollister vienen a darle información, sargento Reno.
—¿Más pistas?
—¡Puede usted apostar a que sí, canastos! —repuso Ricky, y en seguida empezó a contar lo que le había sucedido.
El oficial prometió redoblar la búsqueda de los cazadores furtivos y luego dio las gracias a Ricky por haber sido tan observador. Sonriendo, el pelirrojo contestó:
—Supongo que con esto me perdonarán el que el otro día asustase a los ladrones.
—Claro que sí —contestó Pete.
Los dos hermanos volvieron a montar en las bicicletas y se dirigían directamente al hotel, cuando, en la esquina, vieron aparecer súbitamente a Joey Brill, también en su bicicleta.
—¡Vaya! —murmuró Ricky, arrugando la naricilla con desagrado.
Joey pedaleó hasta colocarse al lado de Pete para decirle:
—También yo voy a ser comisario juvenil.
—¡Caramba! Me alegra saberlo.
—¡No te alegras ni un tanto así! —gruñó Joey—. Vosotros queréis la gloria para vosotros solos.
—¿Por qué no nos dejas en paz y sigues tu camino? —repuso Pete, con calma, pero tomando la precaución de colocarse a un lado de la calle.
Siguió sonando el roce de neumáticos, mientras los tres muchachos continuaban pedaleando en silencio. Pronto el camino describía un giro en torno a un estanque.
Entonces, Joey pedaleó con más rapidez y adelantó un buen trecho a Pete.
«Una mala pasada», pensó el mayor de los Hollister. «Joey ya la utilizó una vez en Shoreham. Seguro que quiere cortarme el paso».
Con un maligno brillo en los ojos, el chicazo hizo virar bruscamente su bicicleta a la derecha. Pero, en aquel mismo momento, Pete frenó y las bicicletas no llegaron a tropezarse.
Asombrado de su fracaso, Joey cometió la equivocación de volver la vista atrás. Entonces, su bicicleta se desvió de la carretera y ¡fue a parar a la lodosa alberca!
¡Y el malintencionado Joey saltó por encima del manillar, cayendo al agua! Salió en seguida, chorreando y lleno de hierbas y lodo.
Pete estaba a punto de soltar la carcajada y Ricky reía sin disimulo alguno.
—¡Mira lo que has hecho! —protestó el camorrista, inclinándose para sacar del barro la bicicleta—. ¡Me lo pagarás muy caro!
—Que te diviertas con tu baño —dijo Pete.
Los Hollister se alejaron, pedaleando y sin cesar de reír. Ricky estaba tan contento que empezó a zigzaguear de un lado a otro del camino.
—Ten cuidado, no vayas a darte también un batacazo —advirtió Pete.
En aquel momento se oyó sonar, a distancia, el zumbido de un motor. Ello iba acompañado del lamento de una sirena, cada vez más potente.
Pete y Ricky se situaron a un lado de la carretera, dejando de pedalear. Pronto apareció un coche de la policía. El conductor, al ver a los Hollister, paró en seco, junto a ellos.
—¡Es el sargento Reno! —exclamó Pete.
—¡Subid, amigos! —invitó el oficial.
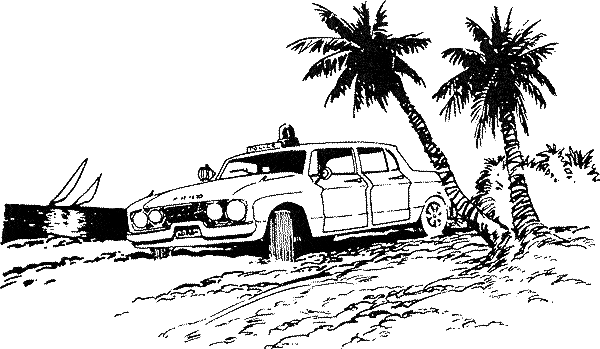
Los dos hermanos dejaron las bicicletas en un montículo cubierto de hierba, junto a la carretera y a toda prisa, entraron en el coche patrulla y cerraron la portezuela de golpe.
—¡Creo que ya tenemos a los cazadores furtivos! —dijo Reno, mientras volvía a poner en marcha el coche y la sirena hacía estremecer a los dos niños.
Había recorrido algo más de medio kilómetro cuando el coche oficial empezó a traquetear en un abrupto camino y pronto salió a la playa.
Desde el otro extremo de la playa, otro coche de la policía, con la luz roja parpadeante, avanzaba hacia ellos. Entre aquel coche y el de Reno, dos hombres corrían por la arena.